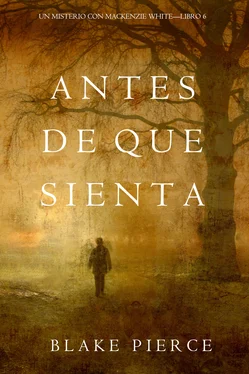“¿Cuánto queda?”., preguntó ella.
“Unas cuarenta páginas, así que lo terminaremos la semana que viene. ¿Suena bien?”..
“Suena perfecto”, dijo ella. Entonces frunció ligeramente el ceño y añadió: “¿Te importa que te pida… en fin, ya sabes… es una tontería, pero…”
“No, está bien, Ellis”.
Se inclinó más cerca de ella y dejó que le tocara la cara. Ella le pasó las manos por el contorno de su rostro. Él entendía que lo necesitara (y Ellis no había sido la única mujer invidente que le había hecho esto) pero seguía resultándole de lo más incómodo. Una breve sonrisa apareció en los labios de Ellis mientras recorría su cabeza y retiraba las manos.
“Gracias”, dijo ella. “Y gracias por leerme. Estaba preguntándome si tenías algunas ideas para el siguiente libro”.
“Depende de lo que te apetezca”.
“¿Un clásico, quizás?”.
“Esto es Ray Bradbury”, dijo él. “Es lo más clásico que puedo llegar a ser. Creo que tengo El Señor de las Moscas tirado por alguna parte”.
“Ese es sobre los niños que se quedan abandonados en la isla, ¿verdad?”.
“En pocas palabras, sí”.
“Suena bien, pero este… este de La Feria de las Tinieblas es estupendo. ¡Buena elección!”.
“Sí, es uno de mis favoritos”.
Él se sentía bastante satisfecho de que ella no pudiera ver la sonrisa malvada que se había dibujado en su rostro. Sin duda, se acerca la feria de las tinieblas, pensó.
Recogió su libro, usado y machacado tras años de uso, que había abierto por primera vez hacía treinta años. Esperó a que ella se pusiera en pie junto a él, como una cita impaciente. Ellis tenía su bastón con ella, pero rara vez lo usaba.
El camino de regreso a la Residencia Wakeman para Invidentes fue breve. A él le gustaba observar la expresión de concentración en su cara cuando se ponía a caminar. Se preguntaba cómo debe ser eso de confiar en todos los demás sentidos para moverse por el mundo. Debe de ser agotador maniobrar por un entorno sin ser capaz de verlo.
Mientras estudiaba su cara, su esperanza era, principalmente, que Ellis hubiera disfrutado de la parte del libro que había escuchado.
Sujetó su libro con fuerza, casi un poco decepcionado de que Ellis no fuera a averiguar jamás su final.
*
Ellis cayó en la cuenta de que estaba pensando en los jovencitos de La Feria de las Tinieblas. En el libro era el mes de octubre. A ella le gustaría que también fuera octubre aquí, pero no… era finales de julio en el sur de Virginia, y no creía que pudiera hacer más calor del que hacía. Incluso después de planear su paseo justo antes del crepúsculo, todavía tenían una temperatura cruel de 32 grados según Siri en su iPhone.
Tristemente, se había hecho una experta en Siri. Era una manera excelente de pasar el tiempo, hablando con su estirada vocecita robótica, informándole de trivialidades, novedades sobre el tiempo, y resultados deportivos.
Había unos cuantos expertos en tecnología en la residencia que se encargaban de que todas sus cosas en el ordenador estuvieran siempre actualizadas. Tenía un MacBook cargado con iTunes y una discoteca bastante importante. También tenía el último iPhone y hasta una aplicación de lujo que respondía a un dispositivo agregado que le permitía interactuar en Braille.
Siri le acababa de decir que había treinta grados en el exterior. Eso parecía imposible, ahora que casi eran las 7:30 de la tarde. Oh, en fin, pensó. Un poco de sudor nunca le hizo daño a nadie.
Pensó en olvidarse de su paseo por hoy. Era un paseo que daba al menos cinco veces por semana, y ya lo había recorrido hoy para reunirse con el hombre que venía a leerle. No es que necesitara el ejercicio, pero… en fin, tenía ciertos rituales y rutinas. Le hacían sentirse como una persona normal. Le hacían sentir en sus cabales. Además, había algo especial en el sonido de la tarde cuando se estaba poniendo el sol. Podía sentir cómo caía el sol y escuchar algo parecido a un zumbido eléctrico en el aire mientras el mundo se quedaba en silencio, atrayendo el crepúsculo con la noche pisándole los talones.
Por tanto, decidió ir a dar un paseo. Dos personas dentro de la residencia le dijeron adiós, dos voces familiares—una de ellas sonaba aburrida, la otra con un júbilo apagado. Agradeció la sensación del aire fresco en su cara cuando salió al jardín principal.
“¿A dónde demonios vas, Ellis?”..
Era otra voz conocida, el director de Wakeman, un hombre jovial llamado Randall Jones.
“A dar mi paseo habitual”, le respondió.
“¡Pero es que hace tanto calor! Date prisa con ello. ¡No quiero que te desmayes!”.
“O que me salte ese ridículo toque de queda”, dijo ella.
“Sí, o eso”, dijo Randall con algo de ironía.
Continuó con su paseo, sintiendo como la presencia acechante de la residencia se alejaba tras ella. Sintió un espacio abierto por delante, y el jardín que la esperaba. Más allá estaba el pavimento y, media milla más adelante, el jardín de rosas.
Ellis odiaba la idea de que tuviera casi sesenta años y le impusieran un toque de queda. Lo entendía, pero le hacía sentir como una niña. Aun así, aparte de su falta de visión, la verdad es que tenía un buen arreglo en la Residencia Wakeman para Invidentes. Hasta contaba con ese agradable hombre que venía a leerle una vez a la semana—en ocasiones dos. Sabía que también leía para algunos más, pero se trataba de gente que estaba en otras residencias. Aquí en Wakeman, ella era la única a la que leía. Le hacía sentir que era su preferida. Él se había quejado de que a la mayoría de los demás les gustaban las novelas románticas o esos éxitos de ventas para besugos. No obstante, con Ellis, podía leer cosas que le gustaban. Hace dos semanas, habían terminado con Cujo de Stephen King. Y ahora estaban con este libro de Bradbury y—
Hizo una pausa en su paseo, y elevó la cabeza ligeramente.
Pensó que había escuchado algo cerca de ella, pero después de detenerse, no lo volvió a oír.
Seguramente no es más que un animal que está atravesando el bosque a mi derecha, pensó. Después de todo, estamos al sur de Virginia… y hay muchos bosques y montones de bichos que viven en ellos.
Dio unos golpecitos con su bastón por delante de ella, sintiéndose extrañamente reconfortada por el familiar clic-clic que hacía al golpear el pavimento. A pesar de que, obviamente, no había visto jamás el pavimento ni la carretera que la bordeaba, se los habían descrito en varias ocasiones. Además, se había hecho una especia de fotografía mental, conectando olores con las descripciones de las flores y los árboles que le habían proporcionado algunos de los asistentes y cuidadores de la residencia.
En menos de cinco minutos, ya podía oler las rosas que había unos metros más adelante. Podía escuchar a las abejas zumbando a su alrededor. A veces, pensaba que hasta podía oler a las abejas, cubiertas de polen y de la miel que estaban produciendo en alguna otra parte.
Conocía tan bien el sendero que llevaba al jardín de rosas que hubiera podido recorrerlo sin necesidad de usar el bastón. Lo había recorrido al menos mil veces durante los once años que había estado en la residencia. Venía aquí para reflexionar sobre su existencia, sobre cómo se habían hecho tan difíciles las cosas que su marido le había dejado hacía quince años y después su hijo hacía ya más de once. No echaba de menos al cabrón de su marido para nada, pero echaba en falta la sensación de unas manos masculinas en su piel. Si era honesta consigo misma, esa era una de las razones por las que disfrutaba de tocar el rostro del hombre que le leía. Tenía una barbilla saliente, pómulos altos, y una de esas voces con acento sureño que resultaban adictivas. Podría haberle estado leyendo la guía telefónica que ella lo hubiera disfrutado igualmente.
Читать дальше