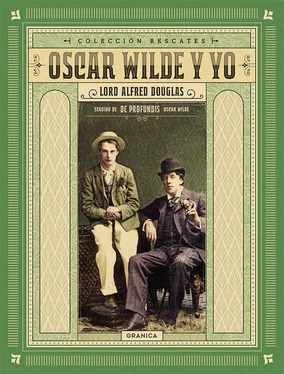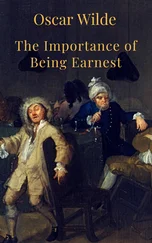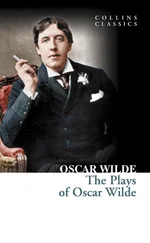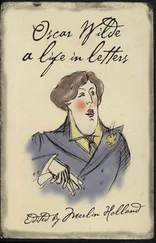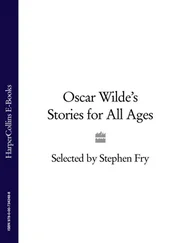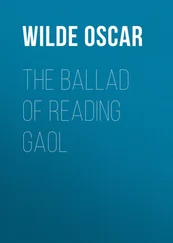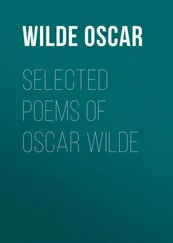Pues no menos falsa es la carta titulada De Profundis. Mentira, mentira y más mentira. Oscar Wilde le dijo a usted mismo que en la cárcel había padecido tremendas decepciones. Parece haber confiado al papel el registro de esas decepciones. La mayor parte de su carta me resulta sencillamente incomprensible. Escenas puramente imaginarias de Voisin y Paillard. El absurdo grotesco que hace de una disputa que tuvimos en Brighton y que suponía que ya habíamos olvidado una semana después de sucedida. Mis supuestas amenazas de suicidio y mi terrible desesperación al encontrarme separado de él en Egipto, donde, a decir verdad, pasé una temporada de tres meses hospedado por lord y lady Cromer en la Agencia Británica, temporada amable y jovial según podrían testificar Reggie Turner y F. E. Benson, que se encontraron allí conmigo y me acompañaron a remontar el Nilo. Sus monstruosas patrañas tocante a las supuestas sumas de dinero que pretende que yo le robé, patrañas que no podría probar con un solo cheque o nota de su libro de gastos. Toda la carta es un frenesí de lunático, de alguien enloquecido de rabia impotente y maldad, y poseído del maligno deseo de injuriar a toda costa al amigo que finge querer y con quien había reanudado relaciones amistosas al salir de la cárcel.
Y paso a lo sucedido después de fallarse en mi contra el proceso Ransome14. Mi mujer me abandonó; me quitaron a mi único hijo; mi hogar se deshizo y yo me encontré en la miseria, tanto social como económicamente. Me constaba que el autor de todo este desastre era míster Robert Ross. Sabía por experiencia, como les ocurre a miles de personas en Londres, que Ross era exactamente la misma clase de hombre, en su vida privada, que había sido Wilde. La diferencia entre Ross y yo consistía en que, si bien yo a la edad de veinte años, cuando era casi un niño, había sufrido el influjo de Wilde y me encontré metido entre la horrible gentuza que lo rodeaba, ya me había alejado de todo eso hacía mucho tiempo —más de doce años—, y me había casado poco más de un año después de la muerte de Wilde, viviendo a la sazón una vida feliz, sana y normal con mi mujer y mi hijo. Ross, en cambio, se había dejado dominar cada vez más por el terrible vicio que fue la causa de la perdición de Wilde. En este sentido, el manto de Wilde lo había cubierto de pies a cabeza. Era el Sumo Sacerdote de todos los sodomitas de Londres, y todo el mundo lo saludaba como al fiel amigo de Wilde —con cuyo culto se había agenciado una fortuna—, el noble y desinteresado amigo, el ser puro y santo, la antítesis del perverso y depravado Alfred Douglas, que luego de arruinar a Oscar Wilde lo había abandonado a su suerte.
No era posible sufrir vejación semejante, y al día siguiente del proceso Ransome me juré no descansar hasta desenmascarar públicamente a Ross.
No necesito prolongar demasiado esta carta y debo limitarme a tocar los puntos esenciales, con la mayor brevedad posible. Dos años tardé en hacerle cantar a Rose la palinodia. Y algo de milagroso tiene que pudiera lograrlo sin dinero y casi sin amigos en el mundo, exceptuando a mi madre.
Adopté para eso el mismo procedimiento que mi padre. Es decir, insulté públicamente a Ross hasta obligarlo a que entablara contra mí una demanda criminal. Me costó más tiempo traer a Ross a la liza del que fue necesario con Wilde. Empecé por denunciarlo a míster Justice Darling, el juez que fallara en el proceso Ransome. Míster Justice Darling hizo una referencia pública a mi carta, desde su escaño; la leyó en voz alta en el tribunal y luego se la entregó al abogado de Ross. Sin duda alguna pensaría que inmediatamente seguiría contra mí el procedimiento criminal. Pero Ross no dijo esta boca es mía. Solo después de haber insistido en mis denuncias, con cartas a sus amigos (míster Asquith y su esposa, ahora condes de Oxford y Asquith), y escrito y difundido dos folletos con la misma denuncia, fue cuando conseguí mosquearlo. Mi padre había acusado a Wilde de posar de sodomita15. Yo apliqué a Ross las mismas flores del lenguaje: “un incalificable bribón”, un “sodomita declarado”, un “corruptor de jóvenes” y, por si esto fuese poco, estafador.
Me detuvieron y pasé cinco días en la cárcel de Brixton, sin que me concedieran libertad bajo fianza. Pedí justificación, y cuando por último me la concedieron y salí de Brixton tuve cinco semanas para hacerme de suficientes pruebas a fin de justificar mis diatribas, corriendo el riesgo de incurrir en una pena que oscila entre seis meses y dos años de cárcel.
Yo no tenía más pruebas de las que sabía por las mías y que se basaban en el hecho de que Ross jamás intentó ocultar sus tendencias. Incluso se vanagloriaba abiertamente de cuanto había hecho en su vida.
Pero esto sin embargo no servía de nada o, en todo caso, de muy poco, para mi propia justificación. No puedo decirle a usted ahora —sería demasiado largo— cómo debí procurarme las pruebas necesarias. Creo firmemente que hallarlas fue algo sobrenatural, debido al hecho de que, habiéndome convertido por aquella época al catolicismo, me confié a la Providencia y le pedí ayuda en aquel desesperado trance. Precisamente una semana antes de verse la causa, y cuando había renunciado casi por completo a toda esperanza, di con la anhelada prueba. Con ayuda de mi procurador, míster Edward Bell, en dos días ya tenía una lista de trece o catorce testigos y mi abogado, míster Comyns Carr, procedió a redactar su escrito de defensa.
El proceso de Old Bailey duró ocho días. Desde el primero salió para mí de maravillas. Después de que sir Ernest Wild K. C. —hoy registrador en Londres— abriera fuego con un discurso en favor de Ross, pintándome con los más oscuros colores, el jurado hizo sentar a Ross en el banquillo. El interrogatorio al que lo sometió Comyns Carr fue tan sensacional como el de Wilde por Carson. A partir de entonces ya tenía ganado el proceso. El presidente del jurado me contó después que todo era tan claro, que é1 y muchos de los jurados hubieran firmado, a renglón seguido del interrogatorio de Ross, un veredicto de inocencia a mi favor. Sin embargo uno de ellos —el mismo que ocasionó la disconformidad del jurado— no adhirió a tal propuesta, de suerte que prosiguieron las declaraciones. Yo mismo me senté en el banquillo y aguanté un interrogatorio de sir Ernest Wild que duró varias horas, aduciéndose en mi contra las cartas que me fueron robadas. En honor a la verdad, debo decir que surtieron muy poco efecto. Desde entonces han sido presentadas dos veces, una en el proceso Pemberton Billing, cuando yo apreté fuerte y ayudé a ganar el veredicto, y la otra en mi proceso contra el Evening News, en 1921, por haberme difamado diciendo que tenía “signos marcados de degeneración”, durante el cual fui interrogado por sir Douglas Hogg, el procurador general, por espacio de seis horas, obteniendo entonces un veredicto a mi favor y una declaración del jurado expresando la opinión de que sacar a relucir continuamente esas cartas resultaba desdichado y que debían devolvérmelas o destruirlas.
Testigo tras testigo, todos depusieron en forma terminante contra Ross, y el juez, míster Justice Coleridge, arremetió contra él en forma cortés aunque tremenda.
En realidad, los cargos que yo había formulado contra Ross —cargos específicos con indicación de nombres de las víctimas, fechas y toda clase de pormenores— quedaron plenamente probados. El testimonio del inspector West, con veinticinco años de servicio en Scotland Yard y Vine Street, hubiera resultado suficiente para justificar mis acusaciones. Dicho inspector, que compareció ante el tribunal por su propia iniciativa, juró que en su calidad de detective —durante quince años patrulló por las inmediaciones de Vine Street (Picadilly, etc.), por las noches— “conocía a Ross como compañero habitual de sodomitas y de individuos dedicados a la prostitución masculina”.
Читать дальше