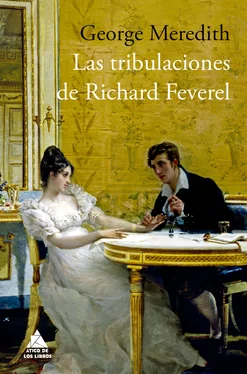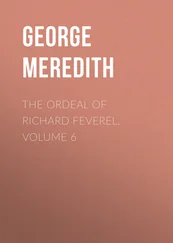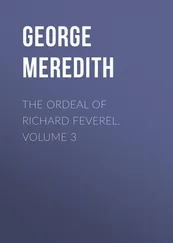Algernon Feverel era un hombre sencillo; sintió, tras su desgracia, como quizá antes había pensado vagamente, que su carrera residía en sus piernas y había sido irremisiblemente truncada. Enseñó al chico a boxear y disparar, y el arte de la esgrima; supervisó el rumbo de su vigor animal con una vivacidad algo melancólica. Algernon dedicó las energías restantes de su mente a censurar el uso de la bola rápida en el cricket. Predicaba por todo el condado, escribiendo complicados ensayos literarios en periódicos deportivos sobre la decadencia del cricket. Algernon fue testigo y relató la primera pelea de Richard con el joven Tom Blaize de la granja Belthorpe, tres años mayor que él.
Se creía que Hippias Feverel iba a ser el genio de la familia. Tuvo la mala suerte de tener mucho apetito y un estómago débil. Como nadie está preparado para la batalla de la vida si se halla en perpetua lucha con su cena, Hippias renunció a la carrera de abogado y, víctima de una constante indigestión, compiló un voluminoso tratado sobre la mitología de las hadas en Europa. Tuvo poca relación con la esperanza de Raynham, más allá de consignar sus travesuras juveniles.
Una dama venerable, conocida como la tía abuela Grantley, cuyo dinero le correspondía al heredero, ocupaba con Hippias la parte de atrás de la casa y compartía sus veladas con él. Apenas se les veía hasta la hora de la cena, que les llevaba todo el día preparar y, probablemente, toda la noche recordar, pues la señora del siglo xviii era una admirable gorrona que dejaba a un lado la vejez si había un buen plato sobre la mesa.
La señora Doria Forey era la mayor de las tres hermanas del baronet, una mujer rubicunda y afable con buenos dientes, un perfecto cabello rubio y ondulado, una nariz normanda y reputación de entender a los hombres, lo que significaba, en lo relativo a esas criaturas, que poseía el arte de manejarlos. Se había casado con el ambicioso hijo menor de una buena familia que falleció antes de llevar a cabo sus propósitos. Al tratar de encontrar una solución para el futuro de Clare, su pequeña y única hija, sondeó una posibilidad. La amplitud de miras, la profunda determinación, la resuelta perseverancia de su sexo, si hay que mantener una hija y derrocar a un hombre, la indujeron a invitarse a sí misma a Raynham, donde se estableció con su hija.
Las otras dos mujeres Feverel eran la esposa del coronel Wentworth y la viuda del señor Justice Harley, que destacaban por ser madres de hijos de cierta distinción.
La historia de Austin Wentworth tiene ese carácter desdichado que, para ser comprendida con justicia, obliga a contarla abiertamente, algo que nadie quiere intentar.
Por una falta cometida en su juventud y, según él, redimida noblemente, fue condenado a someterse al juicio del mundo; no por la falta, sino por la expiación.
—Se casó con la criada de su madre —susurró la señora Doria, con la mirada inundada de terror, y sintió un escalofrío al pensar en los jóvenes con simpatías republicanas que suponía que él albergaba.
«La compensación por la injusticia —se dice en Los escritos del peregrino — estriba en rodearnos de las personas más valiosas en esa oscura tribulación».
La buena amiga del baronet, la señora Blandish, y unos pocos hombres y mujeres sinceros tenían a Austin Wentworth en alta estima.
No vivía con su mujer, y sir Austin, pensando en el futuro de nuestra especie, le reprochaba ser estéril para la posteridad, mientras los villanos se propagaban.
La principal característica del segundo sobrino, Adrian Harley, era su sagacidad. Se trataba, esencialmente, de un joven sabio, tanto por su consejo como por su acción.
«En la acción —se observa en Los escritos del peregrino —, la sabiduría está en la mayoría».
Adrian tenía instinto para estar con la mayoría, y, como el mundo lo veía invariablemente en sus filas, su apelación de joven sabio era admitida sin ironía.
El joven sabio tenía a su favor el mundo, pero ningún amigo. Tampoco deseaba los problemáticos apéndices del éxito. Procuraba ser requerido por gente que podía servirle, y temido por los que podían perjudicarle. No se complicaba la vida para imponer su criterio ni se arriesgaba a expensas de un plan. Realizaba su trabajo con la misma naturalidad con la que comía pan. Adrian era epicúreo, pero Epicuro lo habría echado a latigazos de su jardín: un epicúreo de nociones modernas. Satisfacer el apetito sin arriesgar el carácter era un problema para el joven sabio. No tenía amigos, salvo Gibbon y Horacio, y la sociedad de estos refinados aristócratas literarios le ayudó a aceptar la humanidad como era: una suprema procesión irónica, con la risa de fondo de los dioses. ¿Por qué no podían reírse también los mortales? Adrian se reía en su cómodo rincón. Poseía los atributos de un dios pagano. Utilizaba a los hombres: vivía una vida elegante, lujosa y feliz a su costa. Se hallaba en una eminente autocomplacencia, como tendido sobre una suave nube, bañándose en la luz del sol. Ni Júpiter ni Apolo elegían las doncellas de la tierra con un ojo más fiero y frío, ni las perseguían abrigados de la más sagrada impunidad. Y disfrutaba de su reputación de virtuoso como algo adicional. Se dice que la fruta robada es más dulce, pero las recompensas no merecidas son aún más exquisitas.
Lo curioso era que Adrian no fingía. No pedía al mundo que aprobase su proceder. La naturaleza y él no intentaban engañar más que con la máscara que llevan todos los hombres. Y, aun así, el mundo le proclamaba un hombre bueno, además de sabio, y el agradable polo opuesto de su deshonrado primo Austin.
En pocas palabras, Adrian Harley dominaba la filosofía a la edad de veintiún años. A muchos les habría gustado decirlo con el doble de años, cuando cargan a sus espaldas un peso que Adrian no cargaba. La señora Doria estaba en lo cierto sobre su corazón. Un accidente (al nacer, probablemente, o antes) le había desplazado ese órgano y trasladado al estómago, donde era más liviano, qué digo liviano, ingrávido, y le animaba a seguir con alegría. Desde ese trono, el corazón no miraba sino lo que le producía placer. Esa región mostraba una suave protuberancia en la persona del joven sabio, y llevaba ante él, por así decirlo, la bandera de sus principios filosóficos. Era encantador después de cenar con hombres y mujeres, y deliciosamente sarcástico, quizá demasiado poco escrupuloso en su tono moral, pero su reputación le protegía de la crítica y su conducta se atribuía, por lo general, a su carácter amable y generoso.
Así era Adrian Harley, uno de los intelectuales favoritos de sir Austin, elegido para supervisar la educación de su hijo en Raynham. Adrian estaba destinado a la iglesia. No llegó a ordenarse. Él y el baronet mantuvieron un día una conversación, y desde entonces Adrian se convirtió en residente de la abadía. Su padre murió en el primer semestre de universidad de su prometedor hijo, legándole nada más que su aspecto legal, y Adrian se convirtió en estipendiario del hogar de su tío.
El compañero de juegos ocasional de Richard, y el único de su edad que tuvo cerca, era Ripton Thompson, el hijo del abogado de sir Austin, un chico sin carácter.
Necesitaba un compañero, pues Richard no iba a ir a la escuela ni a la universidad. Sir Austin consideraba corruptas las escuelas, y mantenía que a los jóvenes se los protegía mejor de la serpiente con el control parental, al menos hasta que Eva se sentara a su lado, una situación que, según sir Austin, podía y debía demorarse. A tal fin, diseñó un completo sistema para educar a su hijo. Ahora veremos cómo funcionó.
Octubre lucía espléndido en el decimocuarto cumpleaños de Richard. Los cobrizos hayedos y los dorados abedules resplandecían bajo un sol brillante. Las nubes flotaban sobre el horizonte, acumuladas hacia el oeste, donde el viento dormía. Prometía ser un gran día para Raynham, como luego se demostró, aunque no de la forma esperada.
Читать дальше