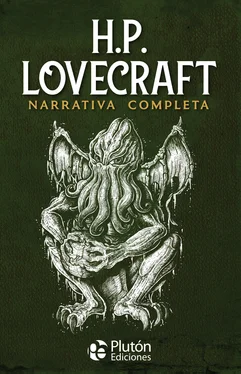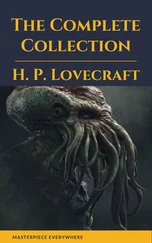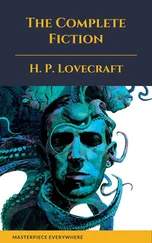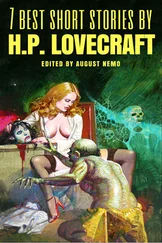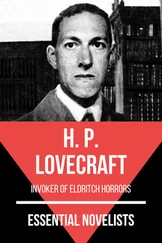El horror alcanzó su cúspide el 18 de noviembre, cuando St. John, regresando a casa al anochecer, procedente de la estación del ferrocarril, fue atacado por algún horrendo animal y murió despedazado. Sus gritos habían llegado hasta la casa y yo me había apresurado para alcanzar el terrible lugar. Solo llegué a tiempo de escuchar un raro aleteo y de observar una indefinida figura negra silueteada contra la luna que se alzaba en aquel momento.
Mi amigo estaba muriendo cuando me aproximé a él y no pudo contestar mis preguntas de forma coherente. Lo único que hizo fue murmurar:
—El amuleto… el maldito amuleto…
Y exhaló su último suspiro, convertido en una masa inerte de carne lastimada.
Lo enterré al día siguiente en uno de nuestros abandonados jardines y murmuré sobre su cuerpo uno de los insólitos ritos que él había amado en vida. Y mientras pronunciaba la última frase, escuché a lo lejos el débil aullido de algún gigantesco sabueso. La luna estaba alta y no me atreví a mirarla. Pero cuando observé sobre el terreno una gran y confusa sombra que volaba de cerro en cerro, cerré los ojos y me dejé caer al suelo boca abajo. No sé cuánto tiempo pasé en aquella posición, solo recuerdo que me dirigí temblando hacia la casa y me arrodillé delante del amuleto de jade verde.
Aterrado de vivir solo en la vieja mansión, me marché a Londres al día siguiente llevándome el amuleto y después de quemar y sepultar el resto de la sacrílega colección del museo. Pero pasados tres noches escuché de nuevo el aullido y antes de una semana comencé a observar unos extraños ojos fijos en mí en cuanto oscurecía. Una noche, mientras paseaba por el Malecón Victoria, vi que una sombra negra ocultaba uno de los reflejos de las lámparas en el agua. Sopló un viento más fuerte que la brisa nocturna y en ese instante supe que lo que había agredido a St. John no tardaría en atacarme a mí.
Al día siguiente envolví cuidadosamente el amuleto de jade verde y embarqué hacia Holanda. Desconocía lo que podía ganar restituyendo el objeto a su mudo y durmiente propietario, pero me sentía obligado a probarlo todo con tal de disipar la amenaza que pesaba sobre mi cabeza. Lo que pudiera ser aquel sabueso y los motivos para que me hubiera acosado, eran preguntas todavía difusas, pero yo había escuchado el aullido por primera vez en aquel viejo cementerio y todos los acontecimientos sucesivos, incluido el agonizante susurro de St. John, habían servido para vincular la maldición con el robo del amuleto. En consecuencia, me hundí en los pozos de la desesperación cuando, en un hospedaje de Róterdam, descubrí que los ladrones me habían despojado de aquel único medio de salvación.
Aquella noche, el aullido fue más audible, y por la mañana, leí en el periódico un terrible suceso ocurrido en el barrio más pobre de la ciudad. En una arruinada vivienda ocupada por unos ladrones, toda una familia había sido descuartizada por un desconocido animal que no dejó rastro alguno. Los vecinos habían escuchado durante toda la noche un leve, profundo y pertinaz sonido, parecido al aullido de un gran sabueso.
Al anochecer, me dirigí una vez más al cementerio, donde una leve luna invernal dibujaba espantosas sombras y los árboles sin hojas inclinaban desconsoladamente sus ramas hacia la marchita hierba y las arruinadas losas. La capilla cubierta de hiedra apuntaba al cielo con su dedo sombrío y la brisa nocturna gemía de un modo monótono oriunda de helados pantanos y frígidos mares. El aullido ahora era muy débil y se extinguió por completo mientras más me acercaba a la tumba —que unos meses atrás había profanado— ahuyentando a los murciélagos que habían estado revoloteando extrañamente alrededor del sepulcro.
No sé por qué había ido hasta allí, a menos que fuera para orar o para murmurar enajenadas explicaciones y disculpas al sereno y blanco esqueleto que descansaba en su interior, pero cualesquiera que fueran mis motivos, embestí el suelo medio helado con una agitación en parte mía y en parte de una voluntad imperiosa extraña a mí mismo. La excavación fue mucho más fácil de lo que había esperado, aunque en un instante determinado me encontré con una extraña interrupción: un escuálido buitre bajó del frío cielo y picoteó furiosamente en la tierra de la tumba hasta que lo decapité con un golpe de azada. Finalmente dejé al descubierto la caja alargada y quité la enmohecida tapa.
Aquel fue el último acto lógico que ejecuté.
Ya que en dentro del viejo ataúd, rodeado de enormes y soñolientos murciélagos, se hallaba lo mismo que mi amigo y yo habíamos robado. Pero ahora no estaba nítido y sereno como lo habíamos visto entonces, sino cubierto de sangre reseca y de harapos de carne y de pelo, observándome fijamente con sus cuencas resplandecientes. Sus colmillos ensangrentados resplandecían en su boca entreabierta en un rictus sarcástico, como si se burlara de mi ineludible ruina. Y cuando aquellas mandíbulas dieron paso a un mordaz aullido, parecido al de un gigantesco sabueso, y noté que en sus asquerosas garras empuñaba el perdido y fatal amuleto de jade verde, eché a correr, gritando ridículamente hasta que mis gritos se convirtieron en ataques de histérica risa.
La locura viaja a lomos del viento…, las garras y los colmillos afilados en siglos de cadáveres…, la muerte en una bacanal de murciélagos originarios de las ruinas de los templos sepultados de Belial…
Ahora, a medida que escucho mejor el aullido de la infame monstruosidad y el maldito aleteo zumba cada vez más cercano, yo me pierdo con mi revólver en el olvido, mi único resguardo contra lo desconocido.
The Hound: escrito en 1922 y publicado en 1924.
Herbert West: Reanimador39
Reanimador 1: De la oscuridad
De Herbert West, mi amigo durante el tiempo universitario, y también después, no puedo conversar sino con terror extremo. Terror que no se debe a la extraña manera en que desapareció recientemente, sino que se originó en la naturaleza general del trabajo de su vida, y que alcanzó importancia por primera vez hace más de diecisiete años, cuando estudiábamos el tercer año de nuestra carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic de Arkham.
Mientras estuvo conmigo, fui su más cercano compañero y lo maravilloso y perverso de sus experimentos me mantuvieron totalmente fascinado. Ahora que ha desaparecido y se ha roto el encanto, mi miedo es mayor. Los recuerdos y las posibilidades son siempre más aterradores que la realidad.
El primer pavoroso acontecimiento durante nuestra amistad fue la mayor impresión que yo había sufrido hasta entonces y me cuesta tener que repetirlo. Ocurrió, como ya mencioné, cuando estábamos en la Facultad de Medicina, donde West ya se había hecho célebre con sus descabelladas teorías sobre la propiedad de la muerte y la posibilidad de conquistarla artificialmente. Sus opiniones, seriamente ridiculizadas por el profesorado y los compañeros, se movían en torno a la naturaleza esencialmente mecanicista de la vida y se referían a la manera de poner a funcionar la maquinaria orgánica del ser humano por medio de una acción química calculada después de fallar los mecanismos naturales.
Con el fin de experimentar diversas sustancias reanimadoras, había matado y sometido a tratamiento a infinidad de conejos, cobayas, gatos, perros y monos, hasta transformarse en la persona más irritante de la Facultad. En varias oportunidades había logrado obtener signos de vida en animales teóricamente muertos. En muchos casos, signos violentos de vida. Pero se dio cuenta pronto de que, de ser efectivamente posible, la perfección lo obligaría, necesariamente, a toda una vida dedicada a la investigación. Igualmente vio con claridad que, como la misma solución no obraba del mismo modo en diferentes especies orgánicas, precisaba disponer de seres humanos si quería obtener nuevos y más especializados progresos. Aquí es donde se enfrentó con las autoridades universitarias y le fue retirado el permiso para realizar experimentos, nada menos que por el propio decano de la Facultad de Medicina, el culto y compasivo doctor Allan Hales, cuyo trabajo a favor de los enfermos es recordada por todos los viejos vecinos de Arkham.
Читать дальше