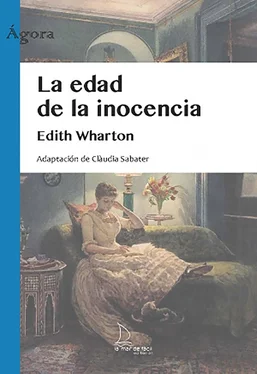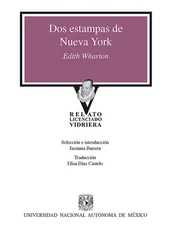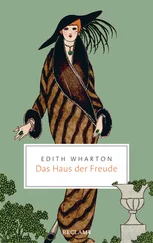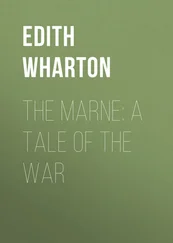―Claro que se lo diré. Pero todavía no la he visto...
―No ha venido al baile. En el último minuto decidió no acudir. Dijo que su vestido no era bastante elegante,
aunque a todas nos parecía precioso.
Así que mi tía tuvo que llevarla a casa.
Archer se sintió complacido y pensó:
«May sabe tan bien como yo
la verdadera razón de la ausencia de su prima.
Pero nunca le diré que conozco
la mala reputación de la pobre Ellen Olenska».
3. La visita de compromiso
Al día siguiente, Archer y May visitaron
a la abuela de esta, la señora Manson Mingott.
Era un ritual imprescindible para confirmar el compromiso.
La anciana era una de las grandes damas
de la alta sociedad de Nueva York.
Viuda desde los 28 años,
había conseguido vivir rodeada de lujo,
entre duques y embajadores,
gracias a su enorme fuerza de voluntad.
Era una mujer de carácter firme, digna y decente.
Y su reputación había permanecido siempre intacta.
El encuentro fue muy agradable:
la anciana, que había engordado hasta el punto
de no poder subir y bajar escaleras,
recibió a los novios con amabilidad.
Observó el anillo de compromiso ―un gran zafiro―
y dijo que era muy hermoso.
―¿Y para cuándo la boda? Espero que sea lo antes posible.
¡No esperéis a que me muera! ―comentó, divertida―.
¡Quiero pagar el convite de la boda!
La pareja estaba a punto de irse
cuando la puerta se abrió y apareció la condesa Olenska,
acompañada por el señor Beaufort.
―¡Ah, Beaufort! ―exclamó la anciana―. Me alegro de verle.
―Encontré a la condesa Olenska en Madison Square
y me permitió que la acompañara a casa
―respondió el caballero.
Beaufort y la anciana empezaron a conversar,
olvidándose por completo de los jóvenes.
En el recibidor, May se ponía el abrigo de pieles.
Mientras, Ellen Olenska miraba a Archer
con una sonrisa levemente interrogante.
―Ellen, supongo que ya sabes que May y yo...
―dijo el joven―. No pude contártelo en la Ópera,
entre tanta gente.
Ellen parecía más joven y más atrevida.
―Claro que lo sé. Y me alegro muchísimo ―dijo sonriendo.
Y sin dejar de mirar a Archer, añadió―:
Adiós. Ven a verme algún día.
En el coche, mientras bajaban por la Quinta Avenida,
Archer pensaba: «Ellen comete un error al pasear sola
con Beaufort, delante de todo el mundo.
Además, debería saber que un hombre como yo,
que acaba de comprometerse,
no se dedica a visitar a mujeres casadas como ella...».
Y dio gracias al cielo por estar a punto de casarse
con una joven como May,
que le comprendía y compartía sus opiniones.
4. Una defensa apasionada
La noche siguiente, la madre de Newland Archer
organizaba una cena en su casa.
El invitado era Sillerton Jackson,
el anciano mejor informado de Nueva York.
Además de la señora Archer y su viejo amigo,
asistían a la cena el joven Newland y su hermana, Janey.
Aquella noche, madre e hija sentían una gran curiosidad
por las noticias que Jackson pudiera contarles
sobre Ellen Olenska,
que iba a convertirse en prima de Newland.
Después de tratar asuntos de poca importancia,
la señora Archer se decidió a preguntar:
―¿Y la nueva prima de Newland, la condesa Olenska,
estaba también en el baile?
―No, no estaba en el baile ―contestó Sillerton Jackson,
sirviéndose un filete.
―Ah ―murmuró la señora Archer,
en un tono que significaba: «Así que tuvo la decencia de no ir».
―A lo mejor los Beaufort no la conocen―intervino Janey,
entre ingenua y maliciosa.
―No lo creo ―repuso Jackson―.
Todo Nueva York la vio ayer paseando
con el señor Beaufort por la Quinta Avenida.
―Dios mío ―gimió la señora Archer―. En cualquier caso,
fue un detalle de buen gusto no acudir al baile.
En realidad, la señora Archer estaba satisfecha
del compromiso de su hijo con May Welland.
No había en Nueva York una muchacha mejor para él.
―Pobre Ellen ―continuó, compasiva―.
Recibió una educación tan poco adecuada...
¿Qué puede esperarse de una chica a la que se permite
llevar un vestido de satén negro
el día de su presentación en sociedad?
―¡Nunca olvidaré cuando la vi así vestida! ―añadió Jackson.
―Es raro ―comentó Janey― que no se haya cambiado
el nombre por otro más... elegante, como Elaine, o...
Su hermano la interrumpió, enfadado:
―¿Y por qué tiene que esconderse,
como si fuese culpable de algo?
Tuvo la mala suerte de casarse con un miserable.
Eso no la convierte en una infame.
―Pero se rumorea que... ―empezó a decir Jackson.
―Sí, ya sé, que se fue con su secretario
―se adelantó el joven―.
La ayudó a escapar del animal de su marido.
¿Quién de nosotros no hubiera hecho lo mismo en su lugar?
Sillerton Jackson había acabado de cenar.
Encendió un cigarro y se acercó a la chimenea.
―¿La ayudó a escapar? ―preguntó―.
Pues la ayudó durante mucho tiempo,
porque vivieron juntos en Suiza.
―Bueno, ¿y qué? ―repuso Newland, indignado―.
Ella tenía derecho a rehacer su vida.
Las mujeres deberían ser libres... tan libres como nosotros.
La respuesta de Jackson fue definitiva:
―Sin duda el conde Olenski opina lo mismo:
jamás ha hecho nada para recuperar a su mujer.
5. Un mundo de apariencias
Acabada la cena, Archer se retiró a su habitación.
Era una estancia hogareña y acogedora,
con estanterías llenas de libros, estatuillas de bronce
y fotografías de cuadros famosos.
Sentado en su sillón, junto al fuego,
Newland Archer contempló la fotografía de su prometida
y reflexionó sobre su próximo matrimonio.
¿Qué ocurriría si se enfadaban o si no se comprendían?
¿Qué sabían el uno del otro?
Su deber de hombre respetable era ocultar su pasado,
y el de ella, como muchacha decente,
era no tener un pasado que ocultar.
Sintió un escalofrío al recordar cómo eran los matrimonios
de su entorno: asociaciones de intereses materiales y sociales
basadas en la hipocresía.
Los maridos tenían amantes,
sus esposas lo sabían y, a pesar de todo, fingían no saberlo.
El señor Beaufort y su esposa
eran el ejemplo perfecto de ello.
Ante Jackson, Archer había defendido
la libertad para las mujeres.
Pero lo había hecho porque sabía que las mujeres decentes
nunca reclamarían esa libertad.
Vivían en un mundo de apariencias,
de normas morales,
que eran un complicado juego de mentiras.
La inocente May Welland era un producto de ese mundo:
un ser puro creado de manera artificial por madres y abuelas,
porque se suponía que él tenía derecho a esa inocencia
para destruirla fácilmente,
como se destruye un muñeco de nieve.
Archer comprendió que en sus reflexiones
influía el inoportuno regreso de la condesa Olenska.
―¡Al diablo Ellen Olenska! ―exclamó
comenzando a desnudarse.
El destino de Ellen no tenía por qué influir en el suyo,
pero la había defendido delante de todos, en la cena,
e intuía que este atrevimiento le podía comprometer.
Lo que sucedió pocos días después confirmó su intuición:
la anciana Mingott invitó a cenar
a las personas más importantes de la ciudad
para presentarles a la condesa Olenska.
Читать дальше