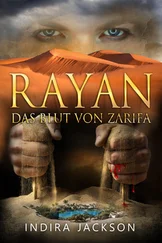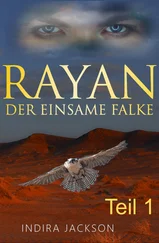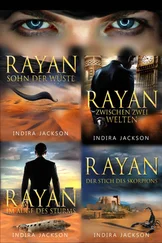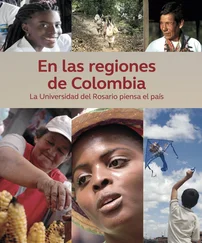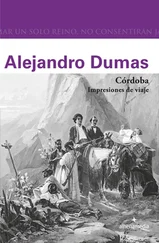Kiko siente mis suspiros sin respuesta, se arrima a mí y me mira, acaricio sus orejas y desde mi butaca miro el jardín en ruinas y los girasoles rotos. El ministro debe tener razón: la inseguridad, el hambre, la pobreza, el femicidio, la trata de personas y la corrupción aquí no existen. Son solo fábulas policíacas, aquí donde todo está perfectamente bien, nuestro dinero no sale en bolsas de basura fuera del país, nadie lo esconde en paraísos bancarios de islas del Caribe. Si los girasoles y tú ya no están más, es solo porque no eran de esta ciudad, de esta provincia ni el país, es solo porque la belleza y el amor son de otro mundo. Por lo demás, acá todo anda bien.
La parada del colectivo está a diez minutos de su casa. Se levantó temprano para prepararse y almorzar; es casi la hora de salir y no puede hacerlo. Una y otra vez repasa los apuntes en papel reciclado que sacó de la basura. Por enésima vez el reloj de la cocina le dice que ya es tarde. El primer colectivo ya pasó y perderá el último si ella no viene ya. Siente un incontrolable ardor en el estómago, la manzana de adán le revienta la garganta, saltan las lágrimas y bajan por sus mejillas encendidas. La transpiración corre por su espalda y moja su limpísima camisa recién planchada.
–¿Qué pasa que no llega? ¿Estudiamos tanto y no se va a presentar?
–En la parada no lo encontré. ¡Qué raro! Siempre llega media hora antes para comparar apuntes y despejar las últimas dudas.
–Que no quedan despejadas y nunca son las últimas.
Cinco veces a la semana soportó dolor en los dedos de los pies. Dos cuatrimestres en la facultad. A mitad de cada clase el calambre lo obligaba a aflojarse con disimulo las zapatillas y, con el talón afuera, concentrarse en la explicación del profesor. Con las falanges entumecidas estudió mes y medio para cada parcial.
“Ya está, no me presenté, quizá en la próxima fecha, con más suerte…” El golpe de la reja impacta en su corazón. Corre a la salida, “¡Mamá!” alcanza a balbucear. En el vano de la puerta, ella tira el bolso al piso, sin desatarse los cordones, se descalza a golpe de talón. Él se pone las zapatillas aún calientes y corre calle abajo para alcanzar el autobús. Más de una hora dura el viaje. Llegó un minuto antes del examen. Con ese diez promocionó.
C ORIFEO . –Te lo diré, aunque tenga que morir dos veces. Nunca podrás, mi dueña, tomar un hijo en tus brazos ni acercarlo a tu pecho.
C REUSA . –¡Ay de mí! Quiero morir.
Eurípides, Ion
Felisa era rara, pero no quise pensar mucho en eso. Tal vez, a su manera, solo era igual a las demás mujeres de servicio. La servidumbre siempre me pareció gente de otro mundo, por eso no me esforcé en entenderla. A mi marido le molestaba su risita inoportuna, no faltó amiga ni pariente que mencionara su mirada extraña, su meticulosidad para barrer las veces que sea necesario cierta área y volver a pasar el trapo mil veces por donde alguien caminó, ella no regañaba a nadie, pero su modo lo decía todo. Me gustaba que hablara solo lo preciso. Más de una vez me molestaron las mucamas que interrumpían mi trabajo con charlas. Preguntaban demasiado o, lo que es peor, opinaban sobre mi vida. En cambio, Felisa llegaba, trabajaba y se iba. Aunque cada tanto rompía el silencio su risita inmotivada que tanto estremecía al que la oyera.
En casa, no había trabajado nadie tan eficiente. Con ella me despreocupé de todo. Por primera vez no tuve que andar detrás del orden ni la limpieza. Ella era obsesivamente prolija. Solía pedirme nuevos productos de limpieza o elementos que yo jamás habría usado con tal de dejar la casa con una higiene de hospital. Yo le daba lo que pedía sin objeciones, aunque, a veces, me compadecía de verla trabajar más horas de lo debido. No paraba hasta obtener el resultado que buscaba. Pero no intervine porque esa era su elección. Además, suponía que si lo hacía, ella podría ofenderse y, tal vez, irse. Felisa era en exceso sensible con los olores, a veces hasta creí que se los inventaba. Poco a poco, me fui acomodando a la forma como tenía mi casa perfecta; mientras, el tedio de mi vida conyugal se hacía más pesado.
Cuando ella llegó a trabajar, Paco y yo llevábamos más de seis años de casados. Yo casi había perdido las esperanzas de tener hijos. Si nos amábamos o no, era algo que ni nos planteábamos. Cada uno se volcó por completo a su profesión. Manejábamos nuestros asuntos domésticos y finanzas en común con la organización de una empresa en sociedad. Hacia mí, él siempre conservó el respeto y la amabilidad. Avisaba si se iba a demorar, estaba pendiente de mi salud, se interesaba en mi trabajo, en mis amistades y mi familia. Me consultaba cada decisión pequeña o grande que debía tomar aunque no me incumbiese. Siempre agradeció lo que pude haber hecho por él, aunque no fuese gran cosa. Sin embargo, yo no controlaba uno que otro exabrupto o maltrato que él se empeñaba en ignorar. “¿Qué te importa! ¡Déjame en paz! Porque sí y punto. No te pregunté lo que pensabas”. Mi rencor fue creciendo a medida que lo sentía más lejos de la piel. Yo simplemente no podía ni quería comprender su inapetencia sexual. Me hubiese gustado decir que no tuve hijos porque no quise o porque soy estéril, pero simplemente no los tuve porque Paco y yo un maldito día dejamos de tener sexo.
Cuando me casé, Paco había sido mi única experiencia. Me maleducaron en un colegio de monjas en los años 70 donde nos remarcaron que el sexo no debía ser “por vicio ni por fornicio, sino por traerle a Dios un hijo a su servicio”. Mi madre murió cuando yo era muy pequeña y me crié entre tías chupacirios que de “eso” no hablaban más que para confirmar lo que me enseñaron en la escuela. Por lo tanto, creía que una vez a la semana, al mes o cada seis meses, según pasaba el tiempo, era lo normal en todo matrimonio. ¡Y que era mi culpa no quedar embarazada porque el cuerpo no me respondía!
No fue sino hasta que escuché las confidencias de amigas y compañeras de trabajo cuando deduje, sin que nadie se enterara, que mi vida íntima estaba lejos de ser normal . Me cansé de pedirle el divorcio a Paco. Él se negaba rotundamente; aseguraba que me amaba. No le creí. Tampoco me atreví a ser quien dejara esa vida con un portazo. Él era exitoso, culto y educado. ¿Por qué no creerle que ningún matrimonio se parece a otro y que cada pareja tiene su ritmo? Con el tiempo renuncié al ideal del matrimonio feliz. ¡No sería yo quien me condenase al estigma de mujer divorciada! A los ojos del mundo, Paco y yo fuimos dos buenos partidos que encajaron como piezas de rompecabezas. “Lástima que Dios no haya querido mandarles hijos. No se puede tener todo en esta vida”, comentaban por lo no tan bajo nuestros allegados.
Ese cómodo malestar se vio alterado una mañana, cuando Felisa llegó de la mano de un nene que apenas caminaba. Lindo mestizo de nuestros Andes, tenía unos grandes ojos negros que resaltaban en los cachetitos sonrosados. Había heredado el aire ausente de la madre. Salí de mi estupor con una voz lejana:
–Perdone la señora, pero no tuve con quién dejarle al Remigio. Mi hermana se enfermó. Y era traerlo o no venir a trabajar.
–No te preocupes, Felisa; mientras se acomode sin que interrumpa tu trabajo, por mí está bien.
–Este no da problemas, señora, vaya tranquila.
En todo el día no dejé de pensar en ese nenito hermoso cuya existencia yo había ignorado. Hacía más de un año que habíamos contratado a Felisa y nunca había mencionado que tenía un hijo. ¿Tendría otros? ¿Sería madre soltera? ¿Concubina? ¿Separada? Con suerte sabíamos su nombre y la zona donde vivía.
Читать дальше