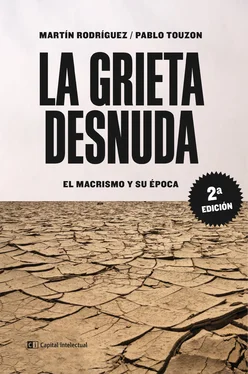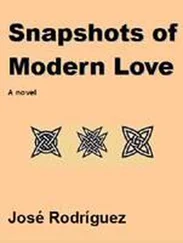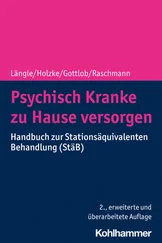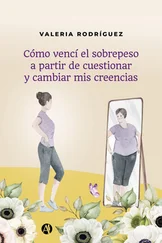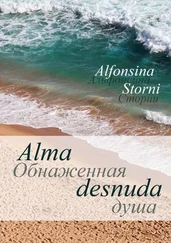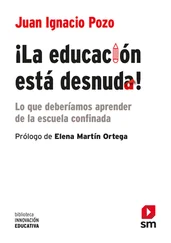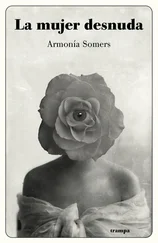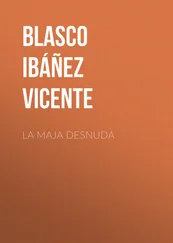La confección de las listas confirma el esfuerzo unitario. Progresistas de lo más variopinto (desde Claudio Lozano de la CTA encabezando la lista oficial con candidatos del Partido Socialista, del ARI de Elisa Carrió, y exponentes del nuevo kirchnerismo, sumado a listas colectoras como la encabezada por el periodista y ex militante montonero Miguel Bonasso) parecían mostrar una operación perfecta. El ibarrismo que venía de la Alianza se transmutaba perfectamente a los nuevos tiempos. La centro-izquierda porteña había sobrevivido a la crisis.
En la memoria colectiva persiste la entrevista televisiva en un “canal de cable”, días después de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, en donde Ibarra explicaba como si fuera el jefe de personal de maestranza, cómo había sido el operativo de limpieza y ordenamiento de la Plaza de Mayo después de esos días aciagos de estallido. Había que limpiar la ciudad. Y si bien Ibarra ese día había salido de Bolívar 1, la sede del gobierno porteño a escasos metros de la plaza, oculto adentro de una ambulancia, también resultó uno de los pocos políticos conocidos que salvaba la ropa. Tal vez Ibarra, junto a Elisa Carrió y el ex trotskista Luis Zamora, formaban el trío de políticos salvados de la olla nerviosa porteña a la que se arrojaban los pellejos del resto de esa clase política en 2001.
Pero la apuesta kirchnerista por la transversalidad había triunfado. Al menos en la Ciudad de Buenos Aires. Un presidente peronista lograba hacer una alianza con sectores progresistas cumpliendo, así, el sueño de Torcuato Di Tella: el de un fuerte polo de centro-izquierda con eje en el peronismo gobernante, que pudiese dar sustento social y político al nuevo kirchnerismo. Sin referencias partidarias claras tras el estallido y el fin de la clase política en 2001, restaba recostarse en figuras y/o territorios: el ex aliancista y progresista moronense Martín Sabbatella, el cordobés a secas Luis Juez, el socialista santafesino Hermes Binner y, principalmente, Aníbal Ibarra, eran los elegidos, que así y todo solían mostrarse renuentes. El coqueteo rápido y furioso de Adolfo Rodríguez Saá con los organismos de derechos humanos durante su breve presidencia de una semana, habían dejado en pie ciertos anticuerpos frente a la voracidad peronista, junto con la necesidad de equilibrar la nueva alianza con los gustos de sus electores, en general no demasiado fanáticos del peronismo.
La transformación del sostén de poder ibarrista de la Alianza al kirchnerismo era en gran medida posible por la misma figura de Aníbal Ibarra. El Jefe de Gobierno era un producto prototípico del progresismo de los años 90: ex fiscal en causas pesadas de derechos humanos, denunciador de ñoquis en el ex Concejo Deliberante porteño, joven, fachero, de clase media y moderno, encarnaba también el arquetipo de los límites del posibilismo frepasista. A diferencia de Chacho Álvarez o el resto del “Grupo de los 8”, de militancia previa a la dictadura militar, Ibarra contaba en su haber un adolescente paso por la Fede (la Federación Juvenil Comunista) en el Colegio Nacional Buenos Aires. Era, más que nada, un hijo político de la nueva democracia, y de la creciente influencia de los medios de comunicación y de la denuncia periodística en la construcción política. Sus consumos culturales (Serrat, Cortázar, rock nacional) y su barrio de Villa Urquiza, lo hacían tan clásico que lo popularizaban. Era la viva imagen del izquierdista promedio: nunca hice política, siempre fui progresista (7). Ese significante semivacío permitía articular sobre su figura la más variada gama de intereses. Como una suerte de Scioli de izquierda, gobernaba loteando el Estado porteño entre sus diferentes apoyos, indiferente en gran medida a la consistencia general del rumbo de su gobierno. Atrapado por la crisis de 2001, y sin la posibilidad financiera de organizar un plan de infraestructura medianamente razonable, apostó en cambio a construir su imagen, reservando para sí la parte del león de lo que consideraba estratégico. En particular, la relación con los organismos de derechos humanos.
Como buen ochentista, Ibarra consideraba a los derechos humanos como un artículo de fe casi religiosa. En ese sentido, su gobierno dio lugar a una de las políticas más consistentes en términos de edificación pública de la memoria del Terrorismo de Estado, que iban desde la intervención en el espacio físico (el Parque de la Memoria comenzó allí, así como también las transformaciones de los ex centros clandestinos como sitios de memoria y los primeros intentos de recuperación de la ESMA) hasta el apoyo financiero al Banco de Datos Genéticos de Abuelas, o la institución del 24 de marzo como día de reflexión en las escuelas públicas porteñas. En el fondo, una precuela del kirchnerismo, sin el aditamento rupturista de este último.
Se trataba del complemento lógico frente a la aceptación posibilista de los límites de acción económica y política que daba el modelo Cavallo. Una suerte de compensación simbólica frente a la impotencia de la política en otros dominios. Pero la realidad es que funcionó y constituyó uno de los pocos hilos conductores en términos de política pública entre el ibarrismo y el nuevo kirchnerismo, como quedó plasmado en la histórica foto del Jefe de Gobierno y el Presidente con el fondo del frente de la Escuela de Mecánica de la Armada, el 24 de marzo de 2004, cuando firmaron el decreto de traspaso a manos civiles.
La derrota de Macri en el ballottage porteño (en septiembre de 2003) lo había relegado a la reconstrucción y a la autocrítica. Mientras, la primavera kirchnerista comenzaba a teñir por completo el clima de época: progresistas empezaban a ser todos. En ese marco, un resucitado Ibarra comenzaba a soñar con su futuro en el nuevo orden: las charlas de quincho hablaban con insistencia durante ese 2004 de una posible fórmula Néstor Kirchner - Aníbal Ibarra para las elecciones del año 2007, con el frepasista en el rol que luego tomó el mendocino Julio Cleto Cobos. Evidentemente, había en la mesa de arena nestorista un puesto destinado a los socios no peronistas de la coalición. Y si bien en la Legislatura Porteña ya había comenzado un proceso de atomización de la bancada oficial, producto del desinterés oficialista en conducirla y en su natural tendencia a la fragmentación, el peso del Estado porteño bastaba y sobraba para ordenar la “gobernabilidad”. Un escenario tranquilo y lleno de futuro. Hasta que una noche de calor interminable, el 30 de diciembre de 2004, se incendió el boliche rockero República Cromañón.
La tragedia argentina se corporiza en diciembre, esa olla a presión que combina calor, fiestas, fin del año laboral y fin de todo. Diciembre es el mes en el que vivimos en peligro. El momento del in crescendo asfixiante. La temporada de incendios. La memoria colectiva indica que los estallidos sociales suceden en ese mes. Y que cada estallido resucita, a lo zombie, la tragedia anterior, una en donde los pobres suelen poner los muertos.
Aquel diciembre de 2004, Buenos Aires parecía estar reponiéndose finalmente de la angustia de 2001. Las tasas chinas y el ímpetu reformador y reparador del nuevo gobierno habían empezado a cristalizar en la calle un clima de posguerra. Las famosas “clases medias urbanas” podían reposar un poco luego de dos años de activismo callejero. Los clubes de trueque y las asambleas populares barriales se habían desactivado paulatinamente, y de aquella ciudad en estado de revolución, faro mundial del alzamiento antineoliberal, quedaba ya un distraído Slavoj Žižek en bicicleta por la ciudad. En parte a causa de este contexto, el incendio de Cromañón irrumpió como un golpe al estómago de esa Buenos Aires que quería dejar la tragedia atrás.
Cromañón impactó de manera directa en el caleidoscopio que formaba y nutría el universo cultural y político del progresismo argentino. Todos sus elementos (la bohemia cultural de los años ochenta, personificada en el empresario rocker Omar Chabán; los usos y costumbres del “rock chabón” de la banda Callejeros; el gobierno ibarrista y sus funcionarios, los organismos de derechos humanos, los periodistas, etc.) le eran propios. ¿Qué tenía que ver un Rodríguez Larreta con tamaña cosmovisión? Desde el principio, Cromañón se presentó como una crisis de familia progresista: salvaje, triste y sórdida como suelen ser las crisis familiares. Además, presentaba un hecho inédito en la democracia argentina: por primera vez las víctimas se enfrentaban entre sí.
Читать дальше