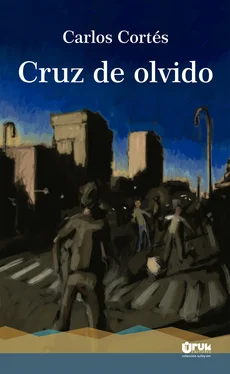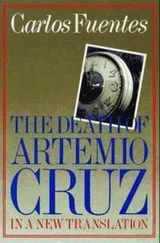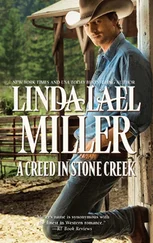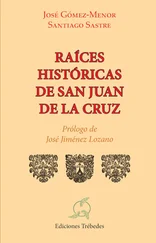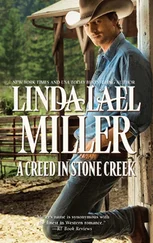Estimado lector: Muchas gracias por adquirir esta obra
y con ello, apoyar los esfuerzos creativos de su autor y de la editorial,
empeñada en la producción y divulgación de bibliodiversidad.
Su apoyo implica impedir copias no autorizadas de la misma
y confiamos plenamente en su honestidad y solidaridad.

Colección Sulayom
San José, Costa Rica
Primera edición, 2020.
© Uruk Editores, S.A.
© Carlos Cortés.
ISBN: 978-9930-595-07-7 San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2271-6321.
Correo electrónico: info@urukeditores.com
Internet: www.urukeditores.com.
Prohibida la reproducción total o parcial por medios mecánicos, electrónicos, digitales o cualquier otro, sin la autorización escrita del editor. Todos los derechos reservados. Hecho el depósito de ley.
Impresión: Publicaciones El Atabal, S.A., San José, Costa Rica.
...vivo o muerto, en la Tierra
se encuentra mi padre...
Males de mi padre sufriré,
y han de darme los dioses otros más;
a imprecar se pondrá a las odiosas Erinies...
y caerá sobre mí la condena de los hombres...
Homero
La alegría de haber bregado
por una gran idea sigue determinando
nuestra conducta mucho después de que la duda
nos haya vuelto lúcidos, concientes
y desesperanzados.
Joseph Roth
Toda vida es un proceso de demolición.
Francis Scott Fitzgerald
Para María,
quien me salvó de mí mismo.
“En Costa Rica no pasa nada desde el big bang”, me dijiste.
Había estado rumiando y escupiendo aquella frase mientras cargaba y descargaba mi viejo jeep Willis con diez años de revolución sandinista cuando recibí una llamada telefónica que me cambió la vida, como no lo había hecho antes ni siquiera la insurrección, ni el amor, ni quizá la muerte.
Siempre había creído vivir antes de la historia, en sus márgenes, en la esquina más alejada de Occidente, en la periferia del mundo. O al menos lo había intentado. Y una llamada telefónica del Panameño lo cambió todo.
Mi hijo Jaime, de 18 años, y seis compañeros más, habían aparecido aquella mañana crucificados, decapitados y mutilados en La Cruz de Alajuelita, una inmensa cruz de metal que domina la ciudad de San José desde una estribación montañosa. El siete siempre ha sido mi número preferido. La cábala de mi maldito destino.
Sus cabezas aún no aparecían y los cuerpos fueron identificados por testimonios de familiares y los documentos regados en un polvo de sangre. Ese era el rápido flash informativo que añadía algo más: “Puede que sí, puede que no”.
Era improbable que Jaime estuviera entre los cuerpos, pero ni siquiera yo podría identificarlo.
Eran pasadas las cinco de la tarde en Managua y la antigua ciudad de Somoza me pareció, como me había ocurrido en los peores años de la revolución, un mundo espectral, como si el polvo del terremoto de 20 años atrás y de la conflagración universal que seguíamos viviendo se hubiera vuelto a levantar y todo lo dejara en suspensión, envuelto en una asfixiante gasa de arena y calor infernal.
Sentí nuevamente, como unas pocas veces en mi vida, que una mano invisible se abría paso entre mis entrañas y limpiamente me arrancaba el estómago o lo que hubiera allí, dejándome un vacío incurable. Segundos antes pensaba todavía que seguiría mi camino como mercenario de la izquierda latinoamericana en México, pero el pasado no perdona, como dice la canción de Rubén Blades.
Mientras atardecía y nos consumíamos en aquel ron amargo del atardecer seguía cargando estúpidamente mis cosas en el jeep. Cuando estuvo cargado y bien cargado mi pasado me mantuve al menos una hora con el motor encendido y la mente perdida en un lugar a donde uno llega una sola vez en la vida.
Jaime debió haber sido mi único hijo y ahora, de pronto, me sentía víctima de una extraña liberación, como flotando en el aire enrarecido de aquellas agónicas demoliciones que hacen de Managua una ciudad sin centro, un pueblo fantasma en el medio de un desierto de barriadas perdidas, urbanizaciones condenadas y callejuelas que van a ninguna parte. Me vi a mí mismo a los 12 años escapándome del colegio y solicitando los periódicos amarillentos en la Biblioteca Nacional para enterarme del asesinato de mi padre, nunca del todo aclarado, a pesar de que mi madre y la familia entera aseguraban que solo había sido un accidente.
“Un accidente”. Esa era la palabra con la que podría denominar mi infancia.
Entré por última vez a mi casa cerca del lago. Había sido de una prominente somocista que ahora vivía en Miami. Era la casa en la que había transcurrido más de una década de una sobrevivencia miserable, tanteando algo en la oscuridad. Los apagones en aquella época eran constantes y después de las seis de la tarde muchos sectores volvían a las tinieblas. Entonces los mendigos salían de las estructuras en ruinas y se lanzaban sobre los automóviles, enceguecidos por la luz repentina de los faros, detrás de alguna moneda.
Busqué a ciegas la subametralladora Uzi que el Comandante Cero me regaló años después del asalto al Palacio Nacional. La sopesé en mis manos y me di cuenta de que no sabía usarla y que de todas maneras no la usaría nunca. La puse con los otros trastos viejos. Ahora que recuerdo todo se me cruza, todo me persigue, como si no pudiera salir limpio de aquella masa compacta de recuerdos. Creo que llamé al periódico o a la agencia de noticias. El teléfono timbró indefinidamente hasta que se cortó la comunicación. Quizá por lo absurdo de la hora y por la inutilidad de mi propósito nadie contestó mi llamada. En el fondo, no quería que nadie respondiera.
Oí, como muchas veces durante aquella década que se agotaba, mi propia respiración a través del auricular, tratando de percibir si la línea estaba interceptada, liberando las últimas cenizas de paranoia. En los pocos ascensores que aún funcionaban en Managua me ocurría lo mismo: escuchaba aquel mecanismo descompuesto que me hacía subir y descender por la columna vertebral del poder. La luz se suspendía. Durante algunos minutos podía gozar de la nada, mientras afuera los compas trataban de extraerme de aquel útero de metal que no quería devolverme a la luz.
La ciudad respiraba un aire de fin de revolución y yo también me consumía. Había vuelto a ingerir enormes cantidades de ron y a sudarlas durante la madrugada. “Las ratas de mierda somos las primeras en abandonar el barco”, me decía continuamente.
La noche anterior a la llamada del Panameño, Barricada Internacional ofreció una fiesta de despedida en mi honor. El diario donde trabajaba desde el triunfo estaba a punto de desaparecer, como toda nuestra mascarada. El hotel Intercontinental, el Inter, al igual que media Managua, permaneció a oscuras y a alguien del Ejército Popular Sandinista, el EPS, se le ocurrió sembrar la piscina de unas bombonas rumanas de gasolina que sirvieron como rústicos candelabros de guerra. Así nos alumbramos y ni siquiera la lluvia, que convirtió el jardín tropical en pantano, hizo que se apagara su flama azul. Chuchú Martínez entró esa noche en medio de la turbamulta de periodistas, corresponsales extranjeros, diplomáticos, compas y burócratas internacionales que se aburrían como ostras en esta ciudad sin ciudad. ¿Por qué Chuchú aquella noche? Todos deambulábamos entre fiesta y fiesta. Soportábamos el tráfago de la sinrazón empapándola en Flor de Caña y sudor. A la jauría de periodistas y corresponsales se nos habían unido algunos tigres de Sandino, viejos camaradas y los pocos internacionalistas –sandalistas les decíamos– que aún quedaban en Managua después de la debacle que provocó el triunfo de Doña Viole. Dios mío, la doña Viole: la Viuda, la Madre, la Abuela, la Santa Madre, la Madre de Dios, la Virgen María. Ella era todo eso.
Читать дальше