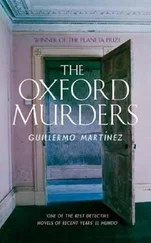En la barra de pino dos mujeres maduras y tenebrosas charlaban en susurros, y en la mesa más lejana a la puerta principal de la cabaña se hallaba sentado el hombre que yo buscaba. Ya habrán adivinado de quién se trata: la persona que pondría en claro el asunto de los malos pasos de Elisa Miller y en cuyas manos había puesto mi futuro próximo: Riquelme, el famoso detective de pacotilla, el hombre que haría el reporte definitivo. El resto de la clientela, además de un hombre que hacía las veces de cantinero, mesero y trapeador de pisos, estaba formada por conductores de camiones de carga; no hay más nombre para ellos: conductores de camiones de carga, camioneros. Qué aire desangelado mostraban estos señores camioneros, una triste aureola que los acompañaba en su travesía de millones de metros enclaustrados dentro de la cabina de un tráiler. Sospechaban que, en la siguiente curva, serían extorsionados o robados y esta sospecha constante les impedía subir de peso: los infelices tenían los días contados y por eso eran flacos. Y a los escasos conductores obesos el placer de comer se les amargaba y echaba a perder cuando se imaginaban otra vez en las garitas donde la carga de su vehículo se vería sometida a una seria revisión y en donde serían acusados de exceder los límites de peso permitido o de llevar drogas en un contenedor dentro del cual ellos pensaban que había escritorios y lámparas. ¡O mapaches, pero no drogas! En consecuencia, los conductores gordos preferían tomar café oscuro y esperar hasta llegar a su hogar para saciar su hambre y no echar a perder antes sus alimentos.
El hombre que yo buscaba, en cambio, mantenía una postura recta y paciente, como si su trabajo consistiera en esperar por noches enteras a que una hormiga pasara rodeando la punta de sus zapatos. Caminé en dirección a la mesa donde él me esperaba, aunque fingía no haberse percatado de mi llegada. Riquelme, como yo, resultó ser un maestro en mirar de reojo y en tomar whisky malo. No, Riquelme jamás jugó basquetbol y lo más parecido que llegó a practicar en su infancia fue un juego que se llamaba “burro castigado”. Sus escasas virtudes me animaban a seguir pagando por sus servicios y una de ellas tenía que ver con el desprecio que, sin hacerlo consciente, él tenía por sí mismo. Si se me ocurriera citarlo en el retrete de una gasolinera en medio del desierto iría sin quejarse ni hacer preguntas estúpidas. Después de recibir la orden de encontrarnos allí dejaría su cama, se vestiría sin el menor atisbo de dolor y antes de abandonar su departamento y encaminarse a la cita se diría a sí mismo: “Es mi obligación, cumpliré mis asuntos con la seriedad propia del caso”. Los hombres que saben que casi todas las preguntas sobran, son en realidad muy pocos en la Tierra. Uno hace preguntas con el propósito de saber lo que ya sabe, ¿quién necesita a un detective, a no ser un idiota como yo? ¿Con qué propósito deseo conocer de boca de un desconocido lo que ya sé con perfecta certeza?, pienso en todo ello cuando descubro la figura de Riquelme y en seguida me acomodo en la silla vacía que, también, me ha esperado a lo largo de varias horas. “Esa silla es mía , nada más”, susurro, y estoy a punto de reír como un loco.
–La situación es delicada y fuera de lo común, hasta el punto de que me hace sentir bastante desconcertado –me comenta Riquelme, y toca con sus dedos la pluma que sobresale de la bolsa de la camisa. Cuando habla conmigo elige palabras que, en su opinión, son precisas y elegantes. Riquelme dice estar “desconcertado”, en vez de “sacado de onda”. Me gusta que se exprese de esa manera, de lo contrario no le pagaría un solo dólar.
–Espiar es un acto ridículo –le digo a Riquelme y abro bien los ojos–. Me alegra que sea una misión “delicada”, como tú dices, así se justifica el dinero que estoy pagando por este asunto.
–He progresado porque no rechazo ningún trabajo, excepto si me lo pide un policía –Riquelme cree que ha progresado, este gusano.
–Es tu política, Riquelme. Si eso te da dinero no veo porque tengas que cambiar. ¿Y qué hay con los marinos?
–¿Los marinos? ¿Qué chingados tienen que ver aquí los marinos? –la mano huesuda e inquieta de Riquelme se palpaba el pecho. ¿Estaba a punto de tener un infarto? No, el infarto haría de Riquelme un hombre superior, los hombres como él no caen fulminados por infarto, sólo desaparecen, se desinflan, se acuestan en el cenicero y se hacen ceniza.
–Marinos, soldados, tampoco aceptas sus encargos, quiero decir –hablo sin sentido, ni siquiera me escucho a mí mismo. Observo la barbilla del señor Riquelme.
–No, nada de tratar con uniformes, tarde o temprano cuestionan mi autoridad –dijo Riquelme y bebió. ¡Cómo bebía ese hombre! Daba sorbos pequeños y su cara ovalada se tornaba azul. A cada sorbo, un azul diferente se manifestaba entre las sombras de la cabaña. De sorbo en sorbo Riquelme acabaría con el Mar Negro.
–¿Nada de uniformes? ¿Quieres decir que no aceptarías el encargo de un bombero?
–Bueno, una azafata o un cartero sí, no soy un pendejo, lo que quiero decir es que no acepto encargos de personas que portan armas.
Cuando fui un niño, el temor de crecer se apropiaba de mí, y ahora conozco las razones: los niños no saben de razones y por eso tienen miedo. Es la crueldad animal que nos acecha, ésa es la causa, miedo a la oscuridad nocturna y a los colmillos de las bestias que nos devorarán cuando reencarnemos en venados, temor de los hermanos y de los inviernos crueles, temor heredado y puntual, temor de aquellos tiempos cuando la única luz provenía de las estrellas. El mesero, escoba en mano, se aproximó a nosotros y, sin abrir la boca, me escudriñó como si fuera yo la sombra de un objeto de contorno desconocido. Quería cerciorarse de que fumábamos y así no perderse la oportunidad de prohibir el humo dentro de su caverna macilenta. Pero en cuanto divisó al detective Riquelme con el cigarro en la mano, se arrepintió de sus intenciones. Me alegré de contar con los servicios de un detective capaz de causar miedo a la gente. Mañana mismo le aumentaría el sueldo unos pocos dólares más. La oscuridad ocultaba los detalles de mi rostro y el mesero debió creer que era yo un segundo Riquelme. Con el dedo índice señalé el vaso de mi compañero de mesa, “igual”, dije, y entonces el hombre de la escoba fue hacia la barra dispuesto a realizar su trabajo.
–Tienes que acabar con esto lo antes posible –Riquelme se puso algo solemne–. No se puede ir con la soga al cuello, así como tú vas, tarde o temprano vas a encontrar un árbol donde colgarte. Yo soy un detective, no un… los problemas de la mente, yo no sé nada al respecto. Mi trabajo es otro. Mi labor es ser un cobarde profesional, como tú me dijiste.
–¿Te llamé cobarde? Lo siento, Riquelme. En ocasiones llego a creer fervientemente en mi sentido del humor. Quiero hacerte una pregunta: ¿los dólares con que te pago son falsos?
–No, al contrario, son una bendición. Cada dólar es para mí como un pelo de Cristo.
La voz de un detective debe ser sobria, y su retórica ausente de figuras, un detective, un hombre extraño a quien le confiaba la memoria reciente de mi vida. Su edad se ubicaba más allá de los cuarenta años, es decir, en ninguna parte más allá de esa línea: un enigma. Y ahora este hombre había aludido justamente a los árboles cuando el olor de los pinos mezclado con el aroma a tabaco añejo y gasolina le daba cuerpo a la noche dentro de la cabaña. Riquelme se refería a mis amigos, los árboles, como a cosas que uno podía utilizar para suicidarse. Qué extraña y escandinava resultaba esa noche al imaginar un grupo de árboles flacos tendiendo sus brazos tensos y deshojados para invitarte al suicidio. Todo comenzaba mal. Una noche que no me pertenecía y me empujaba a un lado de sus horas negras. Tuve intenciones de regresar a mi automóvil y continuar el camino a la ciudad. ¿Cuántos pinos en el camino me separaban de mi casa, la casa que Elisa Miller había abandonado? Las mujeres se van aunque se queden, lo sé, pero ésta se fue doblemente, se marchó y se marchó.
Читать дальше