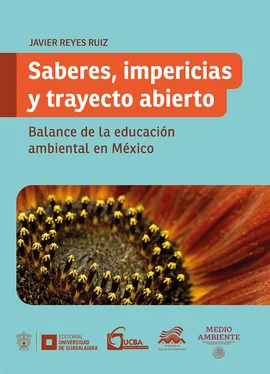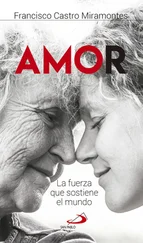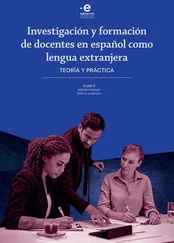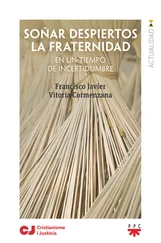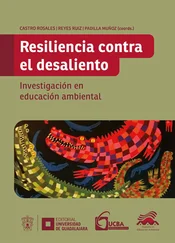Se han impulsado también esfuerzos de coordinación interinstitucional, como ocurrió con distintos órganos en los estados y regiones, por ejemplo, los Consejos Consultivos de Desarrollo Sustentable a nivel nacional y regional. En 1995 se publica el Acuerdo de Creación del Consejo Consultivo Nacional de Desarrollo Sustentable y en el 2011 se publica un nuevo acuerdo por el que se crean los CCDS de la Semarnat. Estos órganos, además de dictar recomendaciones a los gobiernos, realizaron esfuerzos de coordinación para proyectos ligados al medio ambiente, entre ellos los educativos, aunque no de manera prioritaria.
Por otro lado, los entrevistados reportaron sinergias en casi todos los estados, en las que participan toda clase de organismos, procesos en los que se le dio importancia a la ciudadanía organizada como ejecutora y a los gobiernos y organismos privados como financiadores. La iniciativa privada también ha brindado apoyos, sobre todo las empresas que impulsan una política denominada mercadotecnia verde, que tiene como intención central generar una imagen empresarial de ser socialmente responsable.
Por su parte, el voluntariado social también ha estado presente en un número importante de experiencias, mostrando que hay población dispuesta a incorporarse de manera desinteresada, siempre y cuando haya liderazgo y se le motive adecuadamente, sin dejar de reconocer que en México no existe aún una cultura del voluntariado medianamente sólida, lo que representa un reto, dado que la presencia de la cooperación voluntaria en la sociedad no sólo reduce costos en la solución de problemas, sino que representa una expresión de madurez ética y política.
Limitaciones en la cooperación y el financiamiento de los actores sociales
La información recabada entre educadores ambientales para elaborar el presente documento muestra con claridad que la cooperación y el financiamiento se han dado de manera desigual entre los estados del país, lo que refleja una evidente carencia de política de Estado. Como consecuencia, se genera como común denominador la insuficiencia financiera para emprender proyectos en la escala requerida con el fin de enfrentar con éxito las carencias educativo-ambientales de la población, aunque, como fue ya señalado, no todo se limita al recurso monetario. Es decir, en la práctica el financiamiento siempre ha sido insuficiente, ha tenido altibajos y en general se considera en franco declive, sea federal, estatal o municipal. Algunos estados reportan en las entrevistas realizadas una disminución hasta del 60% de los subsidios que recibían del Cecadesu en los últimos años. La explicación de esta tendencia está en varios factores, entre los que destacan: i) recortes derivados de la escasa relevancia política que se le brinda a la EAS; ii) el tradicional abandono de la educación en aras de las obras prácticas de conservación y restauración de ecosistemas; iii) la visión utilitaria y reducida de la educación ambiental que ha predominado en el país y que durante el DEDS no se puedo corregir; iv) el considerable debilitamiento de las instancias decisorias y operativas vinculadas a la EAS; y v) las dificultades de gestión que se presentan para aplicar el financiamiento, cuando este existe, pues es notorio el aumento significativo de requisitos burocráticos asfixiantes que pareciera que tratan de alejar la posibilidad de la coordinación y cooperación entre gobierno y sociedad civil. En esta línea, las políticas financieras institucionales no están homologadas y los manuales de operación establecen procedimientos que rayan en el surrealismo. Existe también consenso entre los educadores ambientales entrevistados en que las oportunidades no siempre se aprovechan porque a ellos les ha faltado mayor comunicación para orientarse de manera estratégica para mejorar la gestión de recursos.
Limitaciones sobre la producción de documentos programáticos de EAS
Es evidente la escasa producción y actualización de documentos programáticos a nivel nacional, lo que marca una gran debilidad y provoca la escasez de referentes teórico-conceptuales y metodológicos con los que deben trabajar los educadores ambientales. Ha habido y hay esfuerzos para crear documentos serios y bien planeados, lo que demuestra que el problema no es la falta de capacidad del gremio; sin embargo, tales productos se diluyen por su poca difusión o después de cierto tiempo quedan en el olvido, por lo que su existencia pierde importancia. Es necesario, por lo tanto, acentuar la divulgación de todos los documentos programáticos específicos en materia de EAS que existan, de tal manera que se capitalicen para la promoción de políticas públicas que contribuyan a la construcción de programas transversales que tengan mayor viabilidad. Además, los contenidos de los escasos documentos existentes han mostrado carencias en cuanto a su practicidad y operación, sobre todo cuando sus propuestas se originan en situaciones deseables, pero no, como ya se señaló, a partir de la realidad financiera, política y educativa del territorio en donde se debe aplicar el plan, programa o proyecto.
En el caso, por ejemplo, de la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México. Es un documento que deja la sensación de que no fue suficientemente aprovechado, considerando que fue fruto de un proceso participativo muy amplio, y por lo tanto con un alto grado de representatividad, no sólo de organismos sino de formas de pensamiento. Aunque ha tenido un frecuente uso como fuente de consulta para productos académicos (artículos, tesis, capítulos de libros). Además, la citada Estrategia, afortunadamente, sí se convirtió, a decir de los funcionarios responsables, en un referente obligado en el quehacer del Cecadesu durante su periodo de vigencia, pero ello no fue difundido de manera suficiente. Un ejemplo de su empleo está en los lineamientos para otorgamiento de subsidios, pues desde el año 2010 fue un referente para elaborarlos.
La construcción colectiva de los planes estatales ha representado un esfuerzo para reunir la información, sin embargo, hace falta un ejercicio de elaboración de documentos rectores por parte de instituciones gubernamentales y civiles para garantizar un trabajo más estructurado y con un alto nivel de coordinación interinstitucional, susceptible de ser sistematizado, evaluado y compartido. Es necesario empoderar a organismos de la sociedad civil y a la ciudadanía en general para que produzcan, desarrollen y difundan documentos que rijan la educación ambiental para la sustentabilidad a nivel local, regional y nacional, sin necesidad de depender de instancias gubernamentales para establecer los mecanismos que garanticen la difusión y fomento de la EAS.
Es común la visión generalizada de que los planes estatales se limitaron a presentar un diagnóstico de la situación actual de la educación ambiental para la sustentabilidad en las entidades, lo cual era indispensable, y que, aunque incluyeron elementos de planeación, se requería reforzar más los componentes estratégicos de dichos documentos rectores. En buena medida se enfocaron solamente en la implementación de “programas”, “actividades” y “acciones” en EAS, sin profundizar en la cimentación de estrategias sólidas, tales como la formación de profesionales (en los contextos formal y no formal), la inclusión de metodologías de planeación y evaluación, el fortalecimiento de la investigación como un campo de oportunidad para los esfuerzos de cooperación conjunta y la obtención de información que enriquezca a los propios programas.
Si bien, por otra parte, existen diversas organizaciones civiles e instituciones gubernamentales con trayectoria en EAS o en temas de sustentabilidad, no todas ellas cuentan con documentos programáticos rectores o estos no han sido divulgados. Si bien existe la necesidad de difundir dichos documentos, también deben generarse condiciones para que haya mayor producción de escritos ambientales por parte de los educadores, a pesar del crecimiento que al respecto se ha tenido en los últimos años (González Gaudiano y Arias, 2015). Ahora bien, a partir del año 2010, con la puesta en marcha por parte del Cecadesu del proceso de evaluación y acreditación de Centros de Educación y Cultura Ambiental (CECA), se han ido identificado este tipo de documentos en aquellos centros que han logrado algún nivel de certificación; y aun en los CECA que no lo han conseguido es posible encontrar ciertos documentos programáticos, lo que resulta estimulante para la EAS.
Читать дальше