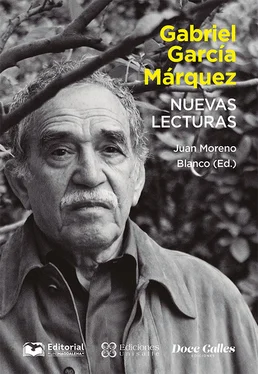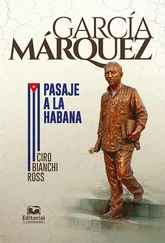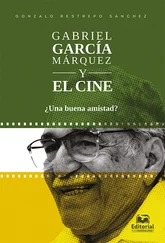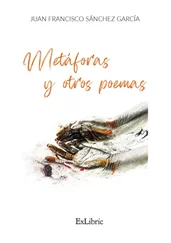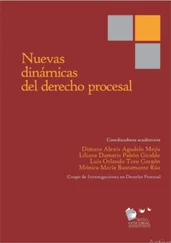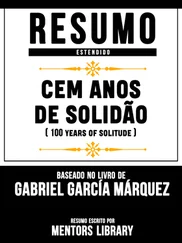El escritor de La hojarasca, que ahora tiene generales de quien escribir, abandonó Nueva York en abril de 1961 con más prisa que dejó Bogotá la última vez, y de paso, desertó de las oficinas de la agencia Prensa Latina, que dirigía. Lo hizo al revés que su admirado Hemingway: sin gracia y sin presión, nada más conocer que ocurría el desembarco contrarrevolucionario en Bahía Cochinos, en Cuba, al que dio por triunfador enseguida. ¿Es necesario recordar que La Habana está a miles de kilómetros de Nueva York? Su corazón tendría sus razones, pero los que conocemos su biografía verdadera sabemos que esta noticia (revelación para muchos) es facta non verba (p. 300)2.
Sin embargo, otra carta a su amigo Álvaro Cepeda, el 23 de mayo de 1961, revela que para esa fecha García Márquez aún permanecía en Nueva York:
Ahora, después de una jodida crisis que se prolongó por un mes y que finalmente culminó esta semana, los jóvenes decentes de Prensa Latina nos fuimos al carajo, con unas renuncias muy retóricas.
A pesar de que las vainas se veían venir en grande, yo no creí que los acontecimientos se presentaran tan atropelladores, y que me quedaban algunos meses en Nueva York. Sin embargo, mi última esperanza de quedarme aquí se desvaneció definitivamente esta noche, y el primero de junio me voy a México, por camino carreteable, con el propósito de atravesar el profundo y revuelto sur.
No sé, exactamente, qué voy a hacer, pero estoy tratando de rescatar en Colombia algunos dólares, que espero me sirvan para vivir un tiempo en México, mientras consigo trabajo. Quién sabe de qué carajo porque lo que es de periodismo ya me corté la coleta. Será de intelectual.
[…] Algún día le contaré personalmente, ojalá donde las muchachitas que joden por hambre, cómo fue el despiporre de los llamados «moderadores» de Prensa Latina. Por ahora, confórmese con un abrazo, y dele otro a los jóvenes de la cueva, hasta cuando les dé mis nuevas diagonales. (Archivo de Harry Ransom Center)
Aunque el 5 de junio García Márquez tiene decidido irse a México, permanece todavía en Nueva York a la espera de la liquidación de sus cesantías. Pero los burócratas cubanos, que interpretaron su renuncia como una deserción, no solo le negaron las prestaciones y los tiquetes de regreso en avión, sino que también, por sospechas ideológicas, poco después destruyeron su trabajo periodístico en la agencia y le cerraron las puertas de la isla.
Tras atravesar, en bus, el sur de los Estados Unidos, con la intención de conocer la geografía real que sirvió como modelo al ficticio condado de Yoknapatawpha, García Márquez llega a México el lunes 26 de junio, y el 9 de julio publica su primer artículo mexicano en el suplemento cultural del diario Novedades, «Un hombre ha muerto de muerte natural», cálida exaltación de la figura de Hemingway, quien se había volado los sesos con su escopeta de caza el 2 de ese mes, sellando con sangre el fin de una promoción de escritores norteamericanos conocidos como «la generación perdida», por los días en que comenzaba a producirse la irrupción mundial de los narradores latinoamericanos, con Borges, Carpentier, Onetti, Fuentes y Cortázar, a la cabeza.
García Márquez nunca dio detalles claros acerca de su salida de Prensa Latina. En una conversación con Plinio Apuleyo, en 1972, le revela que en los comienzos de la Revolución cubana intentó una militancia activa, pero «un conflicto transitorio me sacó por la ventana. Eso no alteró en nada mi solidaridad con Cuba, que es constante, comprensiva y no siempre fácil» (Rentería, 1978, p. 89).
Pese a que sus desencuentros habían sido con los comisarios comunistas y no propiamente con el régimen, García Márquez se fue de Nueva York con un amargo sabor a derrota. No obstante, en los años siguientes, no dejó de manifestar su fe en la Revolución y su admiración por el estilo espontáneo e informal del comandante que despertaba en los latinoamericanos la ilusión de un socialismo libre y luminoso, hecho de la vitalidad festiva y la dinámica creadora del Caribe, ajeno al dogmatismo y las fórmulas fosilizadas de la «reverenda madre Rusia», el cual, pese a sus puntos débiles en lo político y lo económico, no dejaba de ser un triunfo moral, un ejemplo de defensa de la dignidad de un continente, en contraste con el socialismo triste que había palpado, de primera mano, en su viaje al interior de la Cortina de Hierro, en el que en cada recodo transitado era visible el fantasma agobiante del sectarismo.
En adelante, los cubanos, que invitaban a grandes escritores a La Habana –no solo latinoamericanos–, nunca incluyeron en esa lista a García Márquez, hasta 1975, es decir, catorce años después de su salida de Prensa Latina. Sin embargo, su obra, puntualmente editada, con gran éxito de ventas, sin el pago de derechos de autor, se vio acompañada de importantes estudios críticos como ocurrió en 1969 con la Recopilación de textos sobre Gabriel García Márquez en la Serie Valoración Múltiple de Casa de las Américas.
Prolegómenos de un reencuentro
La reconciliación con el régimen castrista comienza a darse a raíz de la primera carta dirigida a Castro por los intelectuales latinoamericanos y europeos, en la que le solicitaban una explicación por el apresamiento del poeta Heberto Padilla y su infame autocrítica, reveladores de una preocupante represión de la libertad creadora que evocaba las perversas purgas estalinistas. En esa carta, Plinio Apuleyo Mendoza, sin consultarlo, había autorizado la inclusión de la firma de García Márquez, quien, días después, en una entrevista con Julio Roca, aclaró que él nunca había firmado, y aprovechó para reafirmar su apoyo al régimen castrista.
Al año siguiente, al recibir el Premio Rómulo Gallegos por Cien años de soledad –a diferencia de Vargas Llosa, que se había negado a la petición cubana de donar simbólicamente, y con derecho a devolución, el monto del premio a la causa de la Revolución–, García Márquez le dio el cheque que le entregaron a una tendencia disidente del comunismo soviético, el Movimiento al Socialismo (MAS) que, en Venezuela, ajeno a la rigidez escolástica rusa y a sus dogmas de piedra y sus liturgias estalinianas, quería responder a las verdaderas necesidades e intereses de América Latina. A raíz de un llamado de atención de Pablo Neruda, en adelante, García Márquez no volvería a criticar en público ni a socialistas ni a comunistas. Pero ese gesto político de 1972, aunado al éxito descomunal de su novela, no se puede desconectar del violento gancho de derecha –no podía ser con otra mano– que el 12 de febrero de 1976, en pleno vestíbulo del Palacio de Bellas Artes de México D.F le propinó Vargas Llosa, en el ojo izquierdo, enviándolo a la lona de mármol. La colosal caída del cataquero con el ojo colombiano consumó el crac del boom.
Consciente de que en América Latina es inevitable que una persona de prestigio y con cierta audiencia pública se convierta en político, entre 1972 y 1975, ante la imposibilidad de sustraerse a la fama que atentaba contra su vida privada y el tiempo para escribir, García Márquez optó por asumirla como responsabilidad política y comenzó a conceder entrevistas en las que insistía en resaltar el camino cubano como el más aconsejable para la independencia política y económica de América Latina, pues sin la Revolución cubana no hubieran sido posibles ni la confrontación ni la derrota del imperialismo norteamericano ni los avances progresistas ni el boom literario latinoamericano. Comenzaron entonces a multiplicarse las declaraciones acerca de su deseo de visitar la isla y la reafirmación de su fe diaria en ese socialismo humano y alegre, liberado del óxido de la burocracia.
La admiración de García Márquez por Cuba no solo obedecía a razones ideológicas, sino que asimismo estaba ligada a motivos vitales. Su generación había recibido en pleno el influjo cultural cubano a través de las emisoras de radio de la isla que se sintonizaban en todo el Caribe, el cine, las radionovelas (Félix B. Caignet), las revistas (Carteles, Bohemia), la música (Benny Moré, Pérez Prado, el bolero, el son, la guaracha, las grandes orquestas), la moda (la guayabera, el tacón cubano), la literatura (Lino Novás Calvo y sus traducciones, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier) y el deporte (el béisbol y el boxeo). Antes de la Revolución, había viajes aéreos diarios entre La Habana y Barranquilla.
Читать дальше