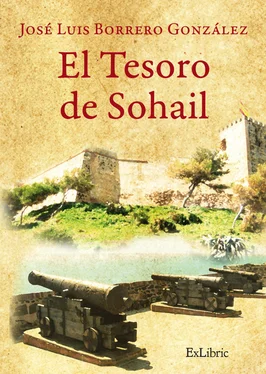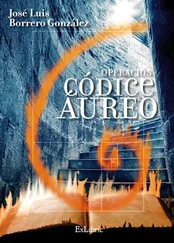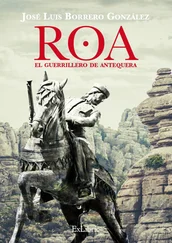Cierta tarde en la que, como de costumbre, acudía a su cita, después de llamar a la puerta y esperar más de lo acostumbrado, salió a recibirlo –vestida de negro– la esposa de su profesor, doña Velosa. No paraba de llorar, cubriéndose el rostro con un pañuelo. Así fue como entre lágrimas le informó que don Marcelo había fallecido. Al despertar aquella mañana, lo había encontrado inmóvil en la cama.
–“¡Cecilio el pobre se ha marchado sin despedirse, sin hacer el menor ruido! ¿Qué voy hacer ahora sin él?”, gemía entre sollozos aquella mujer desconsolada, incapaz en esos momentos de apreciar la suerte infinita de su esposo, por haber sido visitado por la dama de la guadaña durante el sueño y marchar de este mundo de forma dulce y apacible.
Sin duda habían sido muy felices; él lo había podido comprobar cuando en innumerables tardes, a mitad de la clase, doña Velosa los obsequiaba a ambos con una tardía merienda: “Nuestro profesor come poco”, decía mientras se dirigían sonrisas cómplices, que translucían el profundo cariño que se profesaban y así don Marcelo, por no contradecirla en su presencia, se prestaba a tomar aquel bocado obligado, como si fuera un castigo impuesto a un alumno que se presumiera un poco díscolo.
Sintió aquella pérdida profundamente y a las lágrimas de su afligida viuda se unieron las suyas, silenciosas. La tristeza se apoderó de él, un temblor incontrolable y un nudo le atenazaron la garganta tan fuerte que se resistió a desaparecer hasta bien pasada una semana.
Un inmenso desconsuelo se apoderó de su ánimo, de su voluntad y las piernas le temblaban temiendo no poder sostenerse de pie para consolarla, en aquellas circunstancias, cuando era la viva imagen de la vulnerabilidad. Como pudo, se dirigió a una silla llevando de su mano el cuerpo titubeante de la anciana y allí estuvieron sentados, lamentándose en silencio toda la noche, como únicos testigos del anciano en cuerpo presente.
Durante la misa de córpore in sepulto, el sacerdote dedicó palabras emocionadas al difunto, que hicieron honor a toda una vida dedicada a la enseñanza y al gran servicio que había prestado a la comunidad en su calidad de maestro. Mientras, él sostenía con delicadeza la mano de doña Velosa, que temblaba a su lado, en la reverencial penumbra del templo.
El sepelio tuvo escasa concurrencia, puesto que la noticia apenas había trascendido entre sus antiguos alumnos. ¡Tan lejos habían quedado aquellos tiempos en los que las aulas rebosaban de risas y parloteos! No tenían hijos – ¡Dios no lo quiso!–. Esa ausencia dolorosa fustigaba, aún más si cabe, el frágil equilibrio de la anciana, que sentía cómo en aquel momento desaparecía el único motivo que le quedaba para seguir adelante.
Pareció entonces como si el tiempo quisiera acompañar a tan doloroso acto, pues, llegada la hora del traslado del cuerpo al cementerio, se desató tal tromba de agua que fue prácticamente imposible acompañar al féretro. Las lágrimas del cielo, decía el cura, acompañan su último paseo y nos regalan esta lluvia que, en algo, paliará la sequía que nos viene consumiendo tanto tiempo. Era un buen hombre, decía casi para sí, porque hasta en su despedida se ocupa de esta forma tan sutil de atender nuestras necesidades.
La carroza, tirada por dos hermosos caballos negros, se desplazó agónicamente hasta el cementerio, acompañada solamente por doña Velosa, Cecilio y los enterradores. Fue sepultado en el suelo, envuelto en una sábana blanca, vestido con el traje de siempre; entre las manos, su bastón de caña. Era todo cuanto necesitaba para sentirse digno; incluso aquel extravagante mango de carey de su bastón, hacía gala de su personalidad austera y bondadosa, mientras le confesaba la viuda en voz baja: “me consuela que le acompañe a donde quiera que vaya”.
Con el paso de los días, Cecilio acusó la ausencia de forma algo más egoísta y sólo para sus adentros se atrevía a confesar: “¡menos mal que sé leer y escribir!” Sin dejar por ello de agradecer a don Marcelo el haber vivido hasta poder conseguir su objetivo. Quedaría en su corazón un hueco, privilegiado, que ocuparía el recuerdo de su tardío maestro tristemente desaparecido.
En aquellos días pensaba mucho en los suyos, el episodio de los actos fúnebres le recordaba dolorosamente la ausencia de su familia y los avatares que durante su existencia se habían sucedido en el entorno de sus vidas. Se consolaba pensando que, a pesar de todo, poseían lo necesario para comer y atender las necesidades más básicas; de otras cosas más prosaicas –¡claro que carecían!– y se dolió también por ello. Prometió, si algún día prosperaba, regalar a su madre aquel precioso vestido de encaje color turquesa, ante el que una tarde, mientras paseaban, quedó absorta contemplándolo en el escaparate de la casa de la modista del pueblo. A pesar del tiempo transcurrido y de la poca conciencia que siendo niño tenía de los sentimientos ajenos, recordaba con amargura el gesto de su madre cuando, apretándole la mano, le conminaba a seguir el paso mientras decía casi para sí misma: “¡Algún día Tifón, algún día podremos comprar ese vestido y muchas otras cosas que nos hagan la vida más agradable!”.
Felisa, su madre, estaba bien entrada en años, y eso a pesar de que, en su cédula de identidad, constase por error tener diez años más; fue una equivocación cometida en el registro al inscribirla tras su nacimiento, puesto que sus abuelos no sabían leer ni escribir; no pudieron dar fe del error hasta que, un buen día, lo descubrió el propio Cecilio, una vez que pudo dominar el arte de la lectura, rememorando la satisfacción que supuso acompañar a su madre a subsanarlo. Aquel gesto tan simple lo colocaba, a su pesar, por encima del nivel de la mayoría de la gente de su pueblo.
Felisa era una mujer entregada a su familia y a las tareas del campo; cuidaba de sus gansos y de sus gallinas, a los que llamaba con gestos y silbidos de tal guisa que pareciera que hablara con ellos. Buena conocedora del río desde su infancia, solía hacer la colada en un manso recodo, a resguardo de las miradas de quienes paseaban por el frondoso camino que lo franqueaba; allí pasaba muchas horas tarareando cancioncillas al uso, mientras restregaba la ropa contra una piedra lisa que, con el empeño y el paso de los años, se había convertido en un utensilio cóncavo y suave. Tenía brazos musculosos a tenor de todo el esfuerzo que empleaba en sus tareas cotidianas, tan robustos que, cuando los ponía en jarras, su estampa parecía multiplicarse por dos.
De carácter fuerte y autoritario, tierna cuando encontraba cariño, su infancia no había sido fácil. Según contaba, el rosario de privaciones que sufrió la marcaron de por vida.
La mayor parte de la culpa del sufrimiento la tuvo el abuelo de Tifón, quien, tras fallecer su esposa a consecuencias del tercer parto, se dio a la bebida, desatendiendo todo lo demás. Apenas tuvo tiempo de saber qué era tener una madre, al abandonarla a los veintiocho años, después de haber dado a luz a su hermana Josefina. Su abuela, al parecer enfermó de fiebres puerperales y en unos días pasó a mejor vida, sin siquiera haber recobrado la conciencia tras el duro parto y sin poder sostener a su pequeña entre los brazos; sin despedirse.
Por lo que de ella se contaba –en la familia–, debió ser una mujer reposada, de buen carácter y, como las desgracias nunca vienen solas, pronto la pequeña a los tres años de edad, siguió los pasos de su madre. Una infección repentina, no se supo de qué, se la llevó un invierno aciago, sin que nadie pudiese hacer nada más que rezar a los santos, con la esperanza de que sus plegarias fuesen escuchadas allá, en el cielo plomizo que no permitió escapar ni siquiera un pequeño rayo de sol, como señal de tregua ante tanta desgracia.
Читать дальше