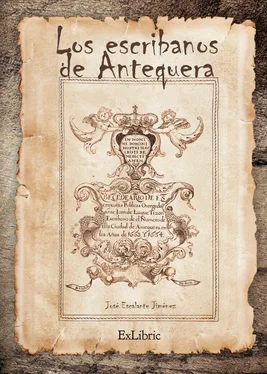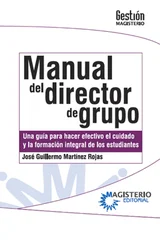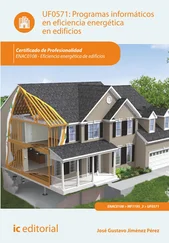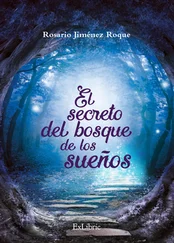El segundo capítulo es una de las grandes aportaciones al conocimiento de la sociedad antequerana, que rebasa los márgenes de contenido de este libro. Toma de ejemplo la familia de los Talavera, junto a otras referencias domésticas, que manifiestan los engranajes, vicisitudes y aspiraciones de quienes iniciaron determinadas escribanías y continuaron construyendo un armazón familiar más allá de la propia existencia de cada uno de los escribanos. Casamientos y acuerdos puramente mercantiles enseñan las directrices mantenidas década tras década por miembros de un grupo social con influencia y motivaciones que superaban las inherentes a la profesión ejercida.
En definitiva, estamos ante un estudio necesario, de conjunto, del cual adolecía Antequera, pese a la relevancia de la ciudad a lo largo de los siglos del Antiguo Régimen. La presente obra completa un gran espacio en el panorama historiográfico de la urbe antequerana, y su valor viene del contenido, del enfoque y de un libro avalado por la trayectoria investigadora y de publicaciones de su autor.
Málaga, octubre de 2015.
Juan Jesús Bravo Caro
Profesor Titular de Historia Moderna y
Director del Departamento de Historia Moderna
Y Contemporánea de la Universidad de Málaga.
La consonancia “información = poder”, es una ecuación o regla que tenían perfectamente clara los escribanos. Eran conscientes del valor que tenían los documentos por ellos custodiados y generados, en el entorno de una sociedad con una gran mayoría de analfabetos y con unos niveles culturales raquíticos, muy lejanos a la realidad de nuestros tiempos, donde la información y el conocimiento llega a superar la capacidad de asimilación por parte del ser humano.
Sin embargo, nada más lejano en la sociedad del Antiguo Régimen, donde la información es poder, nadie mejor que los escribanos tenían ese privilegio, nadie como ellos tenían ese concepto global de la sociedad en la que convivían. Su constante e indispensable presencia en la vida cotidiana de villas, pueblos y ciudades lo hacían una figura indispensable. Estaban presentes en la administración. Su firma rubricaba actas del cabildo y expedían cuantos documentos el municipio o las Chancillerías o cualquier organismo burocrático tenían necesidad. Estaban presentes en las instituciones, cofradías, gremios y sociedades. Pero, además, sería imposible el funcionamiento diario de la sociedad sin su presencia. Por sus pupitres pasaban arrendamientos, compra ventas, testamentos, particiones, obligaciones y contratos de todo tipo. Se expedían poderes a procuradores o a terceros, en definitiva la figura del escribano era uno de los pilares fundamentales de la sociedad castellana, al que todo el mundo acudía para solventar sus negocios y sus necesidades.
El escribano no solo era el redactor de documentos entre partes. La justicia municipal le da un papel importantísimo. Además, era el responsable de la custodia del archivo del oficio en el caso de los escribanos de número, circunstancia vital que acentúa ese poder de esta institución, ya que expedirá copias de escrituras y documentos y será fundamental, por ejemplo, a la hora de realizar las particiones, ya que estas tenían que realizarse ante el escribano u oficio donde se había otorgado la última voluntad. No se podría llegar a entender la sociedad de la Edad Moderna sin la presencia del escribano.
Pero en una sociedad como esta, además, tenemos que tener en cuenta un factor fundamental, la tremenda diferencia de grupos sociales. A los escribanos no acudía cualquiera. Su principal clientela era la nobleza, la burguesía, comerciantes, labradores, ganaderos, e instituciones como la Iglesia. Es decir, en general la elite y sus afines. El conocimiento que sobre estos grupos sociales ejercerán los escribanos será la fuente de su poder. Nadie mejor que ellos llegaron a conocer los entresijos de los grupos privilegiados y conscientes de ello se aprovechaban de su conocimiento para pactar matrimonios, adquirir patrimonio e intentar en definitiva jugar su papel de control en una sociedad que muchas veces se dejaba hacer.
Fruto de su actividad es la generación de un volumen ingente de información plasmada en gruesos volúmenes, que recogen la vida cotidiana de nuestras ciudades. Material indispensable para el historiador actual a la hora de conocer la realidad de nuestro pasado. Ningún documento nos aporta una información más fidedigna ni exacta que los registros de protocolos. En definitiva, el escribano es pieza clave en las redes clientelares, y en el control y conservación de la memoria.
No obstante, el estudio de esta figura y su mundo no ha tenido su justa contraprestación. Secularmente estuvo en un segundo plano, siendo más estudiado y analizado en el ámbito jurídico que en el histórico. Esta situación está cambiando en las últimas dos décadas, pues están apareciendo números trabajos que están configurando el corpus historiográfico justo. Además, constatamos de la existencia de grupos de investigación dedicados al análisis de esta institución, en sus aspectos más generales e incluso particulares, como su influencia en el mundo cultural y literario de su época, o al análisis pormenorizado de determinados individuos.
Por señalar tan solo uno de los trabajos más meritorios en este sentido indicaremos los estudios realizados por Miguel Ángel Extremera Extremera sobre el mundo notarial en la Edad Moderna en Córdoba[1], probablemente una de las obras mejor estructuradas de las últimas décadas, y que de forma contundente desmitifica determinados aspectos relacionados con la teórica homogeneidad de los grupos profesionales y de la organización social del Antiguo Régimen. Este autor demuestra que no existe nada más heterogéneo que los escribanos, abriendo las bases de un interesante campo de investigación.
Aunque no es el único, tan solo a nivel de la provincia de Málaga, tenemos que reseñar los estudios del profesor Pedro J. Arroyal Espigares, especialmente su publicación El notariado en Málaga durante la Edad Moderna…[2], donde aborda por primera vez en conjunto la estructura del notariado malagueño, tratando de determinar los distintos oficios del número y su cadencia sucesoria. Junto a este estudio no deben olvidarse determinados capítulos de libros que la Dra. Esther Cruces Blanco publicó en su momento, de manera individual o en conjunto con la profesora Mª. Teresa Martín Palma y el doctor mencionado más arriba Pedro Arroyal Espigares[3].
Otros trabajos más concretos sobre el mismo tema nos lo encontramos con la profesora Alicia Marchant Rivera[4], entre los que destacamos su tesis Los escribanos públicos en Málaga, bajo el reinado de Carlos I, que fue publicada en 2002.
Más recientemente la aportación de la doctora Eva Mª. Mendoza García[5], más en la línea analítica de Miguel Extremera, nos detalla multitud de aspectos del notariado malacitano del siglo XVII, con sus trabajos Pluma, tintero y papel. Los escribanos de Málaga en el siglo XVII (1598-1700), o Los escribanos de Málaga en el reinado de Felipe IV (1621-1665).
Todos ellos tenían como referente muy lejano en el tiempo obras fundamentales recogidas en el Congreso organizado en Estrasburgo en 1978[6], y las Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas (1973) y el II Coloquio de Metodología Aplicada… (1982), ambos en Santiago de Compostela[7].
Además, en el caso malagueño sigue siendo una referencia imprescindible, en los estudios que centran su interés en los protocolos notariales, la obra de la Dra. Marion Reder Gadow Morir en Málaga…[8]. Este libro abrió las puertas a análisis posteriores en la materia.
En otros espacios, siempre debemos de tener en cuenta las aportaciones que desde hace más de dos décadas realiza la profesora María Luisa Pardo Rodríguez, desde la Universidad de Sevilla, como “El notariado de Sevilla en el tránsito a la Modernidad”, o Señores y escribanos. El notariado andaluz entre los siglos XIV a XVI[9]. En el caso de Granada, trabajos recientes de la Dra. Amalia García Pedraza intentan clarificar determinadas cuestiones relativas a los notarias de la capital granadina, principalmente en la formalización de inventarios que sirvan para el investigador[10].
Читать дальше