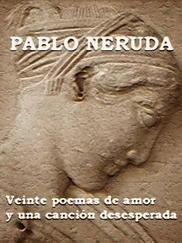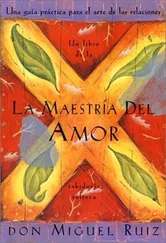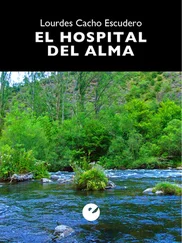Agarre un bidón, exprima unas cuantas naranjas de las que están en el suelo y siéntese en la ruta, que pasa una caravana de autos; regale un vaso como promoción, no sea mezquino; y todo el país va a ir después por la ruta del jugo natural, a sacarse la sed. ¿Cómo será el nombre en latín de la naranja? ¿Naranjus? Luisa no recordaba si los romanos conocían la naranja. Bueno, qué importa, va todo con “us” o “is” y el aserradero se llamará “Madera Grandis”. Una vez que el aserradero estuviera encaminado, cuando la primera camada de leños viniera flotando por el río y hubiera un hombre de confianza allá para enviarlos y en Buenos Aires otro para recibirlos –allá había uno, pero acá había que pensarlo, convenía que la primera camada por cualquier cosa la recibiera él en persona– no era cosa de quedarse anclado como una garrapata a ese lugar; hay que saber delegar. Una vez que estuviera marchando “Madera Grandis” –siempre hay que darse una vuelta, desde luego, o un golpe de teléfono–, Beni se iba a ir a Inglaterra. Los llamados de teléfono debían ser a distintas horas, para que supieran que él estaba vigilando de lejos, lo mismo las apariciones; es conveniente en el campo aparecer en distintos medios de transporte: en auto, en camión, a veces como si llegara a pie (él una vez bajó en helicóptero y los paisanos se quedaron muy sorprendidos) para dar la sensación de que uno puede caer en cualquier momento. Son pequeños detalles que hay que cuidar. También se podía llamar desde Inglaterra, donde Beni se iba a ir a perfeccionar; en Inglaterra no es como acá, que uno estudia en unos apuntes chotos. Él había estudiado en La Plata y copiarse de esas fotocopias viejas daba asco; hasta para copiarse hay que tener estilo, una norma, algo; en Inglaterra estaban todos más reglamentados: a las cinco de la tarde los ingleses toman el té con scones y cuando dicen a las cinco, es a las cinco, así se caiga el mundo; por eso él tenía preparada su solicitud de admisión para ir a Inglaterra.
Cada vez que Beni decía que iría a Inglaterra a perfeccionarse, a Luisa le daba una puntada en el corazón. Luisa no creía ni en el destino ni en la persuasión, y en cuanto a las distancias, Inglaterra no parecía mucho más lejos que el campo de Entre Ríos, salvo que iba allá a instalarse. En Inglaterra él quería especializarse en metales ferruginosos, pero eso era ya otro rubro. ¿Cómo se compaginan la madera y el hierro? ¿Acaso no son dos especializaciones distintas? Además no la invitó a vivir en ninguna pieza contigua al aserradero posible y Luisa jamás hubiera pedido que la invitara, por un lado por orgullo y por otro porque una vez había entrado en una carpintería y los carpinteros eran todos sordos. Desde su perspectiva de mujer un poco grande, un poco ajada, miraba el destino de él como venturoso y azaroso. Le decía:
–Son varias etapas, me parece que la primera es un estudio de factibilidad.
–Tenés razón –decía Beni.
–Después –decía ella– no es cuestión de decir “hoy no estoy”, “mañana no voy”, porque los progresos vienen de la coherencia y la consolidación.
–Está bien –dijo Beni–. Yo voy a anotar algo de esto.
En cuanto él habló de anotar, a Luisa le pareció que había algún error. Le dijo:
–No, no; escuchá, tenés que dividir en tres problemas: elaboración, transporte y venta.
Entonces se pusieron a planear el aserradero, cómo se podrían comercializar los restos de madera, pero Luisa ponía orden; no era cuestión de dejarse atrapar por los detalles.
–Yo te llevo para allá, para que me ayudes. Es cierto –dijo rascándose la cabeza– que la gente allá es un poco ignorante, pero no es mala gente.
Eso lo dijo en un tono de triste reconvención, como previendo que la gente de la ciudad desprecia a la del campo; como si él tuviese una sabiduría sobre la gente de campo que no estaba dispuesto a revelar en ese momento y también algún secreto tortuoso. El secreto le opacaba la cara; ocultaba algo mal vivido, vergonzante, pero finamente tasado con noble frialdad: “No es mala gente”. En cuanto Beni dijo eso, a Luisa se le ocurrieron brillantes ideas para poner un establecimiento maderero; no hay que esperar grandes ganancias al principio, hay que hacer sacrificios, reinvertir y sobre todo tener paciencia para resistir: el que resiste, gana.
–¿Y vos, de dónde aprendiste todo eso? –dijo admirado Beni.
–De ninguna parte, me parece –dijo Luisa.
Lo había aprendido de un novio anterior que siempre decía que lo más importante en la vida era la fuerza de carácter y el sentido común; la persona que tiene esas dos cosas combinadas y después resiste, gana. Cuando su novio anterior le decía esas sentencias –y se las decía cada media hora– no les veía la menor aplicación y le preguntaba a él siempre ¿qué es el sentido común?, ¿qué es lo que se gana? Ella se la pasaba descomponiendo la prédica por partes, pero ahora que posiblemente Beni pusiera un aserradero, esas sentencias tenían sentido y cobraban importancia para todo; no sólo para un aserradero, sino también para un amarradero.
Todas las mañanas Luisa iba al departamento de su mamá y miraba un jardincito interior donde Teodoro, el portero, se movía lentamente como si estuviera en un gran espacio, como si arriba tuviera visible un cielo alto; Teodoro había cuidado cabras en España y a veces farfullaba palabras a las plantas. Una mañana su mamá le preguntó:
–¿Ves lo que está haciendo Teodoro?
–Está en el jardín. No sé.
–¿Pero no ves lo que está haciendo? Hace una hora que le está pasando el plumero a las plantas. De vez en cuando caza el plumero, da unos cuantos plumerazos, se va, ahora vuelve. Eso –dijo riéndose su mamá, mientras lo miraba–. Dale, dale otro plumerazo.
Luisa se rio por contagio, pero la actitud de Teodoro le pareció una de las tantas actitudes exóticas que hay en esta tierra.
Si el televisor estaba muy oscuro, su mamá lo graduaba hasta encontrar el punto justo de nitidez de la imagen y Luisa pensaba que no valía la pena tanto esfuerzo, ya que el cambio no era espectacular: eran espectros más claros o más oscuros. Su mamá siempre consultaba la programación de los canales en el diario, para no estar a merced de ese aparato o del azar; en cambio Luisa lo encendía esperando alguna cosa hermosísima. Como no había, cambiaba de canal moviendo con frecuencia la perilla, pero podía ser que su juicio fuera equivocado y que lo que parecía malo se convirtiera después en bueno; y si no había nada, lo dejaba encendido en cualquier canal, esperando alguna cosa. Entonces su mamá decía:
–Sacá esa porquería.
¿Cómo puede decir tan taxativamente que algo es una porquería? ¿De dónde proviene esa seguridad? Esa seguridad horada la mismidad de la realidad.
Una mañana, Luisa le dijo a su mamá:
–Mamá, dice Beni si puede venir para acá para el día de la madre, porque él no tiene madre.
Su mamá mientras limpiaba un aparador, sin levantar la vista le dijo:
–A mí no me traigas acá a ese atorrante.
–No tiene madre, mamá, y...
–Si no tiene madre, que vaya a joder a su abuela.
¿Cómo podía ella definir tan rápidamente, hacer juicios de valor, decir “ese atorrante”, sin meditar con todas las pruebas a la vista? Luisa le había contado que Beni vivía en diversas casas y que llevaba para todos lados su única camisa, ¿pero qué asociación tiene eso con la palabra “atorrante”? ¿Y cómo, cuando le había contado los consejos que Beni le daba a ella, su mamá había dicho: “Tiene razón; estoy de acuerdo con él” como si fuera el hombre más sensato del mundo? ¿Puede un hombre ser sensato y atorrante al mismo tiempo? Porque Beni, de vez en cuando, daba consejos dirigidos a Luisa y a su amiga Laura, en ausencia de esta pero evocando la vestimenta de las dos; caminaba a grandes pasos, se planchaba la camisa y decía: “Píntese, fratáchese un poco, póngase un aro que no es yeta; no se vista siempre de Manliba, tírese a joven, no a vieja; si tiene alguna cana, píntela; a vos lo único que te falta es histeria, fratacho y teatro”.
Читать дальше