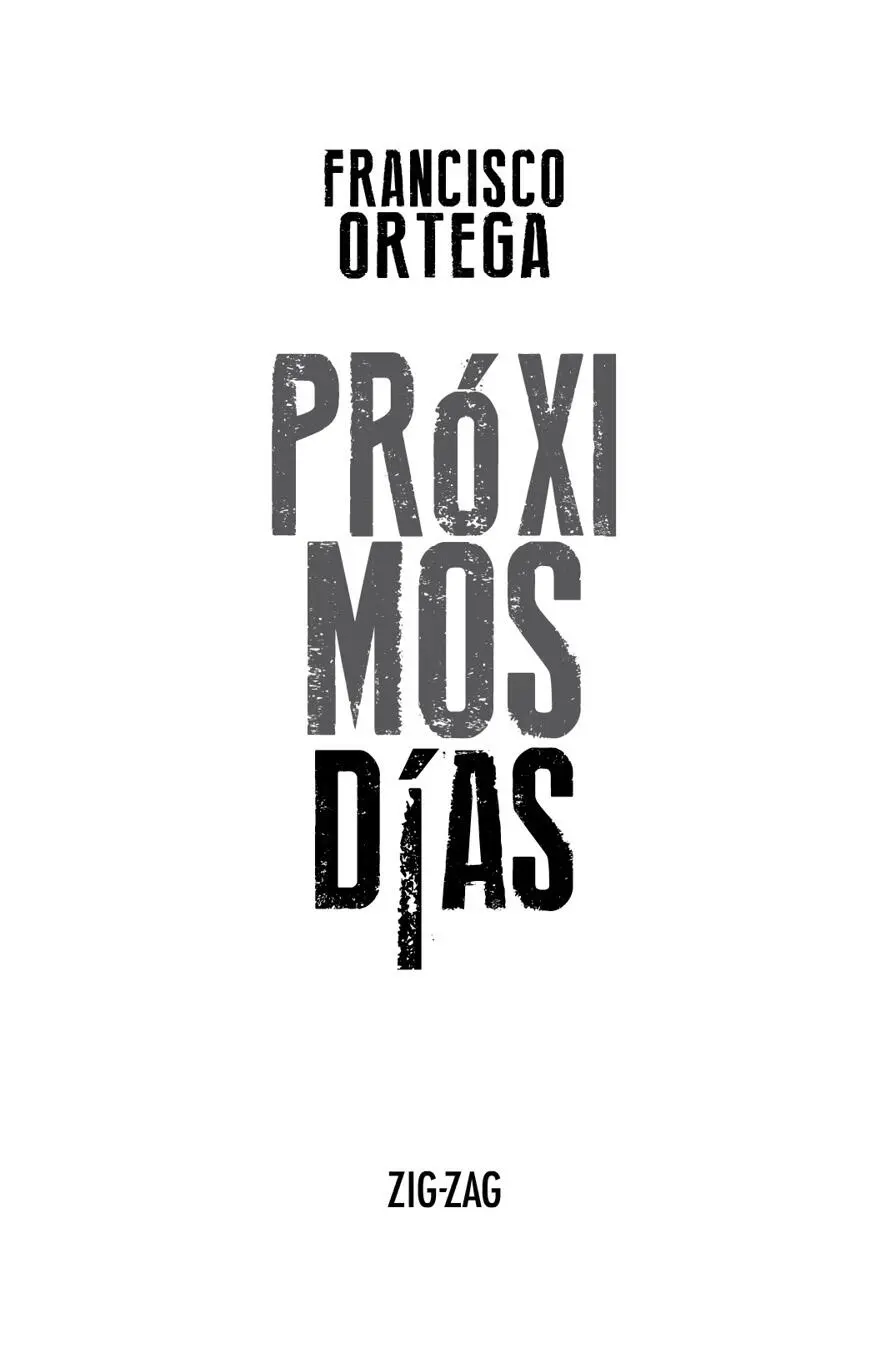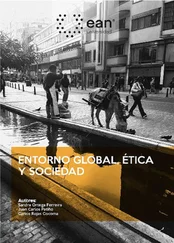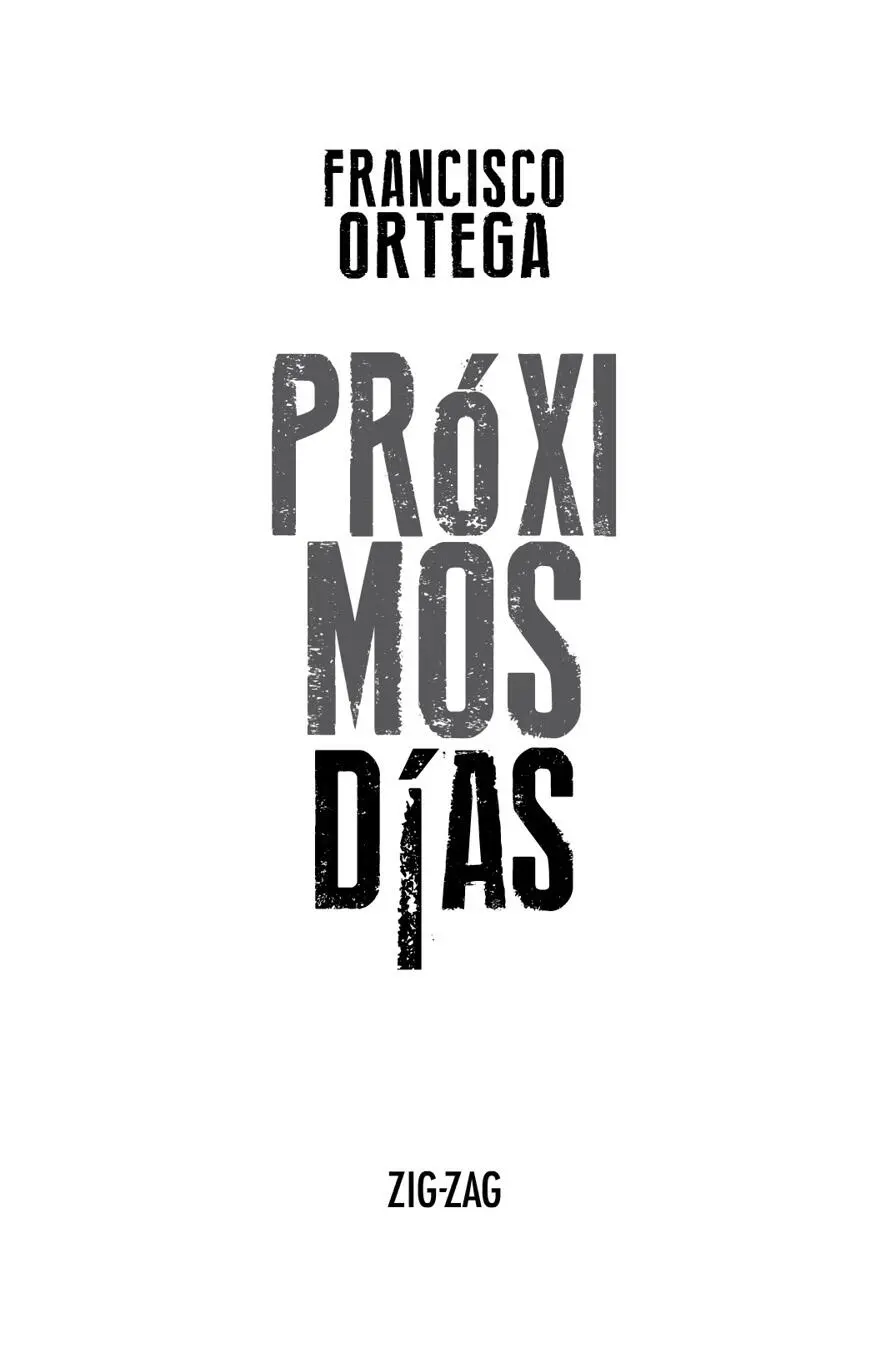
© Francisco Javier Ortega Ruiz, 2021
Inscripción Nº 2021-A-3642. Santiago de Chile.
© de esta edición: Empresa Editora Zig-Zag, S.A., 2021
I.S.B.N. edición impresa: 978-956-12-3578-6
I.S.B.N. edición digital: 978-956-12-3597-7
1ª edición: mayo de 2021.
Diseño y diagramación: Juan Manuel Neira Lorca.
Editora General: Camila Domínguez Ureta.
Editora Asistente: Camila Bralic Muñoz.
Derechos exclusivos de edición reservados por
Empresa Editora Zig-Zag, S.A.
Editado por Empresa Editora Zig-Zag, S.A.
Los Conquistadores 1700. Piso 10. Providencia.
Teléfono: (56-2) 2810 7400.
E-mail: contacto@zigzag.cl| www.zigzag.cl
Santiago de Chile.
Se prohíbe la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización por escrito de la editorial.
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com


1
Y ocurrió el fin del mundo, pero no fue como nos contaron, porque el fin del mundo solo sucedió en el fin del mundo.
Si el comienzo es el tiempo más importante de todos, esta historia debería partir con la discusión que tuve con mi mujer minutos antes del apagón y de la primera nevada. No había sido un buen día, así que regresé temprano a casa. Aproveché el momento de soledad para tirarme en la cama, ver televisión y acabar un par de cervezas. Verano en Santiago de Chile, treinta y cinco grados a la sombra y recortes de presupuesto no era una buena aritmética, mucho menos olvidar un encargo de Leticia.
–¿Te acordaste de la plata para la señora Luisa? –me preguntó apenas apareció en la puerta del dormitorio. Venía de pasar toda la tarde en el cumpleaños de unos amigos de los niños, así que su ánimo estaba lejos de cualquier tipo de comprensión o cariño.
–Se me fue, disculpa…
–Por la cresta, Alberto, es lo único que te pedí –levantó la voz.
Le dije que no tenía para qué gritar, que a un par de manzanas había una estación de servicio con cajero automático, que me demoraba menos de media hora en ir y volver.
–No es el fin del mundo –a estas alturas el más sarcástico de los comentarios que pude hacer. El guionista de nuestras vidas a veces tiene el más cruel de los sentidos del humor.
–¡Ese no es el problema! –continuó chillando–, el que sea o no sea el fin del mundo… O que haya o no haya un cajero automático acá al lado. ¡Eso es una huevada! –al borde del grito–. Lo importante es que siempre se te van los detalles que tienen que ver con la casa y con la familia. Si te pido, como favor –subrayó–, que traigas la plata de la señora Luisa, lo mínimo es que lo hagas, no que llegues y te eches junto al control remoto a ver fútbol.
–No estaba viendo fútbol.
–¡Da lo mismo, no seas tan básico! Además, sabes que me carga que tomes en el dormitorio.
–Lo siento –traté de calmarla, de verdad no quería discutir–, voy a dejar la cerveza en el refrigerador y…
Antes de que alcanzara a levantarme de la cama, ella había agarrado la lata.
–¡Eres tan inútil! –bramó, mientras desaparecía por el pasillo–. Y yo estoy tan aburrida de todo esto –agregó en voz baja pensando que no la había escuchado.
Como tenía claro que el tango no había terminado, me puse de pie y busqué las zapatillas para partir lo antes posible hacia el cajero automático. Miré la hora, las nueve con diez minutos de la noche, al menos la temperatura ya estaba más soportable.
Leticia regresó cuando estaba terminando de atarme los cordones.
–Tuve un mal día –me anticipé, mejor no hubiese dicho nada.
–No solo tú, eres tan egoísta, huevón…
–No soy egoísta, solo te estoy contando algo.
Martita, nuestra hija mayor, apareció en la habitación. Pasó a un lado de su madre y la abrazó por la cintura.
–No peleen –nos pidió, mirando al suelo.
–No estamos peleando, mi amor –la tranquilizó Leticia.
–A veces el papá y la mamá tienen diferencias y deben discutirlas para solucionarlas. Ven, dame un beso –le pedí.
Martita se acercó y apretó su boca contra mi mejilla derecha. Le dije que era rico, ella que mi barba le picaba. Le indiqué que fuera con su hermano.
–Ves lo que consigues, que los niños sufran –continuó mi mujer apenas la niña salió de la zona de guerra.
–Leticia, por favor, yo no he empezado nada. Solo me olvidé de algo que tiene la más simple solución del mundo.
–¡Es que para ti todo tiene la solución más simple del mundo!
–¡Ok, tienes toda la razón, lo siento!
No tenía ánimo ni voluntad de seguir discutiendo, menos con ella. Sabía muy bien que, si continuaba apretando el piloto del gas, la chispa iba a reventar con recriminaciones del pasado, dramas del presente y temores del futuro.
No malentiendan, Leticia no suele ser así. Todo lo contrario. De hecho, es una de las personas más dulces del planeta, razón número mil por la cual me enamoré de ella. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a tener malos días y a mi mujer se le habían juntado muchos de esos malos días con el calor del verano. Hacía un mes, el colegio donde llevaba cinco años como profesora decidió no renovarle el contrato. Al principio lo tomó con bastante tranquilidad, la indemnización era buena y la idea de no tener que pasarse un año entero domesticando a un montón de adolescentes del barrio alto le parecía más que atractiva. Dijo que iba a estar mejor así, que aprovecharía de criar a Matías, nuestro hijo menor. Proyectó además que tras un año sabático iba a buscar algunas horas en colegios chicos, preuniversitarios o, quizás, universidades. Juró y rejuró (a mí, al resto de la familia y a sus amigas) que nunca más quería un contrato de ocho horas diarias. Pero pasaron las semanas y su ánimo empezó a cambiar. Reflotaron las eternas preguntas y el miedo a la incertidumbre: que por qué la habían echado a ella y no a otro, que se había equivocado de carrera, que era una inútil, que no estaba hecha para estar todo el día en la casa, que no se hacía más joven, que a dos años del Covid los sueldos se habían estancado. Y así las piezas del puzle empezaron a sumarse, una tras otra: el verano más caluroso de la última década, dos niños en edad de demasiada atención, temores del paso y peso de los días, qué sé yo.
Además, ni ella ni yo pasábamos por nuestra mejor época. No puedo decir que éramos infelices, solo que éramos y estábamos. Relación en velocidad crucero, el más cómodo y peligroso de los estados.
Once años casados y dos hijos: Martita, de nueve, y Matías, de cinco. Hace poco nos aprobaron un segundo crédito hipotecario y cambiamos nuestro departamento de Eliodoro Yáñez con Holanda, por una casa ley Pereira en una calle paralela a Tobalaba, a pasos de Pocuro, cerca de supermercados, del metro y de un par de buenos colegios: el mundo perfecto para una joven familia de clase media alta de este angosto y largo país.
Читать дальше