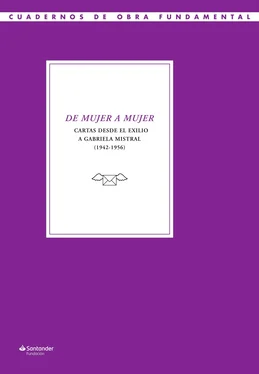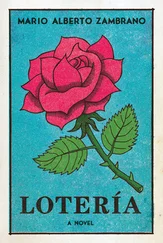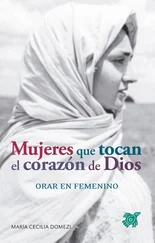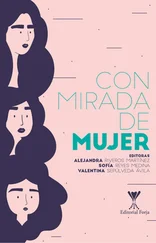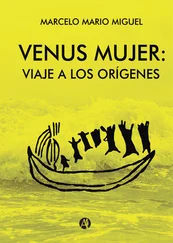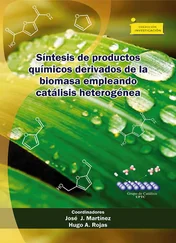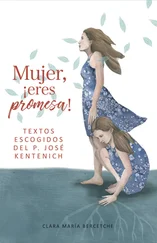Gabriela Mistral también colaboró con Federico de Onís —veterano profesor de literatura española en la Universidad de Columbia gracias al cual había logrado publicar en 1922 Desolación, su primer poemario—, con quien se puso en contacto en 1937. Según lo acordado, el hispanista se ocupó de recabar apoyos en Estados Unidos —convirtiéndose en poco tiempo en el más eficaz intermediario entre los profesores e intelectuales exiliados y las instituciones docentes y culturales norteamericanas—, en tanto que la poeta chilena lo hizo en Hispanoamérica. Pocos meses antes de la finalización del conflicto bélico, cuya resolución resultaba ya evidente, Mistral intensificó sus actuaciones desde Niza, ciudad a la que llegó como cónsul de su país a principios de 1939. Allí recibió la petición de ayuda a Antonio Machado que le remitió Onís solo un día antes de que el poeta sevillano falleciera en Collioure. Ante la imposibilidad de que se trasladara a Estados Unidos, era necesario que Mistral recaudara dinero para él.
Esa fue otra de las ocupaciones a las que se entregó la escritora cuando se produjo la llegada masiva de exiliados a Francia. Sus donativos y los fondos que logró recaudar —buena parte de los cuales procedían de la venta en Hispanoamérica de Tala— se los hizo llegar a Victoria Kent para que los gestionara desde París, y le indicó también los grupos de niños, las familias y las personas a quienes, conocedora de las penurias que estaban viviendo, urgía que se les entregara alguna ayuda económica. La solicitó, entre otros, para el poeta catalán Carles Riba y para su esposa, la también escritora Clementina Arderiu; para los filósofos Eugenio Ímaz y Joaquín Xirau, o para la joven pareja formada por Francesca Prat i Barri y Antoni Bonet i Isard, que debían sacar adelante a una hija de corta edad. Implicada en el auxilio de los intelectuales que permanecían recluidos en los campos de concentración franceses y en la consecución de las autorizaciones y de los pasajes que les permitirían viajar a América, no logró convencer a Victoria Kent de que lo hiciera ella también. La política republicana permaneció en Francia socorriendo a los expatriados porque esa era, según creía, su obligación. Allí le sorprendió la ocupación alemana, lo que la condenó a vivir en la clandestinidad. Mistral se trasladó en 1940 a Brasil, donde, como estaba previsto en cualquier lugar en el que residiera, desempeñó el cargo de cónsul de Chile desde su residencia de Petrópolis, ciudad a la que le fueron llegando noticias sobre la nueva vida emprendida por los intelectuales en el destierro, una vida que, como no se le ocultó, no podía sino enriquecer culturalmente a los países de acogida. Por ello lamentó desde el primer momento que el suyo no se mostrara especialmente receptivo con ellos.
Si en los años precedentes había pedido a sus conocidos en Hispanoamérica que ayudaran a subsistir a algunos exiliados republicanos ofreciéndoles la oportunidad de colaborar en las publicaciones periódicas a las que estaban vinculados —como sucedió en el caso del poeta catalán Josep Carner—, cuando quienes habían logrado refugiarse allí fundaron sus propias revistas o se unieron a los proyectos en los que les dieron cabida no dudaron en ocuparse de la obra de Gabriela Mistral y en invitarla a participar en sus páginas. Lo hicieron tempranamente desde México Juan Rejano, secretario de redacción de Romance, y Juan Larrea, impulsor de España Peregrina, iniciándose así una relación profesional entre la poeta chilena y los exiliados españoles cuyo origen tuvo mucho que ver con el agradecimiento debido y con el respeto personal que les merecía. Desde el punto de vista político, la mayoría de ellos quizá no llegó a saber nunca que, finalizada la Guerra Civil, Mistral había prometido no pisar suelo español mientras viviera Franco, según le confesó a su entrañable amiga la mexicana Palma Guillén, esposa desde 1946 del exiliado republicano Lluís Nicolau d’Olwer. Sí trascendió, en cambio, el mensaje que había remitido al Papa, a principios de ese mismo año, para solicitarle su intervención a fin de que no se ejecutara la condena a muerte de la doctora María Teresa Toral y de dos de sus compañeras, recluidas en las cárceles franquistas.
A finales de 1945 Gabriela Mistral había recibido el Premio Nobel, un reconocimiento del que no se consideraba merecedora. Creía que era una victoria de América, una convicción —modestia aparte— que compartieron con ella muchos exiliados, para quienes la poeta, encarnación del americanismo cabal —o de la americaneidad, como ella solía decir—, representaba la hospitalidad y la generosidad de ese Nuevo Mundo que los había acogido tras ser expulsados de España y donde no tardarían en echar raíces. Por ello, la noticia fue recibida por buena parte del colectivo con tanta satisfacción como si el galardón le hubiera sido otorgado a un escritor español, una complacencia que se revistió de orgullo cuando once años después el reconocimiento recayó en el exiliado Juan Ramón Jiménez. Mucho tuvo que ver en ello Gabriela Mistral, para quien, según había afirmado en su día, su maestro lo merecía antes que ella. De las gestiones que realizó en favor de la candidatura del autor de Diario de un poeta recién casado da cuenta una copiosa correspondencia en la que no faltan las misivas de los intelectuales desterrados, con los que se mantuvo en contacto durante años, un tiempo en el que estableció su residencia en distintos países —mujer errante, siempre trashumante, era «también una vagabunda», le reconoció en una carta a María Zambrano incluida en este volumen [p. 147]— y durante el cual sus problemas de salud se fueron volviendo cada vez más incapacitantes.
Entre la documentación que Gabriela Mistral guardó en su archivo personal se encuentran las treinta cartas que se incluyen en este libro. Se trata de los escritos que le remitieron diez exiliadas republicanas que vivían distantes y dispersas por la extensa geografía del destierro, desde la Francia en la que se inició el éxodo republicano hasta los restrictivos Estados Unidos, pasando por Colombia, Argentina, Cuba, Puerto Rico y, por supuesto, aquel México prodigioso —como lo llamó su buen amigo el también exiliado José Bergamín— que acogió al mayor número de refugiados republicanos en tierras americanas, país en el que también residió Gabriela Mistral en diferentes etapas de su vida y que consideró su segunda patria.
Se las enviaron entre 1942 —cuando el curso de la Segunda Guerra Mundial, que tanto las sobrecogía y les dolía a todas ellas, seguía alimentando las esperanzas de que la derrota del fascismo devolviera la democracia a España, lo que permitiría el regreso de quienes se habían visto obligados a abandonarla— y 1956, algunos meses antes de que Gabriela Mistral falleciera en Nueva York, adonde había llegado en 1953 —poco antes de recibir el reconocimiento de su país que le había sido hurtado durante demasiado tiempo— como cónsul de Chile en la ciudad. La unía a algunas de ellas una antigua relación; a otras apenas las conocía, y, en algún caso, nunca llegó a hacerlo personalmente. Cuatro de las remitentes pertenecían a su misma generación; el resto, a la inmediatamente siguiente. Las circunstancias personales que rodearon la comunicación epistolar —tanto si la comenzó la poeta como si la iniciativa la tomaron sus interlocutoras— resultan tan dispares como lo fue la frecuencia con la que se cartearon, extremo este último que no se puede determinar por tratarse de un epistolario incompleto y necesariamente parcial. El carteo se inició, en algunos casos, antes del primer escrito conservado, por lo que se desconoce cuándo empezó exactamente la correspondencia. Tampoco es posible saber por qué se interrumpió el contacto. Dichos datos, aunque relevantes, no se consideran imprescindibles en la concepción de este libro, cuyo objetivo no es presentar una correspondencia íntegra y cerrada, sino dar a conocer un conjunto de envíos postales que contienen elementos en común.
Читать дальше