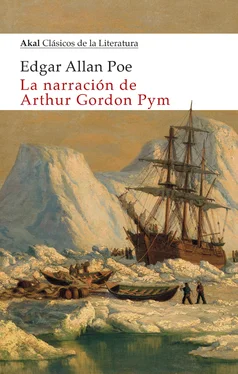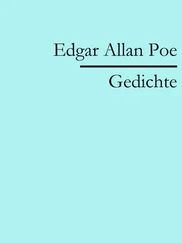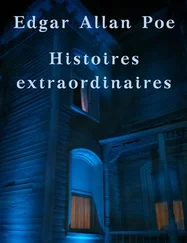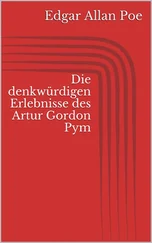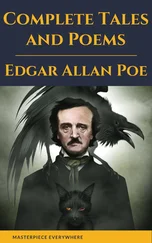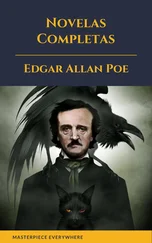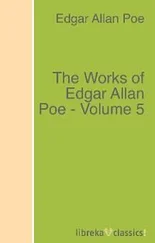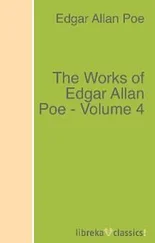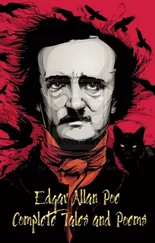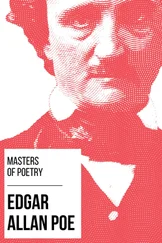Por otro lado, sin ser una narración de carácter esencialmente gótico y terrorífico, aspectos que Poe encumbraría en sus cuentos más célebres y reconocidos, Pym presenta rasgos evidentes de dicha tendencia, indicios de su característica capacidad para producir inquietud y angustia en el lector. En realidad, el mayor exponente de negrura en la narración se manifiesta en el interior de la tenebrosa bodega del Grampus, donde Arthur, oculto como polizón por Augustus, experimenta, junto a una sed y hambre atroces, una sensación aterradora de paroxística claustrofobia de la que Poe, con su habitual maestría, hace partícipe al lector. Uno de los recursos más efectivos para crear terror por parte del autor en muchos de sus relatos es el de las recurrentes imágenes de enterramiento y emparedamiento; así sucede, por ejemplo, en crónicas de pesadilla como El entierro prematuro, El gato negro o La barrica de amontillado, y así le acontece al narrador de la historia, aislado en un laberinto ignoto sin casi un ápice de luz, y con la única compañía de su perro, Tiger. La sensación de enclaustramiento se repite al final de la novela, cuando, para escapar de los nativos de Tsalal, Pym y Peters se ven confinados en una lóbrega cueva. El terror de la narración también emana del creciente suspense del argumento, que alterna pasajes de calma tensa con instantes álgidos que culminan en la aparición del misterioso ente gélido que habita en el Polo Sur, visible tras una amenazante catarata.
Si interpretamos el periplo de Arthur Gordon Pym como un recorrido de connotaciones espirituales o de aprendizaje vital (una constante alegórica de la literatura marítima), estas imágenes de enterramiento y claustrofobia, referentes de una muerte simbólica, remiten en última instancia a la noción de renacimiento y adquisición de (auto)conocimiento. En realidad, Pym lleva a cabo un viaje iniciático, un rito de paso en el que acumula experiencia. La bodega del Grampus es para él una suerte de útero del que «renacerá» para continuar con su travesía vital, que terminará por llevarle a los confines del mundo conocido, después de completar un segundo ciclo de enterramiento-renacimiento en la oscuridad de la caverna, seno de la madre tierra, y la navegación por las aguas cálidas que representan, según esta lectura, una suerte de líquido amniótico. Algunos críticos han querido ver en el «enterramiento» de Arthur y Peters en la caverna y su posterior salida de las «entrañas de la tierra» después de tres días un trasunto de la muerte y resurrección de Cristo. En consonancia con dicha interpretación, se ha entendido que la helada imagen gigantesca con la que se cierra la narración podría representar a una figura divina o angelical. ¿Se trata, pues, de un ser benéfico que garantiza un significado de futura felicidad y libertad? Es una de las posibles hipótesis relativas a la identificación de dicho ente o visión, garantizada quizá por el hecho de que tanto Pym como Peters sobreviven al incidente, pero no existe una certeza de ello. La narración de Poe resiste toda exégesis: el relato es enigmático y cualquier intento de esclarecerlo en su significado último resulta vano, al igual que es imposible discernir el sentido de los jeroglíficos y las extrañas palabras de los nativos de Tsalal, sobre las que cualquier aproximación filológica, por muy erudita y sesuda que parezca, resulta fallida. De igual manera, no hay modo de descifrar el balbuceo de Augustus poco antes de enfrentarse a la muerte, la más misteriosa de todas las experiencias.
El texto es un epítome de incertidumbre e indecisión. En consecuencia, evidencia los posibles efectos de la locura, reflejando una vacilación constante entre el sueño y la vigilia, entre la «realidad» y la ficción, urdida por los estados distorsionados de la mente, una constante en la narrativa poeniana. Las situaciones límite que sufren los personajes ‒Pym sobre todo‒ les hacen traspasar los umbrales de la insania. Mucho se ha debatido por parte de la crítica especializada acerca de las inconsistencias y errores narrativos de la obra, por lo general atribuidos a la supuesta prisa o el descuido con los que Poe la escribió: la repentina y nunca esclarecida desaparición de Tiger, el perro de Pym; el hecho de que este señale que su amigo Augustus le contó todo lo sucedido en el motín del Grampus muchos años más tarde, cuando en realidad muere unos pocos capítulos después; el papel en blanco que Pym cree que es un mensaje de Augustus, y que luego resultará que está escrito por la cara posterior... estos y otros elementos han determinado para algunos la falibilidad última del texto. Sin embargo, dejando aparte que no intervienen para nada en el disfrute de la obra por parte del lector, también son indicio de los mecanismos de la mente trastornada del narrador, acuciado por sucesos extremos que le hacen ver la realidad a través de un espejo deformado, fluctuando entre la realidad y lo que él cree percibir. Mediante este aspecto fundamental, una vez más, se subraya la indeterminación del texto poeniano, que desafía todo intento de desentrañarlo de manera convencional.
En última instancia, Pym es una magnífica novela de aventuras que capta desde el primer momento la atención del lector, que asiste intrigado a la fabulosa concatenación de peripecias en las que se ve envuelto el personaje principal: la odisea marítima en el Grampus, preludiada por la del Ariel [17]; las penalidades ocurridas en el barco (enclaustramiento y aprisionamiento, motín, lucha, heridas, hambre y sed, desamparo y desesperación, espantosas tormentas, encuentro con la embarcación colmada de cadáveres, canibalismo); la salvación a bordo del Jane Guy y la exploración de evocadores territorios por los mares del Sur; el periplo hacia el Polo Sur, y el infausto encuentro con los nativos de Tsalal; y, por último, el final abierto y sobrecogedor, culminado por la nota final, que aún introduce mayor perplejidad en cuanto a la expectativa de una resolución de los enigmas planteados, subrayando la consiguiente alienación mediante los criptogramas o jeroglíficos, y el lenguaje ignoto de los nativos. Y todo ello acompañado de un uso asombroso del lenguaje narrativo preciso, evocador y flexible, que tanto sirve para referir con aterradora crudeza los sucesos más impactantes y violentos, como para ofrecer al lector portentosas descripciones de la naturaleza y sus elementos característicos en sus estados más extraordinarios, bellos y sublimes. La narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket es sin duda una muestra prodigiosa del arte literario de Edgar Allan Poe y de su pasión por contar.
Antonio Ballesteros González
Bibliografía selecta
Ediciones en inglés de The Narrative of Arthur Gordon Pym (por orden cronológico):
Original: Nueva York, Harper and Brothers, 1838; Londres, Wiley and Putnam, 1838.
Kaplan, Sidney (ed.), Nueva York, Hill & Wang, 1960.
Beaver, Harold (ed.), Nueva York, Penguin, 1986.
Kopley, Richard (ed.), Nueva York, Penguin, 1999.
Kennedy, J. Gerald (ed.), Nueva York, Oxford University Press, 2008.
Nuestra edición se basa en el texto original editado por Richard Kopley. Siguiendo su criterio, análogo al de la gran mayoría de editores, se utiliza la numeración corrida de los capítulos, en lugar de aparecer dos de ellos bajo el número XXIII. Véase la «Introducción» al respecto.
Ediciones relevantes de antologías y obras completas (por orden cronológico):
Mabbot, Thomas Olive (ed.), Collected Works of Edgar Allan Poe, 3 vols., Cambridge, Harvard University Press, 1969-1978.
Thompson, G. R. (ed.), Poetry and Tales, Nueva York, Library of America, 1984.
—, Essays and Reviews, Nueva York, Library of America, 1984.
Piñero, Eulalia (ed.), Narraciones extraordinarias, traducción de Julio Cortázar, Barcelona, Octaedro, 1999.
Читать дальше