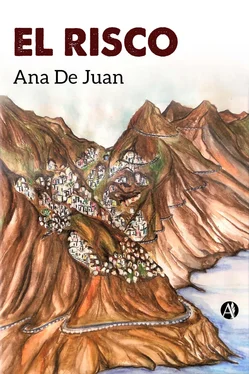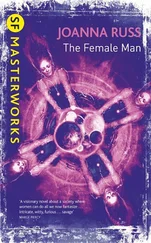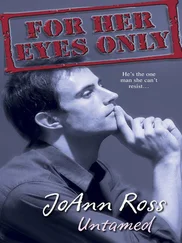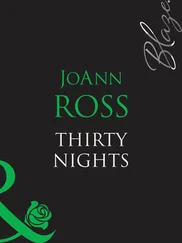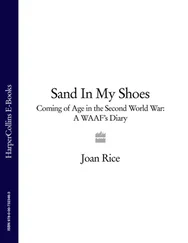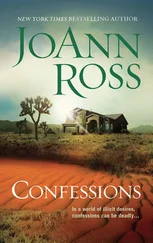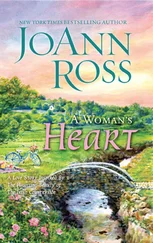Y nos pusimos los tres a buscar mientras Gara y yo nos mirábamos de reojo, cómplices de nuestra primera mentira de enamorados. De enamorados en serio.
Aquel día Seña Juana le puso la bendita cuchara apretando el chichón hasta hacerla llorar otra vez del dolor. Dijo que así se le bajaría ahorita mismo y no le iba a quedar el “cardenal”. A mí me dio tanta pena verla llorar de nuevo que le dije que la deje, que el chichón la hacía más bonita y traté de quitarle el brazo que la apretaba. Cuando Seña Juana quitó la cuchara, nos contó que la gente que tiene dinero, baja los chichones con una moneda de cinco duros, en vez de hacerlo con una cuchara, y que también funciona, “lo que pasa –dijo– es que si lo haces con la moneda, le queda incrustado en la frente el perfil de Franco... y eso –nos aclaró–, sí que le va a quedar peor que el chichón”.
Gara me dio el primer beso de verdad unos cuantos bastantes años después, en la calle, una noche de Carnaval, ya éramos grandes, tendríamos dieciséis. Fue de repente, cuando caminábamos de la mano viendo a cientos de mascaritas, cosacos, animales, princesas, faraones, cariocas... Ella me frenó en seco en el medio de todo el barullo, me miró fijo y me dijo, “por aquella primera vez que nos disfrazamos de mentirosos y tontos ante mi madre”, y me besó con un poco de vergüenza. Después todo se detuvo, se silenció y se me vino el mareo de flotar de felicidad. Fue como lo había soñado siempre. No, fue mejor. Nunca más me volví a sentir solo.
CAPÍTULO 10
El sector “T” del subsuelo de la Biblioteca Nacional
“Se necesita hombre solo, con ganas de leer”, decía el diminuto texto que Salvador leyó una madrugada de invierno, en los Clasificados del Diario Clarín, que regala ese suplemento a los que buscan trabajo, y no tienen medios económicos para comprar el periódico completo.
Cuando llegó a la dirección indicada, ya había unas veinticinco personas, pero no le pareció mucho. Después de dos horas de espera, atrás suyo la cola era de más de trescientas. Un aviso tan amplio
–pensó– atrae a muchos desocupados en una ciudad de millones de habitantes como Buenos Aires.
La entrevista de trabajo fue muy corta. Se desarrolló en un cuartucho oscuro, con una mesa de fórmica gris con patas rengas, y bajo la luz –de un solo tubo– que parpadeaba nerviosa la imagen del hombre que la realizaba. El señor era bajito, seco como una pasa de uva, y tan gris como la mesa. Aquel hombre nunca levantó la vista para mirarlo a Salvador.
–¿Por qué está solo?
–Porque soy extranjero y no conozco a nadie.
–¿Por qué le gusta leer?
–Porque me interesa todo.
–¿Dirección, teléfono?
–No tengo...
–¿Por?
–Porque no vivo en un lugar fijo hasta que encuentre trabajo fijo. Según el relato de Salvador, sólo entonces el hombre levantó la vista muy despacio. Lo observó de arriba abajo varias veces, y le tendió su mano gomosa y mojada de sudor frío.
–Vuelva mañana a las siete en punto. El puesto es suyo.
El trabajo consistía en clasificar y acomodar los libros que estaban en el último subsuelo de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Era un puesto digno para alguien solo, nadie con una familia podría pasarse la vida en las catacumbas de la ciudad, bajo un manto de humedad irrespirable que petrificaba los huesos. Allá abajo había miles de libros sin título, sin autor, solo tenían polvo y olvido. Por lo que para clasificarlos había que leerlos sin apuro ni presiones familiares. Y Salvador no tenía ninguna de las dos cosas.
El horario laboral era de doce horas, con un corte de media para almorzar, pero después de unas semanas, Salvador comprobó que como nunca bajaba nadie hasta allí para controlarlo, podía usar dos o tres horas para comer, y hasta para dormirse una buena siesta. Él nunca se aprovechó de esa situación. Pero lo pensó.
El sueldo era ridículo, aunque suficiente, y el isleño estaba agradecido. En realidad él creía que aquel trabajo, en un sótano con escasa luz y húmedo, en aquel país tan al fin del mundo, parecía hecho a su medida. Y estaba feliz por eso.
Su vida entonces cambió. Conseguir aquel empleo, sentirse útil y capaz de llevarlo adelante, hacía que pareciera que todo iba a funcionar mejor, que iba a ser más fácil. Sus miedos más íntimos de convertirse en la letra de un tango, escrito para sufrir y para llorar por dentro, habían desaparecido de su mente. La vida ya la sentía más respirable.
Después, un poco más adentro, en el corazón y en los sentimientos, escondido bajo aquel entusiasmo repentino, Salvador seguía teniendo un agujero; el que le recordaba que en Tenerife había dejado una familia abandonada.
Salvador vivió con esto todas sus horas. Por eso, los viernes de cada semana, religiosamente y sin nada ni nadie que lo pudiera impedir, le escribía una carta a su mujer y a sus hijos contándoles cómo le estaba yendo. Carta que al terminar, metía en un sobre, cerraba con mucho cuidado, le ponía la fecha bien grande en el ángulo superior izquierdo, y lo guardaba en una caja de madera. En el sector “T”, del último recoveco del sótano, en el subsuelo de La Biblioteca Nacional de Buenos Aires.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.