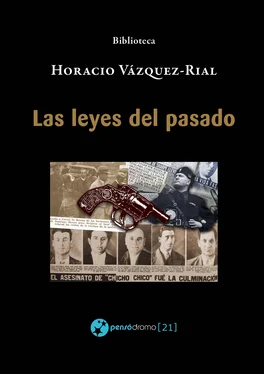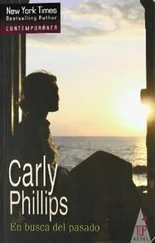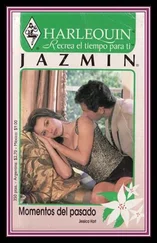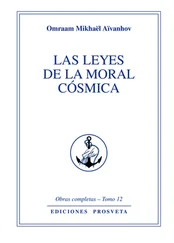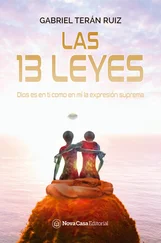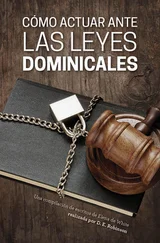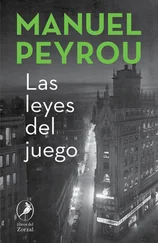—No. Ni eso ni otro montón de cosas. Se las dejó a tu tío, Attilio Bardelli, con la idea de que estuviesen a buen recaudo y salieran a la luz más tarde. Él se la veía venir… quiero decir que sabía que lo iban a matar.
—¿Quién?
—La mafia.
—Espera. Empecemos de nuevo. ¿No estábamos hablando de rufianes polacos, judíos, franceses? ¿Qué tenía que ver la mafia en eso?
—Todo. Pero más tarde. Alrededor del año treinta, toda la basura de esta sociedad acabó formando parte, directa o indirectamente, de la mafia de don Chicho.
—Primero estuvo la Migdal.
—No. Primero estuvo la Varsovia, que era una organización de rufianes polacos. Ellos traían polacas, a secas. Pero las polacas no eran tantas, ni eran las más desgraciadas. Pensá en lo que era este país cuando yo llegué, en el diez. Tu abuelo vino con toda la familia, porque era un loco, pero había una enorme cantidad de hombres que emigraban solos. Creo que no exagero si digo que debía de haber por acá un millón de tipos solos en aquella época. La prostitución era un negocio redondo, y reclamaba miles de mujeres. Y como las polacas no eran tantas, ni eran las más desgraciadas, los jefazos de la Varsovia fueron a buscar material para su empresa donde sin duda abundaba: en los shtetl , las aldeas judías de Polonia y, después, de todo el imperio granruso, donde la miseria era incalculablemente mayor. Hubo un hombre, periodista como tu tío Attilio, que se llamaba Albert Londres y que anduvo investigando el asunto en la zona. Digo zona por decir algo, porque había enclaves judíos en todas partes, al este de la línea Oder–Neisse: una zona amplia.
—O sea que las putas eran judías y los rufianes no —deducía yo, ingenuo.
—No, no. Los rufianes también. Porque los polacos necesitaron hombres que hablaran yidish, que negociaran en los shtetl , que se pudieran casar con las muchachas para llevárselas sin que el trato pareciera una simple compra. Los rufianes polacos se asociaron con rufianes judíos y terminaron por ser la porción menor de la empresa, que cambió hasta de nombre.
—¿No te da miedo decir esas cosas? Puede sonar terriblemente antisemita.
—Al contrario. Los judíos son como todo el mundo. Hay judíos estupendos y judíos hijos de puta, como hay ingleses estupendos e ingleses hijos de puta. Bertrand Russell y Jack el Destripador. Einstein y Liberman, que era como se llamaba uno de los capos mayores de la Migdal. ¿Por qué no? Si digo que los judíos son mejores que los demás, que entre ellos no hay rufianes ni ladrones ni asesinos, digo que son diferentes, y abro la puerta al que quiera sostener que son peores. Los pueblos son todos iguales, con sus partes claras y sus partes oscuras, aunque en proporciones diversas. Las culturas no son iguales en calidad, pero llevar el nombre de una cultura no significa poseerla. La palabra judío designa a una gente y a una cultura, y los individuos son todos distintos entre sí, aunque crean en el mismo dios y se críen en el mismo barrio. Había rufianes franceses, que mantenían su negocio al margen de la Migdal, y rufianes turcos, y rufianes criollos. Y de Francia y de Turquía vinieron a la Argentina unos cuantos de los tipos que hicieron este país. Yo nací en Italia, como Alfonso Capone y como Benito Mussolini, y no me parezco a ninguno de los dos. Y en este país se establecieron otros judíos, muchos más que en otras partes del mundo, casi tantos como en Nueva York o en Amsterdam, gente que venía escapando de los pogroms, de tipos como Sanofevich, como el célebre atamán Petlliura, y de la gente, sin más, rusos, ucranianos, polacos antisemitas… gente que huía de la miseria y de la agresión perpetuas, hombres, los más, que se casaron con mujeres de los shtetl y no las metieron en burdeles… Los rufianes eran una jodida minoría. Y fue la propia comunidad judía, que tenía instituciones para la protección de los viejos, de las mujeres y de los niños, la primera en revolverse contra la Migdal. Fijate que hasta se tomó la decisión de no enterrar en sagrado a los traficantes ni a sus mujeres. La Migdal de Buenos Aires, que tenía poderosos vínculos políticos, se hizo conceder por el caudillo conservador de la provincia, Barceló, un terreno en Avellaneda para usarlo como cementerio. El cementerio de los rufianes.
—¿Y aquí, en Rosario?
—También tuvieron cementerio. Las mujeres presionaban. El cementerio era su mayor reivindicación, porque, pese a su vida miserable, seguían siendo creyentes y querían ser enterradas como judías. Acá había un cementerio de italianos, en Paganini, que después se llamó Granadero Baigorria, donde nuestros paisanos tenían a su gente, donde se reunían a comer el día de los muertos. Y la mafia se lo vendió a la Migdal.
—¡Madre mía! ¡Los italianos de la mafia!
—Eran peores que los de la Migdal.
—¿Peores?
—Como vampiros perezosos. Los rufianes explotaban a las mujeres y la mafia les cobraba protección a los rufianes. Ni siquiera tenían las pelotas de meter en los burdeles a sus propias mujeres. Eran auténticos parásitos.
—¿Desde el principio?
—No. Ya vamos a llegar a eso. Al principio, los italianos expoliaron a los italianos… No, no pongas esa cara de asombro. Aunque ya estoy acostumbrado. El primero que la puso fue tu tío Attilio, la primera persona con la que hablé de esto. Cuando llegó, en 1929.
—¿Por qué no emigró con los demás?
—No sólo él se quedó en Italia. Claudia también. Cuando papá decidió venirse, Attilio ya vivía solo, estaba empleado en Roma. Era el mayor. Tenía diez años más que yo. En el año diez, yo tenía quince años y él veinticinco. Y Claudia veintiséis. Se había casado. Veinte años después, cuando él vino, yo era un hombre grande, de treinta y cinco años, y él era todo un periodista. Del Corriere. En Roma, pero del Corriere. Y vos tenías…
—Doce.
—Justo. Doce. Lástima que no alcanzó a ver a papá… Y Claudia ya había muerto. Muy joven y sin hijos. La tuberculosis se llevaba a la gente como un ladrón…
Nadie deseaba a Hannah Goldwasser, y nadie iba a desearla nunca, como no fuera para perpetrar en ella una fantasía en la que cualquiera podía ser el objeto. Hannah era menos que una persona. Algo más que una cosa, porque una cosa no se podía comer y ella estaba hecha de carne. Algo más que un animal porque, además de servir como alimento, se la podía alquilar con mayor frecuencia y a mejor precio que las bestias de tiro: nunca, en ningún rincón del mundo, los hombres esperaban en montón, pacientemente, durante horas, el turno para utilizar un caballo o un buey, como esperaban para servirse de una mujer. Por eso le sonrió a la otra Hannah, la del espejo, en el momento de meterse en la boca el cañón del revólver, un instante antes de terminar.
Una palanganera del burdel fue a decírselo al Francés.
—¿Hubo mucha sangre? —preguntó él.
La mujer consideró la respuesta.
—¿Ensució mucho? —insistió el Francés.
—No sé… Un poco, el suelo y la pared —dijo ella al final.
—¿Manchó las sábanas?
—Creo que no. No estaba en la cama.
—Entonces, que no las cambien hasta el día que toque. No hay por qué gastar en eso. Tengo una nueva esperando. Que ocupe esa pieza.
—¿Y con el cuerpo, qué hacemos?
—Que se lo lleve la policía. Yo voy a avisar al dueño, a ver si quiere enterrarla.
Sanofevich no quiso hacerse cargo del cadáver de Hannah.
Se habrá perdido como se pierden esas cosas, decía mi padre, entre burocracias y errores, y habrá acabado en la fosa común o en manos de un estudiante de medicina.
Aquél fue el día en que Galiffi se reunió con los rufianes para exigirles pago por protección, y en que mi tío Attilio anunció su llegada a la Argentina.
Читать дальше