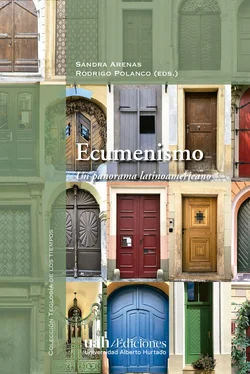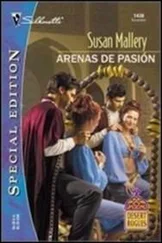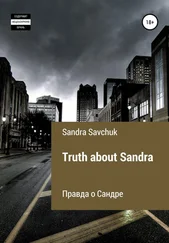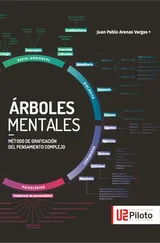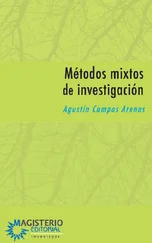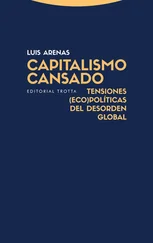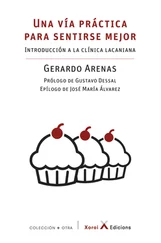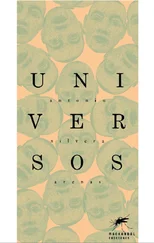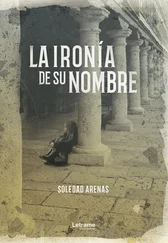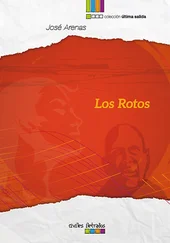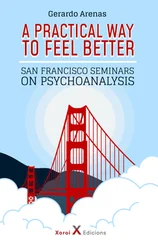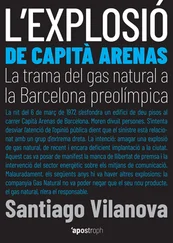Sostengo que una tradición de la historiografía nacional, cuyo objeto de estudio ha sido la historia de la Iglesia en Chile (es decir, las principales obras chilenas que se proponen interpretar este objeto de manera global y no monográficamente), no se ha hecho cargo de las intuiciones ecuménicas del Concilio Vaticano II.
Historiografía eclesiástica en Chile en la segunda mitad de la década de 1980
La segunda mitad de la década de los ochenta fue, sin duda, prolífica en la edición de historias de la Iglesia chilena. Fidel Araneda publica, en 1986, una edición ampliada de su Breve historia de la Iglesia en Chile, puesta en circulación por la Editorial Paulinas en 1968 2. En sus más de ochocientas páginas, Araneda no dedica apartado alguno al mundo evangélico-protestante u ortodoxo. En el mismo tenor se mantiene la mayoría de las obras que, al respecto, se publican en 1987, a saber: La Iglesia en Chile de Marciano Barrios e Iglesia en Chile. Contexto histórico de Fernando Aliaga.
En el preámbulo de La Iglesia en Chile, Marciano Barrios sostiene que “el amor de Jesús sacramentado, la protección maternal de María y el ejemplo aleccionador de los santos acompañan al pueblo chileno en su peregrinaje histórico hacia el reino” 3. Dice Barrios que los ya nombrados “signos de oposición católica a la actitud protestante” marcaron y siguen marcando el camino de la iglesia chilena. Esta predisposición inicial que Barrios ve en la iglesia chilena permite entender que la única referencia hacia otras denominaciones cristianas aparezca en un solo párrafo al señalar la apertura ecuménica del Concilio Vaticano II hacia los “hermanos cristianos no católicos”. Cinco años después, bajo los auspicios de la Editorial Salesiana, Barrios publica Chile y su Iglesia: una sola historia, que resume la investigación publicada en 1987. La Editorial Salesiana se adjudica el título de la obra puesto que “la Iglesia católica ha acompañado a Chile desde su mismo nacimiento” 4.
En 1987, se publica también la edición ampliada y corregida de Iglesia en Chile. Contexto histórico de Fernando Aliaga. En el prólogo el autor afirma que “entrego este esfuerzo en la esperanza de que sea útil para comprender, desde la ciencia histórica, la responsabilidad de edificar en Chile una iglesia orientada al reino a través de la liberación de los pobres” 5. Esta orientación, directamente vinculada con las tendencias liberacionistas de la iglesia chilena —usualmente abierta a la apertura ecuménica— no se evidencia en su exposición. Al analizar el período de “renovación pastoral” (cuyas fechas límites propone entre 1952 y 1971), Aliaga detecta el fortalecimiento de la organización interna de la iglesia (su colegialidad), la participación laical a través de la Acción Católica y el movimiento litúrgico y bíblico, entre otras cuestiones, pero en ningún momento aborda la cuestión ecuménica como consecuencia del Concilio.
Muy distinta es la aproximación que realiza Maximiliano Salinas en su Historia del pueblo de Dios en Chile. La evolución del cristianismo desde la perspectiva de los pobres, también de 1987. En la introducción, Salinas afirma expresamente que “la renovación espiritual surgida a partir del Concilio Vaticano II y el creciente despertar de la iglesia latinoamericana, jalonado en las conferencias de Medellín y Puebla, exigen una nueva mirada sobre la historia de la iglesia en Chile” 6. Salinas vincula este libro con la Comisión para el Estudio de la Historia de la Iglesia en Latinoamérica y el Caribe (Cehila), que se esfuerza —según el autor— en expresar históricamente el “vuelco eclesiológico” del Concilio 7. Para dar cuenta de ello, Salinas incluye un capítulo sobre la religiosidad indígena, a cargo de Rolf Foerster, y un capítulo sobre el nacimiento y desarrollo de las iglesias evangélicas, a cargo de Juan Sepúlveda, en ese tiempo presidente de la Confraternidad Cristiana de Iglesias, organización cristiana evangélica de oposición a la dictadura militar y de amplia apertura ecuménica 8. Salinas se propone abordar el “cristianismo de los pobres” como una perspectiva heredera de las consecuencias del Concilio. Este cristianismo es definido “como una experiencia que trasciende el marco hegemónico de la cultura eclesiástica oficial. En los comienzos de la historia de la iglesia en Chile, esa cultura eclesiástica, lo hemos visto, estaba íntimamente ligada al proceso político-militar de la conquista y la colonización. Por esto, la formación del cristianismo de los pobres va a producirse lejos y en oposición a las formas del catolicismo oficial” 9. En el siglo XIX, “la pastoral postridentina, aplicada en Chile en su máximo vigor en los siglos XVII y XIX, fue un instrumento de gran efectividad política para la sociedad y el Estado oligárquico” 10. Esta pastoral se caracterizaría, según Salinas, por la vigilancia del cuerpo y la justificación de la desigualdad como un orden pretendido por Dios. En ese contexto, la “fiesta” sería la máxima expresión de una religión popular que no acepta el orden impuesto, pero no tiene fuerza política ni militar para oponérsele.
En el tratamiento del siglo XX, Salinas dedica elogiosas palabras a Raúl Silva Henríquez, aunque expresa que, tras su renuncia, “la Iglesia católica se verá enfrentada entre dos polos o a recomponer el viejo y desprestigiado sistema de ‘cristiandad’, o a identificarse con mayor decisión y exigencia con la causa popular” 11. Salinas concluye su libro haciendo referencia al llamado del obispo Enrique Alvear a construir la “iglesia de los pobres” con el propósito de “defender el movimiento popular y proclamar el evangelio de Jesucristo” 12.
El libro de Salinas suscitó una interesante discusión respecto al modo en el cual se relacionan historia y teología. En una crítica reseña, aparecida en la revista Teología y Vida, el profesor Mauro Matthei señala el carácter “hostil a la iglesia” de su autor —dada su permanente oposición entre el cristianismo de los pobres y el cristianismo oficial— y sostiene que el principal problema del libro es la “trasposición al campo de la historia eclesiástica de las principales tesis de la teología de la liberación. Diríamos que la “Historia del pueblo de Dios en Chile” es un verdadero ejercicio escolástico para “demostrar” la actualidad de las premisas liberacionistas en los datos extraídos de la historia” 13. Empleando las palabras de la Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la liberación, Matthei sostiene que el principal error de Salinas sería su concepción de la iglesia, pues “tiende a ver en ella solo una realidad interior de la historia (…) Esta reducción vacía la realidad específica de la iglesia, don de la gracia de Dios y misterio de fe” 14. En sus palabras, afirma que “la erudición histórica de Salinas es indiscutible; pero no lo es su enfoque filosófico-teológico, viciado de una incomprensión medular de las estructuras mismas de la iglesia” 15.
Desarrollo de la cuestión ecuménica en la historiografía eclesiástica del siglo XXI
El carácter de la discusión histórico-teológica recién reseñada desaparece en las dos nuevas colecciones de obras sobre historia de la Iglesia aparecidas alrededor del Bicentenario nacional. Como afirma Massimo Faggioli, es evidente que en nuestros tiempos existe una “crisis de la historia de la iglesia como disciplina académica cultivada en universidades pontificias, seminarios teológicos, facultades de teología católica y estudios religiosos, y también en facultades de historia de instituciones no católicas de educación superior e investigación. El debate entre Alberigo y Jedin sobre el estatus de la historia de la iglesia como ‘disciplina teológica’ posee hoy, a comienzos del siglo XXI, escasos descendientes interesados aún en tratar profesionalmente el tema de la historia de la iglesia” 16.
Читать дальше