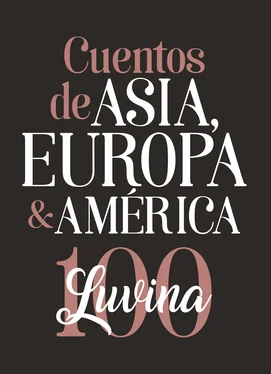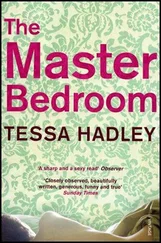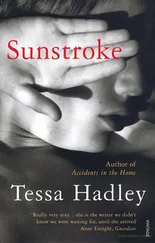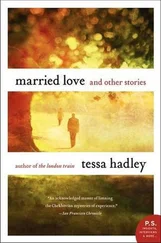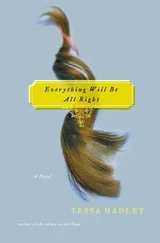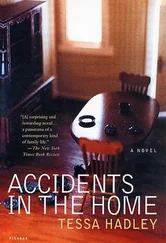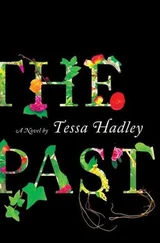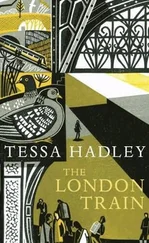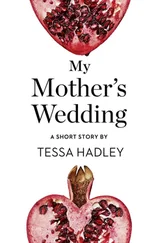La conmoción, afortunadamente, no tuvo consecuencias trágicas. Pero la tragedia les había rozado.
Lidia acompañó a Néstor al hospital a ver a su amigo, ya fuera de peligro. El chico había preguntado por sus amigos, quería saber cómo se encontraban, asegurarse de que estaban vivos. Le había entrado una gran preocupación por ellos.
—Te espero en la cafetería —le dijo Lidia a su hijo—. Tómate todo el tiempo que quieras. Me he traído un libro.
Lidia estaba leyendo Las crónicas del dolor, de una tal Melanie Thorston, que padecía un constante dolor en el hombro. Era un libro algo complicado, Lidia no se enteraba muy bien de todo lo que decía ni, menos aún, de las conclusiones que sacaba, pero le interesaba. Hablaba del dolor constante. De eso sabía mucho. Desde que había acudido al doctor Brasso, se sentía mejor, pero los problemas seguían, el dolor seguía. Siempre estaba allí, más o menos agazapado.
De manera que Lidia, sentada a una mesa, frente a su café, abrió el libro.
Fue entonces cuando vio a la mujer. Apoyaba los codos en la barra. Tenía las piernas, enfundadas en medias oscuras, cruzadas, flotando sobre el suelo donde se asentaba el taburete. La melena seguía igual de perfecta, las manos, cubiertas de manchas oscuras, adornadas con anillos y pulseras de oro, iban y venían, se posaban en el bolso de piel marrón.
Sobre el mostrador, cerca de sus manos, un vaso alto, ¿de whisky?
Un poco pronto para empezar a beber, aunque el whisky se bebe a todas horas, se dijo Lidia. Más aún en los hospitales. Lo había oído: se bebe mucho en las cafeterías de los hospitales, ¿o era en los tanatorios?
La mujer seguía allí, sin nada entre las manos —esta vez no había sacado la agenda—, excepto, a veces, el vaso, cuando volvió Néstor, que tenía prisa por abandonar el hospital. Quién sabe qué le habría dicho su amigo, qué conversación (breve) había tenido lugar entre ellos, cuáles eran, en fin, los pensamientos de Néstor. No se los comunicaría. Lidia lo sabía con sólo mirarle a la cara, la boca cerrada con cierta presión, los ojos, en otra parte.
Se apresuró a pagar su consumición. Echó una ojeada a la mujer, ¿qué miraba? No miraba nada. Pensaba o se había trasladado a otra parte, una parte del mundo donde los pensamientos no hacían falta.
Alrededor de Lidia, la gente de su edad se quejaba continuamente. Más que ella. Quizá fuera que Lidia llevara mucho tiempo padeciendo todo tipo de dolores y ya se hubiera acostumbrado. Quizá los dolores de los otros fueran superiores a los suyos. Pero eso era lo que había sucedido: con el paso de los años, se había nivelado con los demás. Ella misma se sorprendía de lo poco que se quejaba ahora. Tenía la impresión, en realidad, de no haberse quejado nunca. Había padecido sin quejarse. Aún padecía.
Daba largos paseos, como le había recomendado el doctor Brasso, el único médico que la había entendido, que la había ayudado a convivir con sus dolencias. Se sentaba en un banco bajo los árboles, ¡qué bien se estaba! Había llegado a ser feliz, se decía, eso era sorprendente. Así debe de ser la droga, o el alcohol, se decía. ¿No es esto lo que todos perseguimos, unos instantes de felicidad?
En las personas, se decía, he dejado de fijarme. Sólo me fijo en las cosas. Sobre todo, en los árboles. También en las luces, en el aire, en los olores. Me fijo en las cualidades de las cosas, la textura, el color. Ni siquiera en las cosas.
Un hombre se había detenido ante ella.
—¿Lidia? —preguntó.
—¡Doctor Brasso! —exclamó Lidia, sorprendida.
—Parece creer que nunca iba a volver a verme —dijo él, con una sonrisa.
—No es eso —se excusó Lidia—. Es que, no sé, no me lo esperaba aquí.
—Bueno, a mí también me gusta pasear, incluso sentarme en los bancos.
—Claro, siéntese, por favor.
El doctor Brasso se sentó a cierta distancia de Lidia.
—Tiene un aspecto estupendo, querida Lidia —dijo.
—He envejecido —dijo ella—. Pero me encuentro bien, no me puedo quejar. Por eso no le he llamado. Sí, es verdad, hace tiempo que no le llamo —dijo, algo avergonzada, como quien ha sido descubierta cometiendo una traición.
—Eso es muy buena señal —dijo él, en tono alegre—. Eso quiere decir que se encuentra mejor. Es una gran noticia para mí.
—Sigo con mis cosas, no crea, pero las sobrellevo, no me atrevo a decir que he mejorado, prefiero no decirlo... —sonrió y otra vez se sintió avergonzada, ¿estaba coqueteando con el doctor Brasso?
—¿Y Néstor, su hijo, qué tal está? —preguntó él.
—¿Se acuerda de él?, ¿de su nombre?
—Tengo buena memoria para los nombres. Pero no estaba seguro de haber acertado. Dudaba entre Néstor y Héctor... Lo que sí recuerdo es que a usted le preocupaba mucho —dijo Brasso—. Le causaba tanto o más dolor que sus propios dolores.
—Sí, es verdad —dijo Lidia—. Está muy bien, ha salido a flote, terminó la carrera, encontró trabajo. Al final, mi marido tenía razón. Pasó por una mala época, sólo fue eso. Se casó el año pasado. Su mujer es un encanto. Una chica muy lista, bióloga. Acaba de quedarse embarazada, así que pronto seré abuela.
—Una abuela muy joven —dijo Brasso—. Entonces, ¿todo va bien en su vida?
—Viajamos mucho —dijo Lidia—. Siempre que podemos. Tenemos un grupo de amigos, gente de nuestra edad, ya sabe. Lo pasamos bien.
—¡Cómo me alegro, Lidia! —dijo él.
Sin embargo, la frase, a Lidia, le sonó un poco falsa, un poco artificial. Incluso algo triste.
El doctor Brasso se levantó, le tendió la mano, se alejó.
¿Por qué toda la felicidad que había sentido momentos antes se había venido abajo?, se preguntó Lidia. Tenía la boca muy seca, le dolía tragar. Le costó un gran esfuerzo levantarse del banco, le pesaba terriblemente el cuerpo. Al salir del parque, sus ojos buscaron una cafetería. Necesitaba sentarse de nuevo.
Pasó por delante de las mesas de la terraza, entró en el bar, se sentó en un rincón. Pidió agua. Más tarde, una copa de vino blanco.
Miró a su alrededor. Hombres, en su mayoría. Una joven, sentada junto al mostrador, hablaba por el teléfono móvil. Bebía Coca-Cola.
No es que le hubiera dicho al doctor Brasso nada inconveniente, no era eso, era que no había encontrado el tono. Se había sentido sumamente desconcertada. Todo lo que había dicho no tenía ninguna consistencia, no era suyo. Ni verdad ni mentira, era algo ajeno.
Nada, todo eso no existía, se había evaporado.
Se miró las manos, gastadas por la vida. ¿Dónde estaría aquella mujer? Se la imaginó, vestida como siempre, peinada como siempre, andando lentamente por la calle sin mirar a nadie, sin edad, sin destino.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.