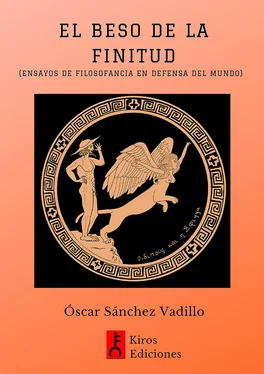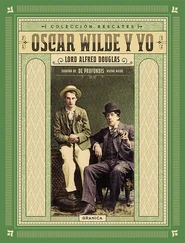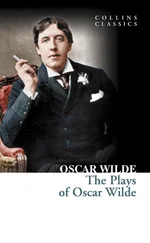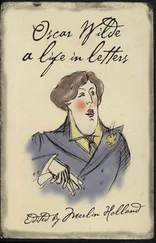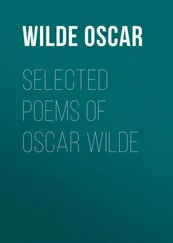Y es que los seres humanos del s. XXI vivimos ya más en espacios que en tiempos, por decirlo de forma no demasiado figurada. No porque el planeta se nos haya quedado de repente chico, o porque creamos menos ya en la épica de la Historia, o por el dato estadístico de que muchos podamos contar con un mayor margen de años de vida por delante –bueno, por todo eso, sí, también, y por algunas observaciones más. La épica de la Historia consistía en algo en lo que todavía se siente sumergida mucha gente, esa sensación, tan presente en las novelas, la prensa y el cine, de que cuando un sujeto particular se juega algo en una peripecia bien delimitada en la geografía y en la cronología, lo que está haciendo, aun inconscientemente, es participar de una lucha más grande y oscura. Esa lucha es oscura puesto que está gestando un Tiempo nuevo, que sólo se vislumbra confusamente, y es grande ya que supera ampliamente por su escala y consecuencias a lo que los actores piensan que se están jugando personalmente. Los grandes titulares de los periódicos, o los títulos ampulosos de novelas y películas así lo anuncian –por ejemplo, El instante más oscuro…,– pretendiendo que definen a posteriori y en general lo que se presenta con detalle en sus contenidos: gente más o menos corriente, o gente que llegará a ser grande pero aún no lo sabe y por el momento actúan y se perciben como personas corrientes, viviendo la inmediatez de acontecimientos de repercusiones colosales. Un destino histórico se escribe entre líneas de la noticia que leemos, de los párrafos que recorremos o de las escenas que contemplamos (la ventaja del cine es que la música ofrece inequívocamente esos acentos épicos al espectador), un destino que mueve la acción y que se enrosca en la trama, de manera que todo adquiere un mayor dramatismo, una luz en claroscuro que subraya cada incidente. Cada decisión pone en marcha un futuro, cada carácter imprime un tono y hasta los crímenes más horrendos se constituyen como el síntoma de los dolores de un parto ciclópeo…
Es un mundo terrible, ciertamente, aquel en que domina el Tiempo, lo cronológico. O lo era. Siempre había que sobrevivir entre contradicciones, esperando a que se resuelvan, volviendo a hundirse en ellas, como Indiana Jones atravesando esforzadamente un campo de minas tiroteado por los nazis. Bajo cada paso, un volcán, bajo cada posibilidad, una herida. En cambio, el mundo en el que domina el espacio, lo geográfico, es más plano, pero más tranquilo. El que viaja en el mundo cronológico cambia con el propio viaje, se metamorfosea, y ya nunca volverá a ser el mismo. El que viaja en el mundo del espacio ve cambiar al mundo por el que viaja, pero él permanece siendo él mismo, o sea, nadie en particular, un viajero. No se producen metamorfosis, tan solo desplazamientos. Caben migraciones, por ejemplo, en las que no se arrase a nadie, no se triture o se revuelva al pueblo de acogida. El lenguaje común lo dice, con agudo instinto: pasan dos años y uno vuelve al trabajo que dejó guardado en un cajón, o a la partida de ajedrez en la que estaba metido, y dice “¿dónde lo habíamos dejado?...” Atención: dónde, no cuándo… El “cuándo” no cambia las reglas del juego de aquel trabajo, o del ajedrez. El “dónde”, en cambio, marca un lugar concreto en que se detuvo la aplicación de aquellas reglas para dejar fijada una posición. De esa posición hay que volver a arrancar. Nuestra vida, repito, consiste ya más en esas posiciones que en los momentos determinados que pudieran proseguirlas o interrumpirlas. Me toca el rato de ser padre, por lo tanto lo que vivo es la situación –que ya se ve que es una metáfora espacial– de ejercer en la posición del padre; me toca el rato de ser ciudadano, por tanto lo que experimento es la situación de ejercer la posición de introducir el voto en la urna, etc. Son tiempos, luego son espacios. Si fueran sólo tiempos, me desgarraría interiormente al pasar de unos a otros, pero como también son espacios, me desplazo llanamente de unos a otros sin contradicción, en el mejor de los casos. Mucho de lo que hoy llamamos “conciliación laboral y familiar” no es más que eso: no hay que preguntarse ya si “soy” madre, trabajadora o ciudadana: eres cada una de esas funciones en el espacio que te corresponde para ellas.
Martin Heidegger siempre se mantuvo bastante fiel a su obra originaria, nodriza de todas las demás, Ser y tiempo. Pero si alguna pega o corrección le puso posteriormente fue esa: quizá lo del “tiempo” no estuvo lo suficientemente fino, lo suficientemente bien pensado... Si el ser humano, el Dasein, es sobre todo su proyecto (Entwurf, también “diseño”, en el alemán normal de 1927 y todavía hoy), el ex-tasis del futuro, no es porque con ello se esté secundando la escuela historicista romántica, como tan a menudo hacen espontáneamente la prensa, las novelas y el cine (o el existencialismo francés, pero vaciándolo de toda esperanza). Es, más bien, porque nuestros proyectos iluminan zonas de la existencia que sirven de estancias de sentido, de hábitats de realidad. Tan real es ser padre como ciudadano, son proyectos que a veces se entrecruzan –si exijo más parques infantiles–, que a veces se separan –si firmo por más horas de colegio–, que proliferan interiormente –si, en otro ejemplo, asumir un cargo público me obliga a poner escolta a mis hijos, y ellos les cogen cariño, etc.–, pero en los que, en cualquier caso, el mero paso del tiempo no determina nada substancial. El tiempo pasa, pero antes de que nos mate definitivamente –a cada uno de nosotros, pero no a los que nos siguen–, la cuestión siempre será en qué posición me encuentro respecto de mis proyectos, qué lugar lógico, en la lógica de tales proyectos, ocupo ahora (y, yendo más lejos, como he insinuado: la muerte no acaba con los proyectos de una persona o cultura, igualmente hay que tenerla prevista para intentar no perder del todo el control respecto de los movimientos que se realizarán después; un padre/madre-ciudadano/a modélico/a tiene entre sus proyectos dejar un buen recuerdo, una cómoda situación económica y de imagen a su familia, testar para repartir posesiones y tareas, etc.; la postura del que dice “con la muerte acaba todo” es inmoral y oligofrénica…).
De hecho, cada vez más, los lugares del mundo son lugares lógicos más que lugares temporales. A nadie le importa cuándo se construyó Las Vegas (homenajeo aquí al también arquitecto Robert Venturi), lo que importa es cómo funciona Las Vegas. Si voy a ser jugador de backgammon, además de padre, trabajador, ciudadano y, quién sabe, ecologista o adicto al hachís, tendré que asumir las reglas de ese nuevo espacio horteraza y posmoderno que es un casino de Las Vegas. De nuevo toda mi vida se reubica y entonces el nuevo espacio se entrecruza, separa o prolifera con los demás anteriores, de manera que tendré que ver si un padre debería tener licencia para apostar tanto en un casino como para jugarse los ahorros de la universidad de sus hijos, si un ecologista está a favor del derroche capitalista o si mi adicción al hachís va a hacer que arriesgue más de lo debido. No todos los proyectos son compatibles con todos, no hay una elongación fáustica que permita vivirlo todo (la vida de una sola persona o de una sola cultura es finita no únicamente en el tiempo), pero las personas y las culturas humanas contamos con una amplitud satisfactoria siempre que se den dos condiciones: primera, que la carestía material no nos ahogue; segunda, que no crea que me define una identidad inalterable. Es decir, una identidad con la que supuestamente nací, y si acabo con la cual ya no soy yo, me convierto en el desgarro aquel en que te envuelven las metamorfosis entre pavorosas y esperanzadas de la Lógica del Tiempo. Descreer de algo así me parece una manera más sana y posmoderna de ver las cosas. La madre trabajadora y ciudadana también puede ser oyente de Metallica, que es enteramente compatible con sus restantes proyectos, y debe existir una legalidad jurídica y un sistema de costumbres que ampare esta pluralidad vital, más exterior que interior, una vez esté garantizada la subsistencia material. A cada cosa, su espacio, pero ello no significa que exista un espacio previo, prefijado, para cada cosa. No, al menos, en la Naturaleza, o en la Historia, de haberlo tendrá que encontrarse en las convenciones pactadas entre los hombres, y pactadas precisamente para facilitar la coexistencia, que es, también, un término de raigambre espacial –el que varias cosas existan juntas, sin por ello aniquilarse mutuamente, y, sólo en este sentido, a la vez… Hace años había un anuncio de televisión muy elegante de una marca que no recuerdo que decía que “el mayor lujo es el espacio”. Podría hacerse una lectura arquitectónica, urbanística, misantrópica, astrofísica o lo que se quiera de ello. Yo creo que, posmodernamente, tendríamos que hacer de ese lema una lectura estrictamente civilizatoria…
Читать дальше