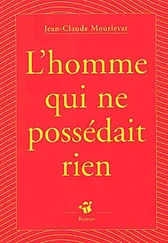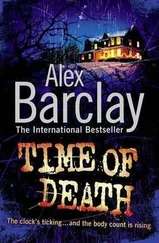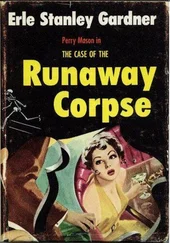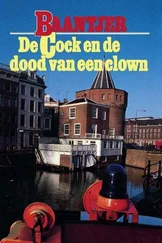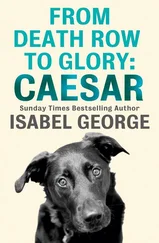–¿Me has oído? Anota bien las últimas frases. ¡Creo que he dicho algo importante!
–No puedo hacer dos cosas a la vez, señora Imilce. Y si no te quedas quieta, no tendré manera de atarte las sandalias.
Mis nueras son jóvenes, desde luego, y aún pueden concebir hijas. Sin embargo, ¿quién me garantiza que viviré para verlo? ¿Y si pierdo la memoria o se me embrolla y soy incapaz de relatar lo ocurrido? Prefiero prevenirme. Por eso me llevo a Karo a todas partes y le voy dictando mis recuerdos según vienen. Además, me hace compañía y me alegra su desenfado juvenil. Ya tendremos tiempo luego de ordenarlos mejor. Y si me muero antes, él podrá hacerlo.
–¿Es cierto que tú misma presenciaste la llegada de los troyanos? –me pregunta mientras coge el manto tendido en la arena y me lo coloca sobre los hombros.
–Tan cierto como que te veo a ti ahora mismo. Una gran tormenta había desbaratado su flota, dispersándola por el mar. La nave de Eneas arribó a una bahía un poco más al este, no puedes verla porque está detrás de ese promontorio. El otro grupo de naves, que él creía perdidas, llegó justo aquí. Y en mala hora.
–Yo los odio –dice de pronto, cuando ya hemos tomado la cuesta de camino a casa.
–Pues haces mal. Odiar, odiar… Y seguro que no sabes por qué. ¿Comprendes lo que te decía antes? –le respondo airada.
Me pregunto si existirá un palmo de tierra conocida que no haya sido hollado por algún ser sufriente. Cartago y su playa no son una excepción. La propia reina Dido de Tiro y todos nosotros habíamos alcanzado esta costa huyendo de muchos dolores y traiciones. ¡Qué mujer! No sé de ninguna otra que haya experimentado el amor como ella ni haya padecido tanto por su pérdida.
Durante meses y meses y más meses habíamos navegado por los mares y al desembarcar aquí nos arrojamos al suelo y lo besamos. Yo más bien me caí, porque después de tanto tiempo en el mar me sentía mareada y torpe como un pato al pisar tierra. Ese es uno de mis primeros recuerdos de entonces, tenía poco más de nueve años. Estábamos desfallecidos pero muy alegres. Nos parecía haber llegado al final de nuestro sufrimiento. Y así fue. Hasta que se interpuso Eneas. Y los dioses, es preciso decirlo.
–Según mi maestro, es necesario consultar los augurios para no equivocarnos y actuar siempre según los dictados de la divinidad.
–Nadie conoce la voluntad de los dioses, hijo mío, hasta que se ha cumplido. Y para entonces no hay remedio que valga: suele ser demasiado tarde. La reina Dido era todo corazón. En cuanto a Eneas… No quiero ser injusta con él. Vayamos poco a poco y con prudencia, porque no se ha inventado una balanza para pesar las culpas en los conflictos humanos. Y, ahora, entra en casa delante de mí y, si te pregunta mi nuera, dile que nos ha retrasado un vecino. Nos ahorraremos una disputa.
II.–Un sobresalto en la noche
–¡Barce! ¡Barce! ¡Despierta! –gritó la reina muy agitada.
–¿Qué ocurre? ¿Te encuentras mal? –preguntó la vieja nodriza. Acostumbrada a levantarse a cualquier hora, saltó de su camastro y espabiló la mecha de una lámpara de aceite colgada en la pared.
–He tenido un sueño –respondió Dido–. Un sueño horrible.
Dido se sentó en el borde del lecho. Temblaba a pesar de estar empapada en sudor. A juzgar por lo agitado de su respiración parecía faltarle el aire. Barce se acercó a ella enseguida y le apartó el pelo de la frente. Estaba pálida.
–Con tanto calor es imposible dormir bien. Pero ya estás despierta, así que tranquilízate, mi reina.
–Ha sido espantoso. Peor que una pesadilla. Y con una apariencia tan real... Lo he visto.
–¿A quién, querida mía? Oigo mejor que los perros y puedo asegurarte que no ha entrado nadie. Toma, bebe un poco de agua. Y vamos a la ventana, el fresco de la noche te sentará bien.
–He visto a Siqueo –respondió la reina sin moverse del lecho. No parecía atender las palabras de Barce, aunque bebió el agua de la copa ofrecida por la nodriza. Sus ojos miraban más allá de la oscuridad del cuarto, apenas aliviada por la luz de una lámpara de aceite y la escasa claridad que penetraba por la ventana.
–No es tan raro soñar con tu marido. ¡No lo ves desde hace más de siete días…!
–Tengo un mal presentimiento. Algo le ha pasado. Vistámonos–. Y cuando Barce quiso hacerla desistir atendiendo a lo intempestivo de la hora, atajó sus objeciones con sequedad–. ¡No me discutas!
Como activada por un resorte, Dido se levantó y, a toda prisa, se despojó de la túnica de noche y se vistió con la del día anterior. Revolvió en un baúl y se echó sobre los hombros un manto oscuro. Barce le recordó que iba descalza y aún se entretuvieron un momento las dos mujeres buscando las sandalias.
–Coge una tea y sígueme –dijo al soldado que montaba guardia ante la puerta de su dormitorio. El rostro del guardián reveló sorpresa al verla levantada a esas horas de la noche–. Vamos al templo de Melqart, pero nadie debe saberlo.
En la puerta del palacio, Dido y sus dos acompañantes se detuvieron. La noche era clara. Apenas sus ojos se acostumbraron a la luz de la luna y comprobaron que permitía ver lo suficiente, la reina ordenó al soldado apagar la antorcha. Amparándose en las sombras de las construcciones se deslizaron por las calles de Tiro. Estaban desiertas. Sólo se oía el roce de sus propias ropas y algunos maullidos lejanos. Dido marchaba detrás del soldado, pero estaba impaciente y lo apremió a caminar más deprisa. Sentía un perentorio ardor dentro de ella, como si llevara un carbón encendido en el pecho. Ni una sola vez se volvió a mirar si Barce la seguía, algo que la anciana lograba con esfuerzo, venciendo el lastre de la edad.
Al alcanzar el final de la calle que desembocaba en la plaza del templo de Melqart el soldado se detuvo y extendió horizontalmente su brazo derecho para frenar también a las mujeres. Había alguien en el interior del gran edificio. La luz oscilante de una o varias antorchas proyectaba su resplandor rojizo a través de los portones de bronce, una de cuyas hojas estaba entreabierta. Dido cruzó por delante del pecho los brazos y sujetó con más fuerza aún su manto oscuro.
–Vamos –susurró–. Hemos de averiguar qué pasa.
–Señora –respondió el soldado– no sé quién estará en el templo a estas horas, pero puede resultar peligroso. Habrá alguien vigilando la puerta.
–He dado una orden: no te he preguntado por los riesgos. Vayamos por la parte de atrás. Hay un par de ventanas estrechas recayentes al patio del templo y quizá nadie las vigile. Tratemos de llegar allí.
Y sin añadir nada más, retrocedieron por la misma callejuela y tomaron otras adyacentes para dar un rodeo y salir a la parte posterior del templo. Un muro de piedra, de la altura de un niño de ocho años, circundaba el patio sagrado. Antes de saltarlo, ya advirtieron que la luz del interior que se escapaba a través de los dos ventanucos era más intensa que la filtrada a través de la puerta.
Se acercaron en silencio y con muchas precauciones. Dido miró por una de las ventanas y al instante se apartó, llevándose una mano al corazón.
–Ahí están mi marido y mi hermano –dijo con un hilo de voz a Barce. Y ésta miró también.
***
–¿Y qué más, señora Imilce?
–Nada más, Karo. Cuando llegaba a este punto, Barce siempre se callaba. Es preciso aprender a respetar los silencios. También a mí me resultaba difícil contener la curiosidad, pero ella me enseñó a hacerlo. Son necesarios para el corazón. Y con frecuencia tienen más significado que las palabras, esto lo he comprendido con los años. Hay dolores tan hondos que no se pueden pronunciar.
III.–En el templo de Melqart
Читать дальше