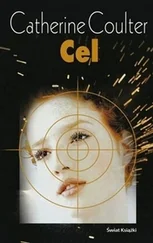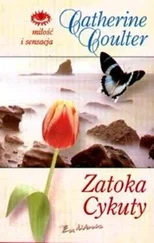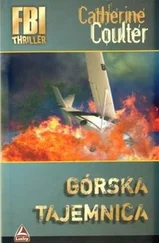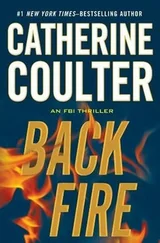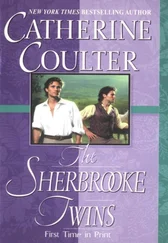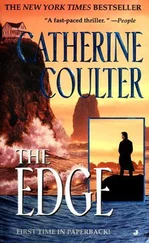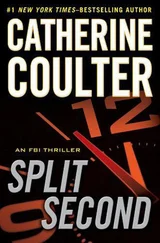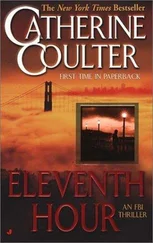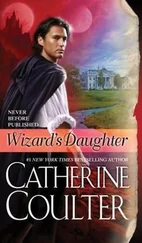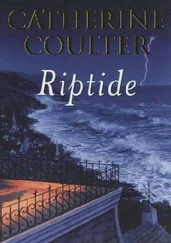– ¡Maldito seas, las esmeraldas son mías!
El conde negó con la cabeza, y se volvió hacia Arabella.
– A decir verdad, hubiese preferido que te quedaras en el baile, a salvo.
Gervaise miró al conde: era tan fácil… Ahí estaba el conde, con la atención fija en su esposa. El muy estúpido no tenía pistola, y el francés le apuntó con la suya.
– Las quiero ahora, milord. Dame esas condenadas esmeraldas.
Para horror de Arabella, el conde se limitó a clavar la vista en Gervaise con expresión aburrida. ¿Aburrida?
– Como quieras, monsieur. En realidad, no tienen la menor importancia, ¿entiendes?
– No confío en ti. ¿Por qué no has traído un arma? Estás tramando algo, lo sé. ¿De qué se trata?
El conde se alzó de hombros, y después, le tiró el collar a Gervaise. No dijo nada, sólo miró cómo el francés se lo metía en el bolsillo. A continuación, apuntó el arma directamente hacia Justin.
– ¿Sabes, milord? -dijo Gervaise, en tono amable-, tendría que haberme resultado muy fácil recobrar las esmeraldas. Pero no, tenias que meterte. Tenias que decirle a todo el mundo que había tablas flojas en el piso, y, en consecuencia, cerrar la puerta con llave. Y Arabella también. Sí, ella se metió. Me obligaron a adoptar actitudes desesperadas para recuperar lo que me pertenecía por derecho, milord. Josette, la anciana criada, con todos sus discursos acerca de la conciencia y el deber, era un estorbo. La muerte de ella fue una pena. Ahora ya no importa si me crees, pero te lo diré. Sólo intentaba hablar con la vieja esa noche, pero huyó de mí… asustada, estaba tan asustada que corrió por el pasillo oscuro, se tropezó, y cayó por las escaleras. En cuanto a provocar el derrumbe en las ruinas de la vieja abadía, no tenía intenciones de hacerte daño, Arabella, sólo de librar a Evesham Abbey de la presencia molesta de su señoría. Bueno, el juego ha dado un giro complicado, milord, pero me las ingeniaré. Sé que no te enfrentarías a mí desarmado, a menos que tuvieses a un ejército de hombres esperándome fuera de esta habitación. Es verdad, ¿no?
– Quizá. No lo sabrás hasta que te vayas.
Gervaise hizo una pausa, y continuó, con voz pensativa:
– ¿Sabes, milord? Nunca me has gustado. Eres arrogante, orgulloso como el anterior conde, ese viejo inmundo. Desde luego que no me atreví a venir a reclamar mi derecho de nacimiento mientras él vivía. Thomas de Trécassis me advirtió que esperase, que tuviera paciencia.
– ¡No! ¡No, Gervaise! ¡No puede ser verdad! ¿Eres un ladrón? ¿Estás robándole a Justin?
Todos miraron, perplejos, a Elsbeth que, de pie a la entrada de la habitación, respiraba agitada porque había subido las escaleras lo más rápido que había podido.
– No, Gervaise, detente ya mismo. Me amas, ¿no es así? Al menos, como a una prima. No hagas esto. No puedo soportar que estés haciendo algo semejante.
El primero en recobrarse fue Gervaise. Clavó la vista en Elsbeth, tan despojado de emociones como si mirara a una desconocida.
– Elsbeth, no tendrías que haber venido. Estaba a punto de marcharme. No he robado absolutamente nada. Tengo lo que es mío.
– Viniste sólo para seducirme, ¿no es así? ¿Fue una especie de retorcida venganza?
– No, querida -repuso, en voz extrañamente suave-. Vine aquí a buscar las esmeraldas Trécassis. Y tú fuiste como una ciruela madura para caer en mis manos. Siempre me han gustado las vírgenes, Elsbeth, sus expectativas, sus temores, sus pequeños gemidos de dolor. Pero, incluso como virgen, no me has interesado demasiado. Perdóname, Elsbeth, pues esto no es lo que un caballero le diría a una dama, ¿cierto?
Elsbeth se irguió, y dijo, marcando mucho las palabras.
– Creo que tú no eres ningún caballero. Me sedujiste, me convenciste de que me amabas, y te importé un comino. ¿Qué querías?
El interpelado sacó el collar de esmeraldas del bolsillo.
– Esto -respondió-. Las esmeraldas son mías. Sólo vine a buscarlas. Y ahora que las tengo, te dejaré. No te deseo mal, Elsbeth, pero ahora no debes intervenir. Quédate muy quieta, mi querida niña, o le haré algo a tu hermana que no te gustará.
Arabella rió.
– Gervaise, creo que me has dicho dos veces que no me harías daño. Si hasta has hecho que me sienta como una pequeña e indefensa doncella, capaz de sofocar unas risitas con la mano.
– Cállate, maldita.
– Gervaise -dijo Elsbeth, sin moverse un milímetro-, esto es un error. ¿Me juras que te irás, simplemente? ¿Juras que no harás daño a nadie?
– No, mi queridísima prima, no puedo jurar eso. Si no fueses tan crédula, tan ingenua, te darías cuenta de que hay una gran cantidad de hombres esperando a que yo salga de Evesham Abbey. Incluso, no entiendo cómo te han dejado pasar. ¿No los has visto? Niegas con la cabeza. Bueno, quizá recibieron órdenes de quedarse escondidos hasta que apareciera yo. Seguramente, también el maldito conde les habrá ordenado que me maten. Por eso tiene esa expresión tan serena, tan arrogante. Aunque no soy un asesino por naturaleza, a diferencia de tu padre, madame -dijo, mirando fijo a Arabella-, no creo, mi señor conde, que tu lamentable muerte vaya a afligirme demasiado. Ojo por ojo, como decís los ingleses. Entonces, me llevare a tu adorable Arabella. Será mi rehén. No me llevaré a Elsbeth, pero la condesa es otra cosa. Es la hija de él, de ese asqueroso canalla. Mientras la tenga en mi poder, ninguno de los hombres que están esperándome se atreverá a tocarme. Sí, creo que eso es lo mas prudente.
El conde midió rápidamente la distancia entre él y el francés, vio que la pistola aún no estaba amartillada y, hundiendo la mano en el bolsillo de su capa, sacó la pequeña pistola de Arabella que había tomado de la mesa de noche.
– Espero que te pudras en el infierno, con el padre de ella -gritó Gervaise, al tiempo que amartillaba el arma y avanzaba mientras disparaba.
– ¡No, maldición!
Arabella se arrojó delante de su esposo.
Un rugido ensordecedor quebró el silencio del cuarto. Arabella recibió en el cuerpo el impacto de una gran fuerza que la empujaba hacia atrás. Vagamente, percibió el brazo de Justin rodeándole la cintura, sujetándola. Vio a Gervaise, que saltaba desesperado, en busca de la pistola que estaba sobre la mesa, con el rostro contraído de rabia y frustración. Sintió que el brazo de Justin se sacudía, vio su propia arma en la mano de él, y oyó el tableteo del disparo. Qué extraño le pareció Gervaise, de repente. Se llevó la mano al brazo y cayó hacia delante sobre la alfombra, de rodillas. Oyó que Justin maldecía.
Oyó gritar a Elsbeth. El grito le pareció llegar de muy lejos. Sentía una rara languidez.
Como a través de una niebla que se oscurecía vio el rostro de su esposo sobre ella, y sólo dijo:
– Justin, ¿estás bien? Mi amor, ¿estás bien?
De súbito, se sintió ingrávida, y registró de forma difusa que el conde la alzaba en brazos. Creyó oír que le hablaba, pero no estaba segura. Oyó que Elsbeth sollozaba, y quiso acercarse a ella, pero no pudo. Justin la retenía. Le pareció que no tenía sustancia, que estaba muy cerca de la nada.
– Estoy bien -le oyó decir-. Cuánto lo siento, Arabella. Vine con la pistola escondida, porque sabía que tú estabas con él, y tenía miedo de que te hiriese. Maldición, mira lo que he causado con mi estupidez. Tendría que haber entrado y matado a ese canalla… sin palabras, sin decir nada.
– No -murmuró, en un hilo de voz-. No es culpa tuya.
Trató de enfocar los ojos en la cara de Justin, pero en cambio vio un movimiento por el rabillo del ojo. Un terror helado le devolvió por un instante los sentidos. Vacilante sobre sus pies, y avanzando rápidamente, Gervaise atravesaba la habitación, hacia la puerta abierta. Vio que apartaba a Elsbeth de un empujón. Vio que su hermana se tambaleaba, caía al suelo, y gritaba al golpearse la cabeza contra una pata de la mesa.
Читать дальше