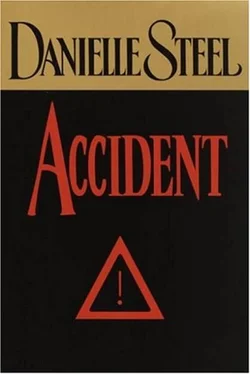Bueno, para ti todo esto debe de ser más fastidioso que un dolor de muelas.
– Sabía a qué me exponía cuando te pedí que saliéramos.
Me extrañó que tus padres no exigieran conocerme, y enton ces supuse que les habías engañado.
Pero no podemos vivir así siempre.
– No -convino Allyson, tranquilizada por su actitud-, no podemos.
Yo, al menos, soy incapaz.
Si se enterasen de esta aventura me matarían.
– Y mi madre me asesinará cuando averigüe que le he robado el coche, si es que llega a saberlo.
Phillip Chapman hizo una mueca de picardía que dio a su rostro una expresión aniñada.
Ambos rieron.
Habían hecho una golfería y lo sabían, pero en el fondo eran buenos chicos.
No pretendían perjudicar a nadie, fue todo un juego presidido por el buen humor y sus ganas de vivir.
Habían atravesado ya más de medio puente.
Jamie y Chloe se arrullaban en el asiento de atrás, con murmullos salpicados por lapsos de silencio.
Phillip acercó a Allyson hacia sí tanto como se lo permitía el estrecho cinturón.
Ella se lo había aflojado, e incluso hizo ademán de soltarlo, pero él no lo consintió.
Apartó los ojos de la carretera una fracción de segundo, dirigió a la muchacha una mirada fija, penetrante, y entonces, al centrar de nuevo su atención en la calzada, lo vio.
Demasiado tarde.
No divisó sino un fuerte resplandor, un relámpago de luz que se precipitaba sobre ellos y estallaba casi en sus rostros.
Allyson estaba mirando a Phillip cuando se produjo el choque, y los de atrás ni siquiera vieron nada.
Al zigzag luminoso le sucedió un retumbo de trueno, un estrépito de metal y una explosión de cristales que se expandió por todas partes.
Fue el fin del mundo en un instante, aquel en que ambos coches chocaron, se incrustaron uno en otro y empezaron a girar vertiginosamente como dos toros enloquecidos mientras alrededor otros vehículos viraban con brusquedad para esquivarles, sonaban cláxones, chirriaban frenos, estallaba un último fragor y, de repente, volvía la calma.
Ambos coches quedaron convertidos en un amasijo de cristales rotos y hierros retorcidos.
Se oyó un grito en la noche, más cláxones en la distancia, y por fin el eco chillón y quejumbroso de una sirena.
Remisos al principio y luego cada vez más impulsivos, los ocupantes de los otros coches se apearon y echaron a correr hacia aquellas informes carrocerías que habían quedado empotradas, unidas en la muerte, congeladas en un rictus de terror como una compacta bola de acero, una masa letal.
La gente acudió mientras el ruidoso lamento de las sirenas se aproximaba.
Era impensable que alguien hubiese sobrevivido.
Dos hombres fueron los primeros en acercarse a los restos del vetusto Mercedes.
Era evidente que el Lincoln negro lo había embestido frontalmente.
El motor estaba hecho trizas y ambos coches parecían haberse fundido en uno.
Excepto por el color, era casi imposible distinguirlos.
Una mujer caminaba anonadadamente a escasos metros del siniestro, murmurando consigo misma y sollozando, pero al parecer ilesa, y algunos testigos fueron a atenderla mientras aquellos dos hombres examinaban el Mercedes plateado.
Uno de ellos blandía una linterna y vestía toscamente; el otro, un joven con pantalones vaqueros, se había presentado como médico.
– ¿Ve usted algo? -preguntó el de la linterna, y sintió un escalofrío al mirar dentro del Mercedes.
Había visto muchos horrores en su vida, pero ninguno comparable a éste.
mismo había estado a punto de chocar contra otro coche al hacerse bruscamente a un lado.
El tráfico se había detenido en todos los carriles y nadie circulaba por el puente.
De momento, y pese al potente foco de luz, en el interior del vehículo no había más que confusión.
Estaba todo tan triturado y comprimido que no podía distinguirse si había alguien dentro.
De pronto le vieron.
Tenía la cara cubierta de sangre, el cuerpo embutido en un espacio reducidísimo, el cráneo empotrado contra la portezuela y la nuca torcida en un horrible ángulo.
Obviamente había muerto, aunque el médico le buscó el pulso para cerciorarse.
– El conductor ha fallecido -dijo con serena profesionalidad.
El de la linterna enfocó la parte trasera y el haz tropezó con los ojos de un joven.
Estaba consciente y alerta, aunque se limitó a mirar la linterna sin despegar los labios.
– ¿Estás bien, muchacho? Jamie Applegate asintió con la cabeza.
Tenía un corte en la ceja y se había golpeado la frente contra algo, probablemente contra la cabeza de Phillip.
Se le veía un poco aturdido, pero por lo demás parecía indemne, lo cual resultaba milagroso.
El hombre de la linterna intentó abrir la portezuela, pero estaba todo tan desencajado que no lo consiguió.
– La policía llegará en unos minutos, hijo -dijo pausadamente.
Jamie volvió a asentir.
No podía articular palabra y era obvio que estaba desorientado.
Se quedó mirando, inexpresivo, a los dos voluntarios, y el de la linterna consideró que como mínimo sufría una conmoción.
El médico había retrocedido para observar a Jamie a través de la ventanilla y darle ánimos, cuando oyeron un profundo gemido en el mismo asiento, cerca de él, seguido de un grito agudo que degeneró en aullido.
Era Chloe.
Jamie giró el cuello y la miró, sin comprender cómo había ido a parar allí.
El doctor rodeó el coche a toda prisa y el de la linterna enfocó a la chica desde donde estaba en el otro lado.
Entonces pudieron comprobar su situación.
Había quedado atenazada entre los asientos frontal y trasero, pues aquél había sido lanzado hacia atrás con la fuerza y la masa del Lincoln, que había estrujado el respaldo contra su regazo.
Sus piernas no eran visibles desde fuera.
Prorrumpió en un llanto histérico, inconsolable pese a las palabras tranquilizadoras de los dos hombres, balbuceando que no podía moverse y quejándose de terribles dolores.
Jamie continuó vuelto hacia ella y con la mirada perdida, masculló unas palabras ininteligibles a Phillip.
– Aguantad un poco -aconsejó el de la linterna-.
La ayuda no puede tardar.
Todos oían la proximidad de las aullantes sirenas, pero los sollozos de Chloe eran aún más audibles.
– Estoy inmovilizada…
No puedo respirar…
– Jadeaba sin resuello, asfixiándose a causa del pánico.
El joven médico se centró en ella y le habló con sosiego: -Estás perfectamente, no te pasa nada.
Te sacaremos de aquí en un minuto, pero ahora debes respirar despacio, tranquila.
Vamos, toma mi mano.
Estiró el brazo y cogió la mano de la chica.
Vio que la tenía manchada de sangre allí donde había tocado las piernas, pero la linterna no pudo revelarle la magnitud de las heridas.
Lo único alentador era que estaba consciente y hablaba.
Por muy dañadas que tuviera las piernas, seguía viva, y no había razón para pensar en un desenlace fatal.
El hombre de la linterna les privó de ella unos instantes: Acababa de vislumbrar a una muchacha inconsciente en la parte delantera.
Al principio era poco menos que invisible, ya que se hallaba hundida en su asiento y medio sepultada bajo un amasijo de metal.
Pero, al examinar a Chloe, de repente habían percibido su cara y una rubia melena.
El doctor permaneció junto a Chloe, hablándole y prestándole consuelo, mientras su espontáneo ayudante trataba de abrir la portezuela para liberar a la joven que yacía aprisionada bajo el salpicadero.
Fue inútil.
La puerta estaba abollada, atascada sin remedio, y la chica del asiento frontal no hizo tampoco el menor movimiento cuando él coló la mano por la ventanilla e intentó tocarla.
Читать дальше