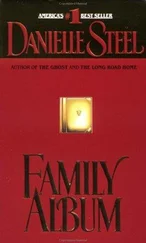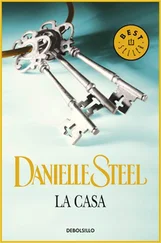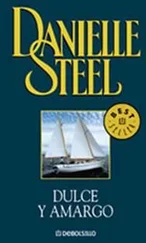Hacía veinte años que Alberta cuidaba de estas niñas, de «sus niñas», que pasaron a ser suyas el día en que nacieron y falleció su madre. Jamás se había separado de ellas desde entonces. De corta estatura y formas redondas, llevaba el cabello canoso recogido en un pequeño moño y tenía un busto generoso sobre el que Olivia a menudo había recostado la cabeza durante su niñez. El ama de llaves siempre las había confortado cuando eran pequeñas y su padre estaba ausente. Edward Henderson había llorado mucho la muerte de su esposa y se había mostrado distante con sus hijas, pero en los últimos años se había acercado más a ellas. También su carácter se había dulcificado desde que sufrió los primeros problemas de corazón y se retiró del negocio. Achacaba su afección cardiaca por un lado al hecho de haber perdido a dos mujeres jóvenes y, por otro, a las dificultades del mundo de los negocios. Sin embargo, ahora que gestionaba sus asuntos desde Croton y delegaba todo el trabajo en sus abogados vivía feliz.
– Necesitamos más platos hondos -explicó Olivia. Al retirarse el cabello de la cara reveló un bello rostro de cutis blanco y grandes ojos azul oscuro enmarcados por una melena de un negro azabache-. También hacen falta más platos de pescado. Los encargaré la semana que viene. Habrá que decir a los empleados de la cocina que tengan más cuidado.
Bertie asintió sonriente. Olivia podría estar ya casada y tener su propia vajilla, pero era feliz cuidando de su padre, no sentía necesidad de ir a otro lado, a diferencia de Victoria, que siempre hablaba de lugares remotos y consideraba un desperdicio no utilizar la casa de Nueva York, pues consideraba que se estaba perdiendo todo un mundo de diversión en la ciudad.
Olivia dedicó a Bertie una sonrisa infantil. Con su vestido de seda azul celeste que le llegaba casi hasta los tobillos, daba la impresión de estar envuelta por un pedazo de cielo estival. Había copiado el modelo de una revista y encargado la confección a la modista del pueblo; el patrón era de Poiret y resaltaba su figura. Siempre era ella quien seleccionaba y diseñaba los trajes tanto para ella como para Victoria, que no mostraba el menor interés por la moda.
– Las galletas están buenísimas, a mi padre le encantarán. -Olivia las había preparado especialmente para él y su abogado, John Watson-. Habrá que ponerlas en una bandeja, ¿o ya lo has hecho tú?
Las dos mujeres intercambiaron una sonrisa de complicidad fruto de compartir responsabilidades y obligaciones desde hacía años.
Olivia se había convertido en toda una mujer y era la encargada de llevar la casa. Bertie la respetaba y siempre tenía en cuenta su opinión, lo que no impedía que discutiera con ella o la amonestara si lo juzgaba conveniente, a pesar de que ya tenía veinte años.
– Ya he preparado la bandeja, pero he dicho a la cocinera que esperara hasta que dieras tu aprobación.
– Gracias.
Olivia descendió de lo alto de la escalera con movimientos gráciles para darle un beso en la mejilla y apoyó la cabeza sobre su hombro, como una niña; luego salió corriendo para atender a su padre y su abogado.
Pidió una jarra de limonada en la cocina, un gran plato de galletas y unos emparedados de pepino con finas rodajas de tomate. También había jerez y alguna bebida más fuerte. Al haberse criado con su padre, a Olivia no le escandalizaba que los hombres tomaran whisky o fumaran.
Tras dar el visto bueno a la bandeja, fue a la biblioteca para reunirse con su padre. Había corrido antes las cortinas rojas de brocado para evitar que se calentara la habitación y ahora las ajustó mientras preguntaba:
– ¿Qué tal te encuentras hoy? Hace calor, ¿verdad?
– Sí, pero me gusta -respondió Henderson, y le dedicó una mirada llena de orgullo.
Henderson solía decir que sería incapaz de llevar la casa sin Olivia. Asimismo afirmaba en broma que uno de los Rockefeller acabaría tomándola por esposa para que se ocupara de la gran mansión de Kyhuit, dotada de todas las modernidades imaginables, desde teléfonos hasta calefacción central. Henderson incluso había llegado a declarar con sorna que Henderson Manor era una cabaña al lado de la residencia de sus vecinos.
– A mis pobres huesos les va bien el calor -dijo mientras encendía un cigarro-. ¿ Dónde está tu hermana? -preguntó.
Siempre era fácil encontrar a Olivia en algún lugar de la casa, ya fuera confeccionando listas, redactando notas para los empleados o colocando flores en el escritorio de su padre, pero era más difícil seguir la pista a Victoria.
– Creo que está en casa de los Astor jugando a tenis -respondió Olivia.
No sabía dónde se encontraba su hermana, pero lo sospechaba.
– No me digas. Creía que los Astor pasaban el verano en Maine.
La mayoría de sus vecinos se trasladaba a la costa cuan- do llegaba el calor, pero a Henderson no le agradaba abandonar Croton, por muy bochornoso que fuera el estío.
– Disculpa. -Oliva se sonrojó por la mentira que había dicho para encubrir a su hermana-. Creía que habían regresado de Bal Harbor.
– Por supuesto -repuso su padre divertido-. Sólo Dios sabe dónde andará tu hermana y qué estará tramando.
Ambos sabían que las travesuras de Victoria eran inofensivas; era tan independiente como su difunta madre y, aunque Edward Henderson temía que fuera algo excéntrica, estaba dispuesto a tolerarlo siempre y cuando no se pasara de la raya. Lo peor que podía sucederle era que cayera de un árbol, pillara una insolación después de caminar kilómetros para visitar a sus amigos o se adentrara demasiado en el río cuando iba a nadar. Sus diabluras eran inocentes. Victoria no mantenía ningún romance en la vecindad ni tenía pretendientes, aunque varios jóvenes Rockefeller e incluso Van Cortland habían mostrado considerable interés por ella. No obstante, Henderson sabía que era mucho más intelectual que romántica.
– Iré a buscarla -dijo Olivia cuando subieron la bandeja de la cocina.
– Necesitamos otro vaso -observó su padre mientras encendía de nuevo el cigarro.
A continuación dio las gracias al criado, de cuyo nombre no se acordaba.
Henderson no era como Olivia, que conocía a todos los empleados, sus nombres y sus vidas, a sus padres, herma- nos e hijos. Conocía sus virtudes y defectos e incluso sus travesuras; sin duda era la señora de la casa, quizá más de lo que jamás lo hubiera sido su madre. A veces Olivia presentía que era su hermana quien más se parecía a Elizabeth.
– ¿John trae compañía? -preguntó sorprendida.
El abogado solía acudir solo, excepto cuando había problemas, pero Olivia no había oído nada al respecto, y su padre solía compartir esa clase de información con sus hijas. Sus negocios acabarían pasando a sus manos algún día, aunque seguramente vendería la acería, a menos que una se casara con un hombre capaz de dirigirla, algo en lo que Edward no confiaba demasiado.
El hombre suspiró antes de responder:
– Por desgracia sí, hija mía. Me temo que ya he vivido demasiado tiempo. He sobrevivido a dos esposas y un hijo. Mi médico falleció el año pasado, he perdido a la mayoría de mis amigos en la última década y ahora John Watson ha decidido retirarse. Por eso viene con un nuevo abogado de su bufete que al parecer le agrada mucho.
– John no es tan viejo -repuso Olivia-, y tú tampoco; no quiero que hables así.
No obstante sabía que se sentía mayor desde que comenzó a padecer problemas de salud y todavía más desde que se jubiló.
– Sí lo soy, no tienes ni idea de lo que se siente cuando te abandonan las personas que te rodean -masculló al tiempo que pensaba en el nuevo abogado, al que no le apetecía conocer.
– Por ahora no te va a abandonar nadie; John tampoco, están segura -le tranquilizó mientras le ofrecía una copa de jerez y unas galletas.
Читать дальше