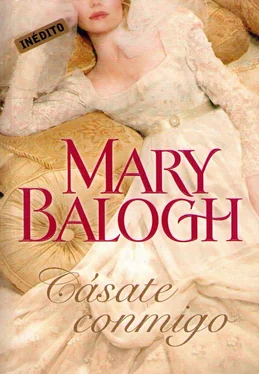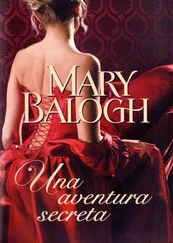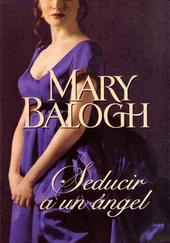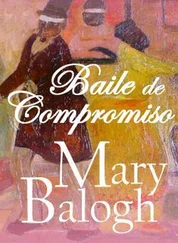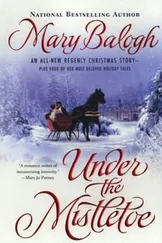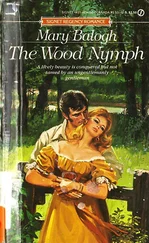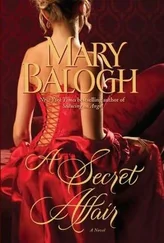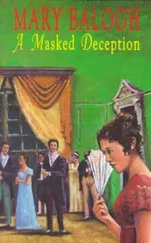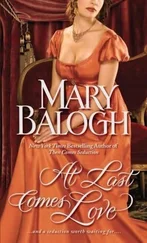– Buenas tardes. -Con esa despedida se alejó entre la multitud, sin mirar ni a izquierda ni a derecha.
Entre la vorágine de pensamientos que giraban en su cabeza, fueron quedando patentes, uno a uno, varios hechos.
El primero de todos, que ella era una mujer normal y corriente.
El segundo, que Elliott la había llamado guapa, recurriendo al halago hueco para contentarla como si fuera una niña.
El tercero, que Elliott había pasado días enteros fuera de casa desde que llegaron a Londres y solo había dejado de hacerlo después de que ella se lo recriminara dos días antes.
El cuarto, que su suegra le había dicho durante los primeros días en Londres que esperaba que su hijo no se pareciera a su padre.
El quinto, que si hacían el amor con tanta frecuencia no era porque la quisiera, sino porque necesitaba engendrar un heredero.
El sexto, que la noche anterior lo había visto hablar un instante con la señora Bromley Hayes antes de que esta se marchara.
El séptimo, que la noche que se la encontraron en el teatro a Elliott le cambió la cara, y mostró claros indicios de nerviosismo durante el resto de la velada.
El octavo, que Constantine y su marido estaban enfadados. Y fue el primero quien llevó a la dama en cuestión al teatro y al baile de la noche anterior. Para avergonzar a Elliott.
El noveno, que su esposo había ido a ver a la susodicha y le había dicho que ella, Vanessa, estaba cansada. Como una niña a la que hubieran dado demasiados caprichos el día anterior.
Y el décimo, que su esposo era un hombre guapísimo y atractivo, que no podía estar contento de haberse casado con una mujer como ella.
Una mujer tonta e imbécil.
Una mujer ignorante, ingenua y pánfila.
Una mujer infeliz.
Una mujer destrozada.
Le costó la misma vida seguir poniendo un pie delante del otro para llegar a casa.
Por suerte, Elliott no estaba cuando ella llegó. Su suegra se encontraba en el salón, según le informó el mayordomo, atendiendo a las visitas.
Pasó de largo junto a la estancia, caminando con todo el sigilo del que fue capaz a fin de que no la escucharan. Y siguió hasta su dormitorio, donde se aseguró de cerrar tanto la puerta de este como la del vestidor. Después se metió en la cama completamente vestida, salvo por los zapatos y el bonete, y se arropó hasta la cabeza.
Deseó que la muerte se la llevara en ese mismo momento.
Lo deseó con todas sus fuerzas.
– Hedley… -musitó.
Pero era injusto. Le había sido infiel al hombre que la había amado con toda su alma y lo había traicionado con un hombre que ignoraba por completo lo que era el amor.
Y con el que daba la casualidad de que se había casado.
Por increíble que pareciera, se quedó dormida.
Elliott había pasado una hora en el club de boxeo de Jackson y se había ganado las protestas de más de un rival, ya que aseguraban que se empleaba en el entrenamiento como si estuviera en un combate real.
Había pasado por White's, donde apenas se demoró un cuarto de hora pese a la invitación de unirse a un grupo de amistades con las que solía pasar buenos ratos.
Después había cabalgado sin rumbo fijo por las calles de Londres, evitando el parque y aquellas zonas donde corría el riesgo de toparse con algún conocido y de tener que pararse a intercambiar los saludos de rigor.
Pero a la postre había vuelto a casa. George Bowen seguía en su despacho. Cuando entró, su secretario le indicó una abultada pila de cartas que le resultó aterradora. Elliott las cogió y procedió a ojearlas. Todas ellas necesitaban de su atención personal. De no ser así, evidentemente, George se habría encargado de ellas sin molestarlo.
– ¿La vizcondesa está en casa? -le preguntó.
– Ambas lo están -contestó su secretario-. A menos que hayan salido a hurtadillas por la puerta del servicio sin que yo me haya dado cuenta.
– De acuerdo. -Soltó la correspondencia y se dirigió a la escalinata.
No podía dejar de pensar que le había hecho daño a Anna, la cual se había mostrado muy silenciosa durante su visita. Lo había escuchado con una sonrisa torcida en los labios. Y después le había dicho que su visita era del todo innecesaria, ya que la noche anterior había comprendido lo afortunada que era al poder disfrutar de la libertad de buscar una nueva amistad con otro hombre. Le había asegurado que dos años de relación eran demasiados. Que la libertad era lo más preciado que le había reportado la viudez. Y que su aventura había acabado siendo aburrida. Después le preguntó si era de la misma opinión.
No pudo contestar de forma afirmativa. Habría sido una terrible falta de tacto. Y en su opinión la relación con Anna no se había vuelto aburrida, solo… insignificante. Si bien eso tampoco podía decirlo en voz alta.
La culpa de haberse pasado todo el día preocupado por la posibilidad de haberle hecho daño a Anna la tenía Vanessa. ¡Vanessa y los sentimientos! Nunca se había preocupado por los sentimientos de los demás antes de conocerla. Ni siquiera por los suyos.
Su esposa no estaba en el salón. Tampoco estaba con su madre ni con su hermana.
Debía de estar en su dormitorio, concluyó después de subir y comprobar que no se encontraba en su vestidor. Sin embargo, la puerta estaba cerrada. Llamó con suavidad, pero no obtuvo respuesta. De todas formas, sabía con certeza que estaba allí. Probablemente se había quedado dormida.
Sonrió y decidió no llamar más fuerte. La noche anterior la había mantenido despierta más tiempo de la cuenta, y eso después del día tan ajetreado que tuvieron. O más bien fue ella quien lo mantuvo despierto a él. O mejor fue mutuo, concluyó.
Aún le sorprendía encontrarla tan excitante desde el punto de vista sexual. No era en absoluto su tipo habitual de mujer. Tal vez fuera ese el motivo.
Regresó a la planta baja y leyó algunas de las cartas, aunque fue incapaz de dictar las respuestas adecuadas. George se marchó en cuanto acabó con su trabajo del día.
Así que volvió a la planta alta para afeitarse y cambiarse de ropa. Casi era la hora de la cena, pero Vanessa seguía sin aparecer. Tal vez ni siquiera estuviera en su dormitorio. Tal vez George estuviera confundido y ella aún no había regresado a casa, aunque tampoco sabía dónde podía encontrarse a esas horas.
Llamó a la puerta una vez más y al ver que no obtenía respuesta, la abrió con cautela y echó un vistazo al interior.
La cama estaba deshecha. En el centro había un bulto, el cual supuso que era su esposa, aunque estaba arropada por completo.
Entró en el dormitorio y rodeó la cama para acercarse a dicho bulto. Levantó las mantas y la vio hecha un ovillo, totalmente vestida, con el pelo revuelto y con la mejilla que quedaba a la vista muy sonrojada.
Sí, debía de estar muy cansada. Sonrió.
– Dormilona -le dijo en voz baja-, vas a perderte la cena si no te levantas.
La vio abrir los ojos y volver la cabeza para mirarlo. Comenzó a sonreír, pero de repente se dio la vuelta con brusquedad y se acurrucó aún más.
– No tengo hambre -replicó ella.
¿Explicaría una fiebre la presencia del intenso sonrojo? Le tocó la mejilla con el dorso de los dedos, pero ella lo alejó de un manotazo y enterró la cara en el colchón.
Elliott apartó la mano, pero la dejó en el aire, sobre ella.
– ¿Qué ocurre? -le preguntó-. ¿Te encuentras mal?
– No.
– ¿Ha pasado algo?
– Nada. -Su voz sonaba amortiguada por el colchón-. Vete.
Enarcó las cejas y unió las manos tras la espalda, pero siguió donde estaba, observándola.
– ¿Que me vaya? -replicó-. ¿Y qué te deje aquí acostada cuando es casi la hora de la cena? ¿Y afirmas que no te pasa nada? -De repente, cayó en la cuenta de algo-. ¿Tu menstruación? -le preguntó.
Читать дальше