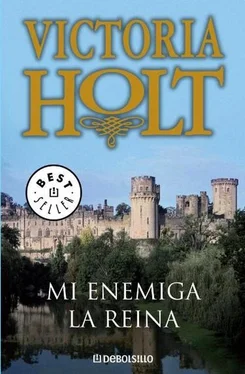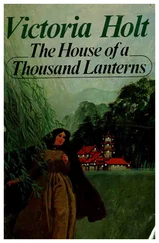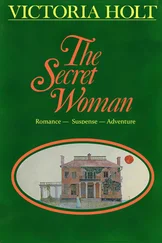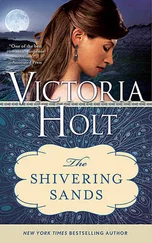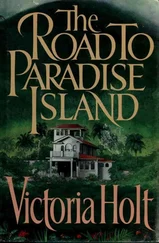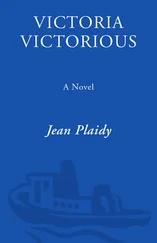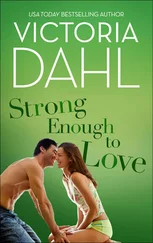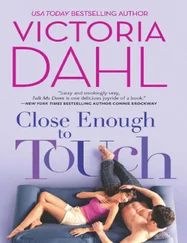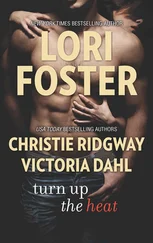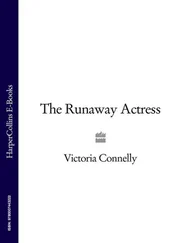Pasé mis primeros años en el campo, en Rotherfield Greys, en una finca cuya posesión el Rey había asegurado a mi padre por sus buenos servicios unos tres años antes de que yo naciera. La posesión había llegado a mi padre del suyo, pero el Rey tenía por costumbre tomar para sí cualquier mansión campestre que le gustase. Hampton Court fue el ejemplo más destacado de esta avaricia real. Así que resultaba confortante saber que aceptaba los derechos de mi padre sobre su propia hacienda.
Mi padre pasaba mucho tiempo fuera de casa, al servicio del Rey, pero mi madre raras veces iba a la Corte. Quizá se debiese a que su estrecha relación con la segunda esposa del Rey pudiese haber avivado recuerdos en la mente de Enrique que éste hubiese preferido evitar. No era razonable que un miembro de la familia Bolena fuera bien recibido en la Corte. Así que vivíamos pacíficamente, y en los tiempos de mi niñez me sentía bastante satisfecha; sólo cuando me hice mayor empecé a sentir inquietud e impaciencia y me asaltaron las ganas de escapar.
Pasábamos lo que a mí me parecían horas interminables en la sala de estudio, con sus vidrieras y sus mullidos asientos al pie de las ventanas, su larga mesa, en la que nos inclinábamos sobre nuestras penosas tareas. Mi madre solía venir a la sala de estudio a vernos y repasaba nuestros libros y escuchaba informes sobre nuestros progresos. Si íbamos mal, o regular, éramos citadas a la solana, donde tomábamos nuestra labor de aguja y escuchábamos una lección sobre la importancia de la educación para la gente de nuestro rango. Nuestros hermanos no iban con nosotras a la sala de estudio. Siguiendo la costumbre de la época, debían ir a las casas de familias ilustres v educarse allí hasta que les llegase el momento de ir a Oxford o a Cambridge.
Henry ya había dejado el hogar; los otros, William, Edward, Robert, Richard y Francis aún eran demasiado jóvenes. En cuanto a Thomas, era sólo un bebé.
Fue durante estas lecciones cuando yo y mis hermanas, Cecilia, Catalina y Ana, tuvimos primera noticia de Isabel. «Mi prima hermana», decía orgullosa mi madre. Isabel, nos contaban, era un modelo a seguir por todas nosotras. A los cinco años, era casi una erudita en latín, al parecer, y estaba tan familiarizada con el griego como con la lengua inglesa, hablando además perfectamente francés e italiano. Qué distinta a sus primas las Knolly, cuyo pensamiento se apartaba de tan importantes cuestiones y se iba tras los cristales cuando sus ojos deberían estar fijos en los libros, de modo que sus buenos tutores no tenían más alternativa que quejarse a su madre de aquella ineptitud y falta de atención.
Yo me distinguía por decir lo primero que se me venía a la cabeza, así que declaré:
—Isabel tiene que ser boba. Si sabe latín y todas esas otras lenguas, seguro que sabrá poco más.
—Te prohíbo que hables de Lady Isabel de ese modo —gritó mi madre—. ¿Es que no sabes quién es?
—Es la hija del Rey y de la Reina Ana Bolena, nos lo has dicho muchas veces.
—¿Y no entiendes lo que eso significa? Es de sangre real, y quizá llegue a ser Reina algún día.
Nosotras escuchábamos porque era muy fácil conseguir que mi madre olvidase el objeto de nuestra presencia en la solana y pasase a hablar de los días de su infancia, lo cual nos resultaba mucho más entretenido que un sermón sobre la necesidad de aplicarnos y estudiar nuestras lecciones. Y cuando se ponía a hablar embelesada de estos temas, ni cuenta se daba, además, de que nuestras manos reposaban quietas en nuestros regazos.
¡Qué jóvenes éramos! ¡Qué inocentes! Yo debía tener seis años por entonces; eran las últimas etapas del reinado del viejo Rey.
Mi madre no hablaba del presente, que podría haber resultado peligroso, sino de las antiguas glorias de Hever cuando, de niña, la habían llevado al castillo a visitar a sus abuelos. Aquéllos 'fueron tiempos gloriosos cuando crecía la fortuna de los Bolena, cosa natural teniendo como tenían una Reina en la familia.
—Yo la vi una o dos veces —decía mi madre—. Jamás la olvidaré. Había en ella una cierta desesperación. Fue después del nacimiento de Isabel, y Ana había deseado desesperadamente que fuera un hijo. Sólo un heredero varón podría haberla salvado. Mi tío George estaba allí, en Hever, uno de los hombres más apuestos que he visto en mi vida…
Había tristeza en su voz; no insistimos en que nos hablase del tío George. Sabíamos por experiencia que tal insistencia pondría fin a la narración recordándole que estaba hablando a unas niñas de cuestiones que quedaban fuera de su comprensión. A su debido tiempo, descubriríamos que el apuesto tío George había sido ejecutado cuando su hermana, acusado de cometer incesto con ella. Acusación falsa, por supuesto, debido a que el Rey deseaba librarse de Ana para poder casarse con Jane Seymour.
A veces, le comentaba a Cecilia que resultaba emocionante pertenecer a una familia como la nuestra. La muerte era algo que aceptábamos desde la más temprana infancia. Los niños, y sobre todo los de nuestro rango, pensaban en ella con la mayor despreocupación. Cuando uno miraba los retratos de la familia, se decía: «Éste fue decapitado. No estaba de acuerdo con el Rey». El que las cabezas estaban poco seguras en su sitio era una realidad que no cabía sino aceptar.
Pero en la solana, nuestra madre nos hacía ver de nuevo Hever con su foso y su rastrillo y su patio de armas y el salón donde el Rey había cenado tantas veces y las largas galerías donde había cortejado a nuestra famosa pariente, la encantadora Ana. Solía nuestra madre cantarnos canciones que cantaban allí los trovadores (algunas compuestas por el propio Rey) y cuando tañía el laúd, se le nublaban los ojos con los recuerdos de la breve y deslumbrante gloria de los Bolena.
Nuestro bisabuelo, Thomas Bolena, estaba enterrado en la iglesia de Hever, pero nuestra abuela María venía a vernos de vez en cuando. Todas queríamos mucho a nuestra abuela. Resultaba difícil a veces imaginar que en tiempos había sido la amante del viejo Rey. No era exactamente bella, pero poseía esa cualidad especial que he mencionado antes V que me transmitió a mí. Me di cuenta muy pronto de que la poseía, y eso me encantaba, pues también me di cuenta de que me proporcionaría mucho de lo que deseaba. Era algo indefinible… algo que atraía al sexo opuesto, que le resultaba irresistible. En mi abuela María era una suavidad, una promesa de fácil condescendencia; no era así en mí. Yo sería calculadora, procuraría siempre sacar ventaja. Sin embargo, las dos lo poseíamos.
Con el tiempo, supimos que aquel triste día de mayo del torneo de Greenwich se habían llevado a Ana a la Torre con su hermano y sus allegados, y que no había salido de ella sino para ser conducida al patíbulo. Supimos el inmediato y subsiguiente matrimonio del Rey con Jane Seymour y del nacimiento del único hijo legítimo del Rey, Eduardo, que se convirtió en nuestro soberano en el año de 1547.
La pobre Jane Seymour, al fallecer de parto, no tuvo posibilidad alguna de saborear su triunfo, pero el pequeño príncipe vivió, convirtiéndose en la esperanza de la nación.
A esto había seguido el breve matrimonio del Rey con Ana de Cleves, y, tras su abrupta disolución, su desdichada unión con Catalina Howard. Sólo su última esposa, Catalina Parr, le sobrevivió, y se decía que su destino hubiese sido el mismo de Ana Bolena y de Catalina Howard de no haber sido tan buena enfermera y no haber padecido el Rey tanto de su pierna ulcerada y no ser demasiado viejo ya para preocuparse por otras mujeres.
Entramos así en un nuevo reinado: el de Eduardo VI. El joven Rey sólo tenía diez años cuando subió al trono… no era mucho mayor que yo; y nuestro modelo, Isabel, le llevaba cuatro años. Recuerdo cuando mi padre llegó a Rotherfield Greys, bastante satisfecho del giro de los acontecimientos. Eduardo Seymour, el tío del joven Rey, había sido nombrado Protector del Reino y se le había otorgado el título de Duque de Somerset. Aquel caballero, tan importante ahora, era protestante e inculcaría la nueva fe en su joven sobrino.
Читать дальше