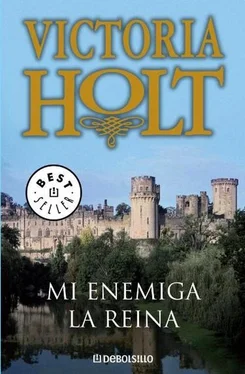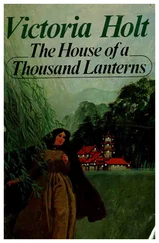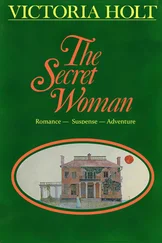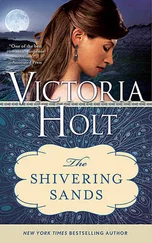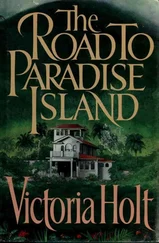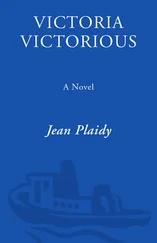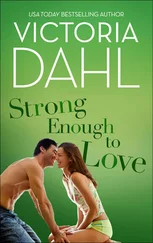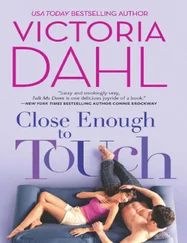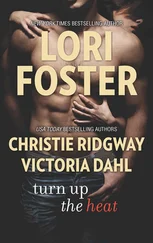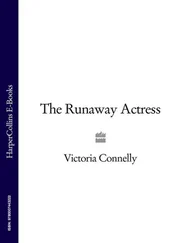Así pues, me divertía coqueteando, llegaba hasta ahí pero no pasaba. E intercambiaba relatos de aventuras con chicas parecidas.
Acostumbraba a soñar que Lord Robert me miraba y me preguntaba qué sucedería si lo hacía. No podía considerarle como posible pretendiente porque ya tenía mujer, y si no la hubiese tenido, sin duda sería ya por entonces marido de la Reina. Pero a nadie hacía mal que me permitiese imaginar que venía a cortejarme y cómo, a despecho de la Reina, nos veíamos y reíamos los dos porque no la quería a ella. Disparatadas fantasías que más tarde consideraría premoniciones, pero que por entonces eran sólo fantasías. Robert no se permitía desviar la mirada de la Reina.
Recuerdo una vez que ella estaba taciturna. Se debía al hecho de que le había llegado noticia de que Felipe de España iba a casarse con Isabel de Valois, hija de Enrique de Francia, y aunque ella rechazase a aquel pretendiente, no le gustaba que se lo quedase otra.
—Ella es católica —comentó—. Así que él no tendrá que preocuparse por eso. Y como tiene poca importancia en su país, puede abandonarla tranquilamente e irse a España. La pobrecilla no tendrá que preocuparse de la posibilidad de que la abandonen, embarazada o no.
—Su Majestad supo responder muy bien a una actitud tan poco galante —dije yo suavemente.
Ella soltó un bufido. A veces tenía hábitos muy poco femeninos. Me miró quisquillosa.
—Ojalá les vaya bien a ambos y disfrute él de ella y ella de él… aunque me temo que ella va a recibir poco. Lo que me inquieta es esta alianza entre dos de mis enemigos.
—Desde que Su Majestad subió al trono, su pueblo ha dejado de temer a los enemigos exteriores.
—¡Pues más tontos son! —replicó ella—. Felipe es un hombre poderoso, e Inglaterra debe tener cuidado con él. En cuanto a Francia… ahora tiene un nuevo Rey y una nueva Reina… dos pobrecillos, según mi opinión, aunque uno de ellos sea mi propia parienta escocesa cuya belleza tanto alaban los poetas.
—Lo mismo que la vuestra, Majestad.
Ella inclinó la cabeza, pero había furia en sus ojos.
—Se atreve a llamarse Reina de Inglaterra… esa escocesa, que se pasa el tiempo bailando e instando a los poetas a que le escriban obras. Dicen que su encanto y su belleza no tienen par.
—Es la Reina, Majestad.
Los ojos furiosos cayeron sobre mí. Había cometido un desliz. Si la belleza de una Reina se medía por su realeza, ¿por qué no la de otra?
—Así que crees que por eso la alaban, ¿eh?
Llamé en mi ayuda a un anónimo «se».
—Se dice, Majestad, que María Estuardo es mujer muy liviana y se rodea de enamorados que solicitan sus favores escribiendo odas a su belleza. —Fui hábil; tenía que eludir su irritación—. Dicen, Majestad, que no es ni mucho menos tan bella como pretenden hacernos creer. Es demasiado alta, desgarbada y tiene manchas en la cara.
—¿De verdad?
Respiré más tranquila e intenté recordar algo despectivo que hubiese oído contra la reina de Francia y Escocia y sólo alabanzas pude recordar. Así que dije:
—Dicen que la esposa de Lord Robert está enferma de una enfermedad incurable, y que no creen que dure más de un año.
Ella cerró los ojos y yo no supe si debía atreverme a seguir o no.
—¡Dicen ¡Dicen! —explotó de pronto—. ¿Quién lo dice?
Se había vuelto hacia mí bruscamente y me dio un pellizco en el brazo. Sentí ganas de gritar de dolor porque aquellos finos y hermosos dedos eran capaces de dar unos pellizcos muy dolorosos.
—Yo sólo repito lo que se dice, Majestad, porque pienso que puede divertiros, Majestad.
—Me gusta oír lo que se dice.
—Eso pensaba yo.
—¿Y qué más se dice de la esposa de Lord Robert?
—Que vive tranquilamente en el campo y que no es digna de él y que fue mala suerte que él se casase cuando era sólo un muchacho.
Se retrepó en su asiento cabeceando, con una sonrisa.
Poco después me enteré de la muerte de la esposa de Lord Robert. La habían encontrado al pie de una escalera en Cumnor Place, desnuda.
Hubo una gran conmoción en la Corte. Nadie se atrevía a hablar del asunto en presencia de la Reina, pero todos estaban deseando hacerlo donde ella no les viese ni oyese.
¿Qué le había pasado a Amy Dudley? ¿Se había suicidado? ¿Había sido un accidente? ¿O la habían asesinado? ,En vista de todos los rumores que habían persistido durante los últimos meses, en vista de que la Reina y Robert Dudley se comportaban como amantes, y Robert parecía estar convencido de que pronto iba a casarse con la Reina, la última sugerencia no parecía imposible.
Nosotras hablábamos del tema sin medir mucho nuestras palabras. Mis padres mandaron a por mí y me aleccionaron severamente sobre la necesidad de guardar la máxima discreción. Advertí que mi padre estaba preocupado.
—Esto podría arrebatar el trono a Isabel —oí que le decía a mi madre. Desde luego estaba preocupado, pues la suerte de los Knollys se hallaba, como siempre, ligada a la de nuestra parienta la Reina.
Los rumores eran cada vez más desagradables. Me enteré de que el embajador español había escrito a su soberano que la Reina le había dicho que Lady Dudley había muerto días antes de que la encontraran muerta al pie de las escaleras. Esto era del todo concluyente, pero difícilmente podía yo darlo por cierto. Si Isabel y Robert hubiesen planeado asesinar a Amy, Isabel jamás le habría dicho al embajador español que estaba muerta días antes de que lo estuviese. De Quadra era muy astuto; iba en interés de su país desacreditar a la Reina. Y eso era lo que pretendía hacer. Consciente de la potente masculinidad de Robert Dudley, suponía que una mujer haría muchas cosas por conseguirle. Me puse en la situación de Isabel y me pregunté a mí misma: ¿Lo haría? Y pude imaginar perfectamente una conjura entre los dos en el fuego de nuestra pasión.
Todos esperábamos tensos los acontecimientos.
Yo no podía creer que la Reina fuese a poner en peligro su corona por ningún hombre, y que si Amy hubiese sido asesinada se hubiese dejado complicar personalmente ella. Por supuesto, Isabel era capaz de cometer indiscreciones. Bastaba recordar el caso de Thomas Seymour, en el que se había dejado arrastrar a una situación muy peligrosa. Pero, ay, por entonces, no tenía la corona y aún no había iniciado aquella devoción apasionada por ella.
Lo decisivo era que Robert estaba ya libre y podía casarse con ella. Toda la Corte, todo el Reino, y, pensaba yo, toda Europa estaban esperando su reacción. Había algo claro: si se casaba con Robert Dudley la considerarían culpable, y esto era lo que temían hombres como mi padre.
Lo primero que hizo Isabel fue alejar a Robert de la Corte, medida muy prudente. No debían verles juntos para que no se ligase en modo alguno a la Reina con el triste suceso.
Robert, que manifestaba gran aflicción (fuese fingida o no), aunque quizá pudiese haberle afectado mucho lo sucedido pese a haberlo preparado, envió a su primo Thomas Blount a Cumnor Place para que se hiciese cargo de la situación y hubo luego una investigación cuyo veredicto fue muerte accidental.
¡Qué irritable estaba Isabel en las semanas siguientes! Qué fácil era ofenderla. Nos soltaba maldiciones (era capaz de maldecir como su padre, decían, y le gustaba mucho utilizar las maldiciones favoritas de éste) y nos daba pellizcos y bofetones. Creo que en su interior estaba atormentada. Quería a Robert y sin embargo sabía que casarse con él equivalía a admitirse culpable. Sabía que en las calles de las ciudades la gente hablaba de la muerte de Amy Dudley, y que se recordarían las palabras de Madre Dowe. Sus súbditos sospechaban de ella; si se casaba con Robert, jamás volverían a respetarla. Una reina debía estar por encima de las pasiones vulgares. Pasarían a considerarla sólo una mujer débil y pecadora. Y ella sabía que si quería seguir conservando la relumbrante corona debía conservar la devoción de su pueblo.
Читать дальше