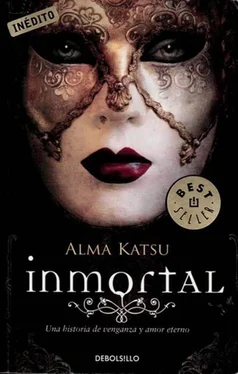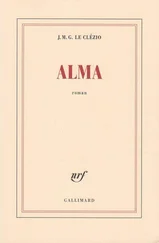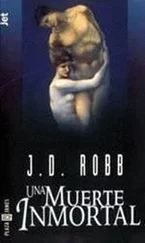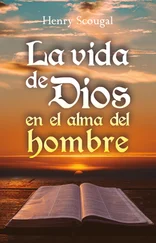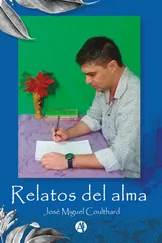– ¿Dónde estamos? -preguntó, en un tono de voz tan débil que casi resultó inaudible.
– En un coche. No te muevas. Dentro de poco te sentirás mejor.
– ¿Un coche? ¿Adónde vamos?
– A Boston. -No sabía qué otra cosa decirle.
– ¡Boston! ¿Qué ha pasado? ¿Es que…? -Su mente debía de haber vuelto a lo último que podía recordar, nosotros dos en la taberna de Daughtery-. ¿He perdido una apuesta? ¿Estaba borracho y accedí a ir contigo?
– No hicimos ningún trato -dije, arrodillándome junto a él para ajustar mejor la bata a su alrededor-. Nos vamos porque tenemos que irnos. Ya no puedes quedarte en Saint Andrew.
– ¿De qué hablas, Lanny?
Jonathan parecía enfadado conmigo y trató de apartarme, pero estaba tan débil que no pudo moverme. Sentí algo punzante bajo la rodilla, como una piedrecita afilada; bajé la mano y mis dedos encontraron una pieza redonda de plomo.
La bala del fusil de pedernal de Kolsted.
La levanté para que Jonathan la viera.
– ¿Reconoces esto?
Con gran esfuerzo, fijó la mirada en la pequeña y oscura forma que yo tenía en la mano. Lo observé mientras recuperaba la memoria y recordaba la discusión en el sendero y el fogonazo de pólvora que había puesto fin a su vida.
– Me dispararon -dijo. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Se llevó la mano allí. La camisa y el chaleco estaban desgarrados y manchados de sangre seca. Se palpó la piel bajo la ropa, pero estaba intacta.
– No hay herida -dijo Jonathan con alivio-. Kolsted ha debido de fallar.
– ¿Ah, sí? Tu ropa está agujereada y llena de sangre… Kolsted no falló, Jonathan. Te acertó en el corazón y te mató.
El entrecerró los ojos.
– Lo que dices no tiene sentido. No lo entiendo…
– No es algo que se pueda entender -respondí, cogiéndole la mano-. Es un milagro.
Intenté explicárselo todo, aunque Dios sabe que incluso a mí me costaba entenderlo. Le conté mi historia y la historia de Adair, le enseñé el frasquito, ya vacío, y le dejé oler sus últimos y repugnantes vapores. Él escuchó, observándome todo el tiempo como si fuera una loca.
– Dile a tu cochero que detenga el carruaje -me ordenó-. Yo me vuelvo a Saint Andrew aunque tenga que andar todo el camino.
– No puedo dejarte salir.
– ¡Para el coche! -gritó, al tiempo que se ponía en pie y golpeaba con el puño el techo del carruaje. Intenté hacer que se sentara, pero el cochero le oyó y frenó a los caballos.
Jonathan abrió de golpe la portezuela y saltó a la nieve virgen, que le llegaba a la rodilla. El cochero se volvió y nos miró sin saber qué hacer desde su alto pescante, con el bigote congelado con su propio aliento. Los caballos se estremecían aspirando aire, agotados de tirar del coche a través de la nieve.
– Enseguida volvemos. Funde un poco de nieve para dar de beber a los caballos -dije en un intento de distraer al cochero.
Corrí detrás de Jonathan, aunque mis faldas me frenaban en la nieve, y le agarré del brazo cuando por fin lo alcancé.
– Tienes que escucharme. No puedes regresar a Saint Andrew. Has cambiado.
Él me empujó, apartándome.
– No sé qué te ha pasado a ti desde que te marchaste, pero… solo puedo suponer que has perdido la cabeza.
Me agarré con fuerza al puño de su abrigo, como si así pudiera impedir que se soltara.
– Te lo demostraré. Si puedo demostrártelo, ¿prometes que vendrás conmigo?
Jonathan se detuvo, pero me miró con desconfianza.
– No te prometo nada.
Levanté la mano, le solté la manga e hice señas de que esperara. Con la otra mano, encontré en el bolsillo de mi abrigo un cuchillo pequeño pero resistente. Me abrí el corpiño, exponiendo mi corsé al aire gélido y cortante y después, agarrando el mango del cuchillo con las dos manos, sin tan siquiera un suspiro, me lo clavé en el pecho hasta la empuñadura.
Jonathan casi se cayó de rodillas, pero extendió las manos hacia mí, incrédulo.
– ¡Dios mío! ¡Estás loca! ¿Qué haces, en nombre de Dios?
La sangre brotó alrededor de la empuñadura y empapó con rapidez mi ropa hasta que una enorme mancha de color carmesí oscuro se extendió por la seda desde el vientre hasta el cuello. Saqué la hoja. Él intentó apartarse, pero yo le sujeté.
– Tócalo. Siente lo que está ocurriendo y dime si sigues sin creerme.
Sabía lo que iba a ocurrir. Era un divertimento que Dona realizaba para nosotros cuando nos reuníamos en la cocina a charlar después de una noche en la ciudad. Se sentaba ante el fuego, dejaba la levita en el respaldo de una silla, se subía las voluminosas mangas y se hacía profundos cortes en los antebrazos con un cuchillo. Alejandro, Tilde y yo mirábamos cómo los dos bordes de carne roja se acercaban uno a otro, como amantes condenados, y se unían en un abrazo sin costuras. Una proeza imposible, repetida una y otra vez, tan seguro como que el sol siempre sale. Dona se reía amargamente mientras miraba cómo se sellaba su carne, pero al repetir yo el truco, vi que tenía una sensación peculiar. Lo que buscábamos era dolor, pero no podíamos recrearlo con exactitud. Habíamos llegado a desear una aproximación al suicidio, y en cambio nos conformábamos con el placer momentáneo de infligirnos dolor, pero hasta aquello se nos negaba. ¡Cómo nos odiábamos a nosotros mismos, cada uno a su manera!
Jonathan se puso pálido al sentir que la carne avanzaba poco a poco hasta que la herida desaparecía.
– ¿Qué es esto? -susurró, horrorizado-. Es obra del diablo, seguro.
– Eso no lo sé. No tengo explicación. Lo hecho hecho está, y es irremediable. Nunca volverás a ser el mismo, y tu sitio ya no está en Saint Andrew. Ahora, ven conmigo.
El se quedó flácido y blanco como la nieve, y no se resistió cuando le puse una mano en el brazo y lo llevé hasta el coche.
Jonathan no se recuperó del golpe en todo el viaje. Fue un tiempo de angustia para mí, ya que estaba ansiosa por saber si recuperaría a mi amigo… y amante. Jonathan siempre había estado tan seguro de sí mismo que me ponía enferma ser yo quien le guiara. Aunque era una tontería por mi parte esperar otra cosa; al fin y al cabo, ¿cuánto tiempo había pasado yo abatida en la casa de Adair, recluida en mí misma y negándome a creer lo que me había ocurrido?
Se encerró en el diminuto camarote durante la travesía a Boston, sin salir ni una vez a cubierta. Desde luego, aquello despertó la curiosidad de la tripulación y de los demás pasajeros, así que, aunque el mar estaba tan tranquilo como el agua de un pozo, les dije que se sentía mareado y que no confiaba en que sus piernas le sostuvieran. Le llevé sopa de la cocina y su ración de cerveza, aunque ya no tenía necesidad de comer y había perdido el apetito. Jonathan no tardaría en aprender que comer era algo que hacíamos por costumbre y comodidad, y para fingir que éramos los mismos de antes.
Cuando el barco llegó al puerto de Boston, Jonathan era un ser de aspecto extraño, por haber pasado tantas horas en la penumbra del camarote. Pálido y nervioso, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, salió de su reclusión vestido con unas ropas vulgares que habíamos comprado en Camden en una tienda que vendía artículos de segunda mano. Se quedó quieto en la cubierta, soportando las miradas de los otros pasajeros, que sin duda se habían estado preguntando si el pasajero misterioso había muerto en su camarote durante la travesía. Observó la actividad del muelle mientras el barco era amarrado en la dársena, mirando a la multitud con los ojos muy abiertos, un poco asustado. Su increíble belleza estaba apagada por la experiencia sufrida, y por un momento deseé que Adair no viera a Jonathan con tan mal aspecto en su primer encuentro. Quería que Adair descubriera que Jonathan era todo lo que yo había prometido. ¡Estúpida vanidad!
Читать дальше