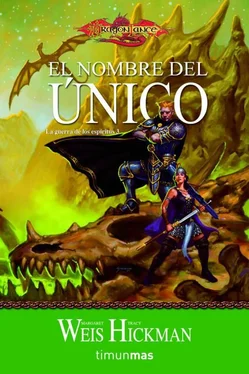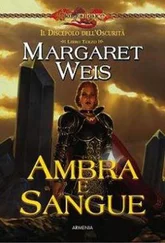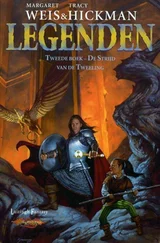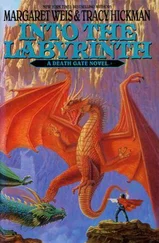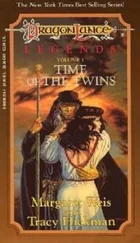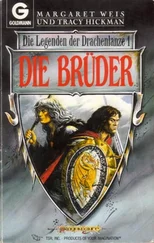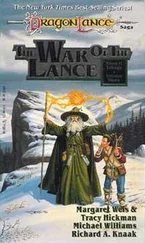—Fizban me hizo recitarlas haciendo el pino y diciéndolas al revés. Era un día luminoso, soleado. Estábamos en un verde prado, y el cielo era azul y tenía esas nubes blancas como borregos, y los pájaros cantaban, y también cantaba Fizban hasta que le pedí amablemente que no...
Se produjo otro fortísimo estruendo y el ruido de madera astillada.
Tu tiempo es el tuyo propio.
Pero a través de él viajas.
Ves su expansión.
Gira y gira en un movimiento continuo.
Que no se obstruya su flujo.
Ase firmemente el final y el principio.
Rétalos hacia adelante sobre sí mismos.
Todo lo que se baila suelto quedará asegurado.
El destino de ti dependerá.
Las palabras fluyeron por el cuerpo de Tas tan cálidas y brillantes como el sol de aquel día de primavera. Ignoraba de dónde provenían y tampoco se entretuvo en preguntarlo.
El ingenio empezó a emitir un intenso fulgor, resplandecientes las gemas.
La última sensación que percibió Tas fue una mano agarrando la suya. El último sonido que oyó fue la voz de Acertijo, gritando empavorecido.
—¡Espera! Hay una tuerca suelta...
Y entonces toda sensación y todo sonido desaparecieron en la maravillosa y excitante bocanada de magia.
3
El castigo por fracasar
—El kender se ha ido, Mina —informó Galdar al salir de la Torre.
—¿Ido? —La joven se volvió, dando la espalda al sarcófago de ámbar que guardaba el cuerpo de Goldmoon, para mirar al minotauro—. ¿Qué quieres decir? ¡Eso es imposible! ¿Cómo pudo escapar...?
Mina soltó un grito angustiado y cayó de rodillas, doblada por un dolor desgarrador, ciñéndose con sus propios brazos, clavándose las uñas en la carne, enajenada por el sufrimiento.
—¡Mina! —gritó Galdar, alarmado, de pie a su lado, perplejo, sin saber qué hacer—. ¿Qué te pasa? ¿Estás herida? ¡Háblame!
La joven gimió y se retorció en el suelo, incapaz de contestar. Galdar lanzó una mirada furibunda a los caballeros.
—¡Se suponía que teníais que protegerla! ¿Quién le ha hecho esto?
—¡Te juro, Galdar, que nadie se ha acercado a ella! —gritó uno.
—Mina —llamó el minotauro mientras se inclinaba sobre la chica—. ¡Dime dónde estás herida!
Temblorosa, la joven se llevó la mano a la negra coraza, sobre el corazón.
—¡Es culpa mía! —jadeó. Los labios le sangraban; se los había mordido por el insufrible dolor—. Culpa mía. Esto es... mi castigo.
Siguió de rodillas, la cabeza inclinada, prietos los puños, sacudida por febriles escalofríos. El sudor le corría por la cara.
—¡Perdonadme! Os he fallado —jadeó, teñidas de sangre sus palabras—. Olvidé mi deber. ¡No volverá a ocurrir, lo juro por mi alma!
Los espasmos de dolor cesaron. Mina soltó un suspiro estremecido y su cuerpo se relajó. Respiró hondo varias veces y después se puso en pie, vacilante.
Los caballeros se reunieron alrededor de la joven, desconcertados e inquietos.
—Se acabó la alarma —les dijo Galdar—. Volved a vuestra tarea.
Así lo hicieron, pero no sin antes echar unas ojeadas hacia atrás. El minotauro sostuvo a Mina en sus pasos inestables.
—¿Qué te ha pasado? —inquirió, mirándola con ansiedad—. Hablaste de un castigo. ¿Quién te castigó y por qué?
—El Único —contestó la muchacha. Tenía la cara marcada con churretes de sudor, demacrada por el dolor padecido, los ambarinos ojos ensombrecidos—. No cumplí con mi deber. El kender era de importancia capital, y debí ocuparme de él en primer lugar. Yo... —Se lamió los labios ensangrentados y tragó saliva—. Tenía tantas ganas de ver a mi madre que me olvidé de él. Ahora se ha ido, y es culpa mía.
—¿El Único te hizo esto? —repitió Galdar, consternado, temblándole de rabia la voz—. ¿El Único te causó ese dolor?
—Lo merecía, Galdar. Y lo acepto de buen grado. El dolor que he padecido no tiene punto de comparación con el dolor que siente el Único por mi fracaso.
El minotauro frunció el ceño y sacudió la cabeza.
—Vamos, Galdar, ¿acaso tu padre no te azotó de pequeño? —siguió Mina en tono burlón—. ¿Tu maestro de combate no te golpeó cuando te equivocabas en los entrenamientos? Tu padre no te azotó por maldad, y el maestro de combate no te golpeó con mala intención. Esos castigos eran por tu propio bien.
—No es lo mismo —gruñó el minotauro. Jamás olvidaría la imagen de la muchacha, que había conducido ejércitos a una gloriosa conquista, arrodillada en tierra y retorciéndose de dolor.
—Pues claro que es lo mismo —le contradijo suavemente ella—. Todos somos niños ante el Único. ¿De qué otro modo íbamos a aprender nuestro deber?
Galdar no respondió y Mina interpretó su silencio como aquiescencia.
—Coge algunos hombres y registrad todas las habitaciones de la Torre. Aseguraos de que el kender no se ha escondido en alguna de ellas. Mientras lo hacéis, nosotros incineraremos los cadáveres.
—¿Tengo que entrar ahí otra vez? —dijo Galdar, cuya voz sonaba cargada de reticencia.
—¿Por qué? ¿Qué temes?
—A nada vivo —contestó el minotauro, lanzando una mirada ceñuda a la torre.
—No tengas miedo, Galdar. —Mina echó una ojeada despreocupada a los cuerpos de los dos hechiceros que eran arrastrados hacia la pira—. Sus espíritus no pueden hacerte ningún daño. Van a servir al Único.
Una intensa luz brillaba en el cielo. Distante, etérea, la luz era más radiante que el sol y hacía que el astro pareciera tenue y mortecino en comparación. Los ojos mortales de Dalamar no habrían podido contemplar el sol mucho tiempo so pena de quedarse ciego, pero ahora podía mirar esa hermosa y pura luz para siempre, o eso pensaba. Mirarla fijamente con una dolorosa añoranza que reducía todo cuanto era, todo cuanto había sido, a algo insignificante, mezquino.
Siendo un niño, había mirado el cielo nocturno una vez para contemplar la luna blanca. Creyendo que era algún objeto de cristal que no alcanzaba a coger, quiso jugar con ella. Exigió a sus padres que se la bajaran, y cuando ellos no pudieron complacerle, lloró de rabia y frustración. Ahora se sentía igual. Se habría echado a llorar, pero no tenía ojos para hacerlo ni lágrimas que derramar. La brillante y hermosa luz estaba fuera de su alcance, el camino para llegar a ella, cerrado. Una barrera tan tenue como una telaraña y tan resistente como el diamante se extendía frente a él. Por más que lo intentara no podía salvar esa barrera, el muro de una prisión que rodeaba el mundo.
No se encontraba solo; era un prisionero más entre muchos otros. Las almas de los muertos vagaban sin descanso por el patio de la prisión de su sombría existencia, todas ellas mirando con anhelo la luz radiante. Ninguna capaz de alcanzarla.
—La luz es muy hermosa —dijo una voz suave y engatusadora—. Lo que ves es la luz de un reino de más allá, la siguiente etapa del largo viaje de tu alma. Te liberaré, te permitiré viajar allí, pero antes tienes que traerme lo que necesito.
Obedecería. Llevaría a la voz lo que fuera que deseara con tal de escapar de esa prisión. Sólo tenía que usar la magia. Miró la Torre de la Alta Hechicería y la reconoció como algo que había tenido que ver con lo que fue él, con lo que había sido, pero ahora todo había quedado atrás. La Torre era un almacén de magia, que podía vislumbrar reluciendo cual arroyos de oro en polvo entre la árida arena que había sido su vida.
Las otras almas errabundas entraban en tropel en la torre, ahora privada de aquel que había sido su señor. Dalamar miró la luz radiante y el corazón le dolió de tanto anhelo. Se unió al río de almas que fluía al interior de la Torre.
Читать дальше