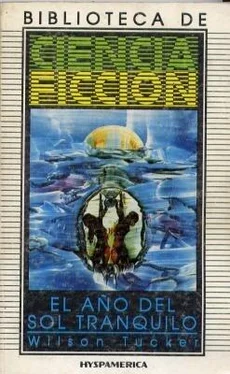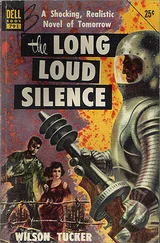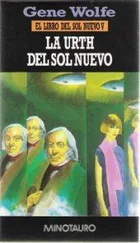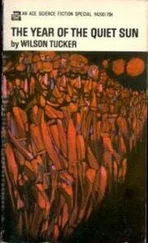Wilson Tucker - El año del sol tranquilo
Здесь есть возможность читать онлайн «Wilson Tucker - El año del sol tranquilo» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Barcelona, Год выпуска: 1983, ISBN: 1983, Издательство: Martínez Roca, Жанр: Фантастика и фэнтези, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El año del sol tranquilo
- Автор:
- Издательство:Martínez Roca
- Жанр:
- Год:1983
- Город:Barcelona
- ISBN:84-270-0838-4
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El año del sol tranquilo: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El año del sol tranquilo»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ha sido considerada por la crítica como una obra excelente, quizás un poco amarga pero profundamente crítica respecto al futuro de nuestra sociedad occidental.
El año del sol tranquilo — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El año del sol tranquilo», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
El constante rugir de los morteros le preocupaba.
Era fácil suponer que el cabo de guardia encargado de defender la parte noroeste estaba siendo abrumado por el número, y probablemente inmovilizado. La primera voz en la radio había dicho que él estaba metido en una lucha infernal —«doble rojo» era una nueva terminología si bien fácilmente reconocible— cerca de la verja de entrada o en algún lugar del perímetro oriental, y no podía destacar ningún hombre para la defensa del ángulo noroeste. Una decisión equivocada. Moresby pensó que aquel oficial era culpable de un serio error de apreciación. Podía oír el fuego de rifles ligeros en la verja de entrada —puntuado a intervalos por disparos de escopetas, lo cual sugería que había civiles implicados en la escaramuza—, pero aquellos morteros estaban machacando el ángulo más alejado de la estación, y eso marcaba una diferencia mortal.
Moresby abandonó los arbustos protectores a la carrera. No se divisaba ninguna otra actividad en torno al laboratorio, nada que traicionara movimiento de invasores o defensores.
Avanzó hacia el norte y hacia el oeste, tomando ventaja de todo aquello que le ofreciera cobijo, pero echando a correr ocasionalmente a pecho descubierto por la calle para ganar tiempo, alerta siempre a cualquier otro movimiento humano. Moresby era dolorosamente consciente de su falta de información: no sabía la identidad de los bandidos, de los ramjets, no sabía distinguir a amigos de enemigos excepto por el uniforme que sin duda llevaban. Sabía que era mejor no confiar en un hombre sin uniforme dentro del recinto: los disparos de escopeta eran de armas civiles. Supuso que todo aquel maldito lío era una insurrección civil.
El mortero resonó de nuevo, seguido por un segundo disparo. Si dicho esquema se repetía, eso quería decir que los dos morteros estaban lado a lado, trabajando al unísono. Moresby empezó a correr contenidamente para mantener el aliento. Le preocupaba el ataque chino, aquel Harry lanzado sobre Chicago. ¿Quién era capaz de lanzar misiles como aquél sobre una ciudad norteamericana? ¿Quién era capaz de aliarse con los chinos?
En un tiempo sorprendentemente corto pasó una serie de viejos barracones a un lado de la calle. Reconoció uno de ellos como el edificio en el que había vivido durante unas pocas semanas… hacía unos veinte años. Ahora parecía estar en un estado lamentable. Siguió corriendo a su paso corto, sin detenerse, siguiendo la calzada que a veces utilizaba cuando regresaba de la cantina. El cálido viento soplaba en la misma dirección que él, rebasándolo y medio empujándolo en su camino. Aquel fuego sobre el horizonte estaba alimentándose con el viento y con los escombros que éste arrastraba.
Con un repentino impulso —y porque estaba en su dirección—, Moresby giró bruscamente para acortar camino cruzando un patio hasta la calle E; la piscina estaba cerca de allí. Miró hacia el cielo y lo descubrió apreciablemente más claro; el auténtico amanecer estaba llegando, anunciando la promesa de un caliente día de julio.
Moresby alcanzó la verja que rodeaba el patio y la piscina y dejó de correr, porque su aliento volvía a ser entrecortado. Cautelosamente, el rifle preparado, cruzó la entrada para inspeccionar el interior. El área de esparcimiento estaba desierta. Moresby caminó hasta el embaldosado borde de la piscina y miró dentro: la piscina estaba vacía de agua, el fondo seco y lleno de escombros… Aquel verano no había sido utilizada. Expulsó el aire, decepcionado. La última vez que había visto la piscina —hacía sólo unos pocos días, después de todo, pese a esos veinte años— Katrina estaba jugueteando en el agua azulverdosa llevando aquel ridículo traje de baño minúsculo, mientras Art la perseguía como un sátiro hambriento, deseando echar mano a su cuerpo. Y Chaney permanecía sentado al sol, rumiando torvamente sobre la mujer… Al civil le faltaba iniciativa; nunca lucharía por aquello que deseaba.
Los morteros retumbaron de nuevo con el familiar esquema uno-dos. Moresby se sobresaltó y giró en redondo.
Fuera de la verja del patio vio el automóvil aparcado junto a la acera, a corta distancia calle arriba, y maldijo su propia planificación miope. El ángulo noroeste estaba a casi un par de kilómetros de distancia, demasiado para recorrerla a pie.
Moresby se inmovilizó desalentado cuando vio el tablero de mandos.
Era un coche pequeño —pintado del familiar color verde oliva pardusco—, más parecido al escarabajo alemán que a los estandarizados compactos norteamericanos, pero su tablero de mandos estaba prácticamente desprovisto tanto de adornos como de instrumentos de control. No había llave de contacto, sólo un interruptor señalando las habituales posiciones de marcha y paro; el vehículo tenía un cambio de marchas automático ofreciendo únicamente tres posiciones: estacionamiento, adelante, atrás. Un interruptor de palanca para los faros y otro para los limpiaparabrisas completaban todos los instrumentos.
Moresby se sentó al volante y puso el interruptor en la posición de marcha. Una única luz idiota parpadeó brevemente y se apagó. No ocurrió nada más. Empujó con fuerza la palanca selectora en la posición estacionamiento, accionó varias veces más el interruptor, pero no obtuvo más resultados que la repetición del parpadeo de la luz idiota. Maldiciendo al reluctante coche, volvió a accionar la palanca —empujándola hacia la posición adelante —, y el coche se lanzó hacia adelante con una sacudida, apartándose de la acera. Moresby luchó con el volante y apretó fuertemente el freno, pero no antes de que el vehículo rebotara contra la acera del otro lado y él recibiera una dura sacudida en la espina dorsal. Consiguió detenerse derrapando en medio de la calle, al tiempo que se golpeaba el pecho contra el volante. No había habido ningún sonido audible de motor o maquinaria en movimiento.
Se quedó mirando el tablero de instrumentos con creciente sorpresa, y comprendió que se trataba de un vehículo eléctrico. Soltando con cautela el freno, consiguió que el coche avanzara sin sacudidas hasta alcanzar una velocidad razonable. Esta vez no parecía moverse tan velozmente como antes, y pisó con suavidad el acelerador. El coche respondió, silenciosamente y al parecer sin ningún esfuerzo.
Moresby lo condujo hacia la verja del ángulo noroeste. Tras él, el disparo de escopetas junto a la puerta de entrada parecía haber disminuido.
El camión aún seguía ardiendo. Una columna de aceitoso humo negro trepaba al cielo de primeras horas de la mañana.
El mayor Moresby abandonó el coche y se echó al suelo cuando estuvo a unos cincuenta metros del perímetro. Había un segundo agujero en la verja, conseguido a base de disparos de mortero, y en un primer y rápido examen de la zona vio los cuerpos de dos agresores tendidos junto a la abertura. Llevaban ropas civiles —sucias camisas y téjanos—, y la única señal de identificación visible en sus cadáveres era un brazalete amarillo hecho jirones. Moresby avanzó a rastras hacia la verja, en busca de más información.
El mortero estaba tan cerca que pudo oír el jadeo del disparo antes de la explosión. Moresby enterró el rostro en el polvo y aguardó. El proyectil cayó en algún lugar a sus espaldas, en la ladera, lanzando rocas y polvo al cielo; los escombros cayeron sobre su nuca y su desprotegida cabeza. Mantuvo su posición, inmovilizado en el suelo y aguardando estólidamente a que disparara el segundo mortero.
No disparó.
Tras un largo momento alzó la cabeza para mirar ladera abajo más allá de la rota verja. La ladera ofrecía poco refugio, y el enemigo había pagado un alto precio por aquella desventaja: siete cuerpos estaban tendidos en el terreno entre la verja y un grupo de tocones a unos doscientos metros. Todos aquellos cuerpos iban vestidos igual: trajes de calle y una banda amarilla en el brazo izquierdo.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El año del sol tranquilo»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El año del sol tranquilo» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El año del sol tranquilo» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.