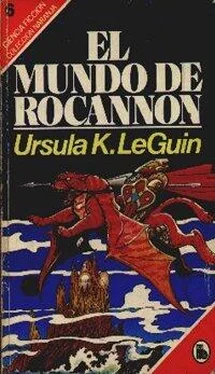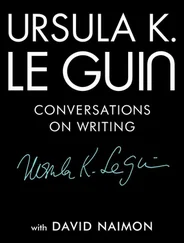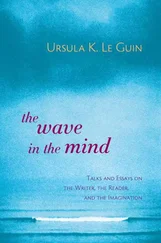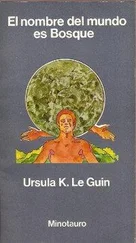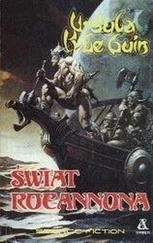— ¿Querrá Plenot prestamos las naves?
— Plenot no nos prestará nada. El Señor de Plenot es un Errante.
Dentro del complejo código de relaciones entre los dominios Angyar, esto significaba que era un señor rechazado por los demás, un fuera de la ley, no ligado por las reglas de hospitalidad, represalia o restitución.
— Sólo tiene dos bestias aladas — continuó Mogien, y comenzó a desceñir su tahalí —. Y, según dicen, su castillo ha sido construido de madera.
A la mañana siguiente, mientras volaban en el viento hacia dicho castillo de madera, un guardia los divisó casi al mismo tiempo que ellos divisaron la torre. Las dos bestias aladas del castillo estuvieron prontamente en el aire, circundando la torre, mientras los arcos asomaban en ventanas y troneras. Era comprensible que un Señor Errante no aguardara amigos. Rocannon comprendió también en ese momento por qué los castillos Angyar estaban abovedados: esto los protegía de cualquier ataque aéreo, aunque los convirtiera en oscuras cavernas por dentro. Plenot era una plaza pequeña, más rústica aún que Tolen, sin aldea de normales a su alrededor, encaramada en un banco de negros pedrejones, sobre el mar. A pesar de todo, por pobre que fuera, la confianza de Mogien en la posibilidad de someter el lugar con sólo seis hombres parecía excesiva. Rocannon. tanteó las correas de su montura y crispó el puño en la larga lanza de combate aéreo que Mogien le asignara, renegando de su suerte y de sí mismo. No era ése el campo propicio para las habilidades de un etnólogo de cuarenta y tres años.
Mogien, adelantándose en su negra bestia, blandió la lanza y profirió su girito de guerra. La montura de Rocannon bajó la cabeza y se precipitó de lleno en el vuelo. Las alas subían y bajaban, enormes; el cuerpo robusto y grácil estaba tenso, estremecido por los poderosos latidos del corazón. A medida que el viento silbaba al pasar, el techo pajizo de la torre de Plenot, rodeada por dos grifos encabritados, parecía adelantarse para el choque final. Rocannon se agazapó sobre el lomo de su montura, con la Ianza presta para el ataque. Una plenitud, un viejo deleite crecía dentro de él, y sintió que subía la risa en su pecho mientras cabalgaba en el viento. Más y más se acercaban la torre oscilante y sus dos guardias alados, y, de pronto, Mogien emitió un alarido penetrante, en falsete, antes de arrojar su lanza cual centella de plata en el aire. El arma alcanzó de lleno el pecho de uno de los caballeros; las correas de la montura se rompieron con la fuerza del impacto y el cuerpo del enemigo describió, sobre la grupa del animal, un arco inacabable, lento, que fue a terminar casi cien metros más abajo en las rompientes que blanqueaban la roca. Mogien dejó de lado a la bestia sin caballero y abrió combate contra el otro guardia, en una pelea cuerpo a cuerpo, intentando asestar un golpe de espada a la de su oponente, que no la utilizaba como arma arrojadiza, sino en amagos de punzadas y quites. Los cuatro normales, montados en sus bestias blancas y grises, rondaban como terribles palomos, listos para brindar ayuda, pero sin intervenir en la pelea de su señor, describiendo círculos lo bastante altos como para que los arqueros no tuviesen ocasión de atravesar la coraza de piel que protegía el vientre de sus monturas. Pero de pronto los cuatro profirieron su alarido de guerra y se mezclaron en la lucha. Por unos momentos sólo hubo una confusión de alas blancas y brillos de acero suspendidos en el aire. De la confusión se desprendió una figura que parecía tratar de asirse en el aire, cambiando de posición y con las extremidades laxas en busca de apoyo; por último, chocó contra el techo del castillo y se deslizó hasta caer al lecho rocoso.
Entonces Rocannon comprendió por qué todos se habían unido a la lucha: el guardia había quebrantado las reglas, hiriendo al animal en lugar del caballero. La montura de Mogien, con una de sus negras alas bañada en roja sangre, se dirigía con esfuerzo, tierra adentro, hacia las dunas. Frente a él los normales perseguían a las dos bestias sin jinete, que seguían girando en torno al castillo, con la esperanza de alcanzar sus establos. Rocannon se encaminó hacia los animales, hacia los techos del castillo. Vio cómo Raho capturaba una bestia con su lazo y, al mismo tiempo, sintió algo punzante en su pierna. Su salto espantó a su excitada montura; ante el duro tirón de riendas, el animal arqueó el lomo, y, por primera vez desde que comenzara a cabalgar, Rocannon se estremeció con sus giros y cabriolas en el aire, siempre por. encima del castillo. Las flechas volaban a su alrededor como una lluvia invertida. Los normales y Mogien, montado en una bestia de amarillos y grandes ojos, pasaron junto a él, entre gritos de guerra y risas. Aquietada, la montura de Rocannon siguió tras los demás.
— ¡Coge esto, Señor de las Estrellas! — gritó
Yahan, y un cometa de negra cola llegó hasta él describiendo un arco. Cogió el objeto con un movimiento instintivo: era una antorcha resinosa, ardiente; luego se unió a los otros que, en vuelos rasantes, circundaban la torre para pegar fuego a sus techos pajizos y pilares de madera.
— Tienes una flecha en tu pierna izquierda — gritó Mogien al pasar junto a Rocannon, que, con una carcajada estrepitosa, lanzó su antorcha hacia una ventana por la que asomaba un arquero —. ¡Buen tiro! — vociferó Mogien, en tanto se dejaba caer a plomo sobre el techo de la torre para retomar altura en medio de una llamarada.
Yahan y Raho estaban de regreso con otro haz de antorchas humeantes, que habían encendido en las dunas, y las arrojaban donde quiera que velan paja o madera. La torre se estaba convirtiendo en una crepitante fuente de chispas; las bestias aladas, con la excitación del continuo tirar de las bridas y con las chispas que rozaban sus pelajes al precipitarse contra la torre, rugían de modo espantoso. La lluvia de flechas había cesado; un hombre apareció, sigiloso, en el patio exterior, llevando en la cabeza lo que parecía un gran cuenco de madera y en la mano algo que Rocannon tomó en un primer momento por un espejo y, luego, advirtió que era un recipiente con agua. Tirando de las riendas de su bestia amarilla, que aún intentaba regresar a su establo, Mogien se precipitó hacia el hombre y lo interpeló:
— ¡Habla pronto! ¡Mis hombres están encendiendo otras antorchas!
— ¿De qué dominio, Señor?
— ¡Hallan!
— ¡El Señor Errante de PIenot solicita con humildad tiempo para apagar los fuegos, Señor de Hallan!
— A cambio de las vidas y los tesoros de los hombres de Tolen, se lo concederé.
— Sea — dijo el hombre, y sin soltar el cuenco de agua volvió al castillo. Los atacantes se plegaron hacia las dunas; desde allí observaron cómo la gente de Plenot organizaba una línea de cubos desde el mar. La torre ardió por entero, pero lograron mantener en pie los muros y el salón. Eran sólo un par de docenas de individuos, incluidas las mujeres. Cuando se hubieron apaciguado las llamas, un grupo se adelantó, marchando sobre las rocas hacia las dunas. Al frente caminaba un hombre alto y delgado, con la tez oscura y los cabellos claros de los Angyar; por detrás avanzaban dos soldados que aún se cubrían con sus yelmos de madera y, por último. seis hombres y mujeres andrajosos de miradas tímidas. El hombre alto elevó en sus manos el cuenco de arcilla lleno de agua.
— Soy Ogoren de Plenot, Señor Errante de este dominio.
— Yo soy Mogien, heredero de Hallan.
— Las vidas de la gente de Tolen son tuyas, Señor. — Señaló con la cabeza hacia el grupo de andrajosos —. No había tesoros en Tolen.
— Habla dos grandes naves, Errante.
— Desde el norte vuela el dragón y todo lo ve — asintió Ogoren con acritud —. Las naves de Tolen son tuyas.
Читать дальше