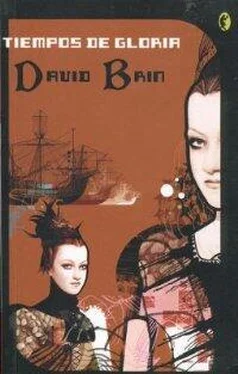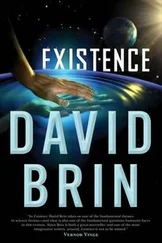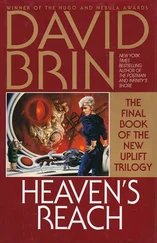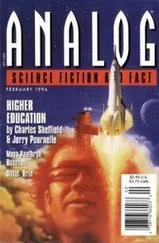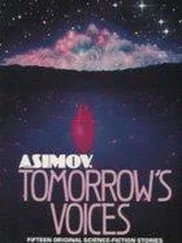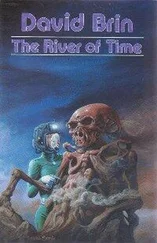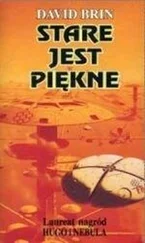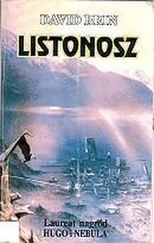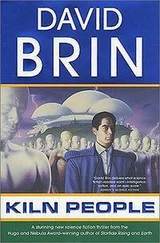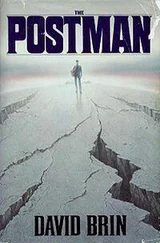Era un trabajo duro, pero Maia se sentía agradecida por trabajar en cubierta. Su misión abajo, llenando de paletadas de carbón los cubos siempre hambrientos, había sido como una condena al infierno. El polvillo flotante se pegaba al sudor, y te corría por los brazos formando ríos de hollín. Se metía en todas partes, incluyendo la boca y la ropa interior. Finalmente, como los demás, Maia se desnudó por completo.
Tampoco podía quejarse, pues aquella tripulación era más afortunada que la mayoría. La mitad de las naves del puerto usaban tornos manuales o se servían de estibadores encorvados que gemían mientras cargaban los negros sacos en carretas tiradas por caballos. Incluso los cargueros dotados de energía eléctrica o los de vapor empleaban muy poco tales medios, confiando más en el poder de los músculos.
—Para ahorrarle esfuerzos y sudor a la maquinaria —había explicado Naroin—. Algunas estaciones, la mano de obra var es más barata que las piezas de recambio.
Este año parecía particularmente cierto.
Las mujeres del verano tampoco trabajaban solas. Las clones supervisaban la descarga de la delicada mercancía, y los hombres aparecían cada vez que eran necesarias sus cualidades especializadas. Con todo, los marineros pasaban la mayor parte del tiempo preocupándose por sus preciosos barcos, y nadie esperaba otra cosa de ellos. Lo que hombres y vars tenían en común era que ambos tenían padres… aunque rara vez conocían sus nombres. Ambos eran inferiores a los ojos de las orgullosas clones. Aparte de eso, cualquier parecido era mínimo.
Todo parecía marchar bien, así que Maia regresó a la barandilla, sacudiéndose el polvo. Mientras se frotaba la nuca, se volvió y vio que alguien había bajado del coche y se dirigía hacia allí. Un hombre, vestido con afectación y un sombrero de ala ancha, se acercaba al Zeus y al Wotan , esquivando el negro humo que surgía del camión. Silbando, el hombre se detuvo a inspeccionar la pintura desconchada de la popa del Wotan . Se sacudió los zapatos, luego miró al cielo. Así que éste es el aspecto que tiene una persona cuando intenta no parecer sospechosa , observó divertida Maia. Aquel personaje no era un marinero, ni parecía de los que esperan.
Inmediatamente aparecieron tres marinos, uno de su propio barco y dos del de Leie, que recorrieron la pasarela con exagerada despreocupación. El desconocido, con un cortés saludo, condujo a los marineros tras el camión donde, cubo tras cubo, el negro carbón era introducido en el depósito ya casi lleno.
¿Qué están haciendo allí detrás? , se preguntó Maia mientras permanecían fuera de su vista. Como si fuera asunto mío .
Un grito penetrante procedente de la bodega del barco la hizo correr a ajustar la cinta otra vez, para que los cubos fluyeran rápidamente hasta alcanzar las montañas de carbón de abajo. En cuanto terminó de ajustar la maquinaria, un grito de la conductora del camión le indicó que el otro extremo necesitaba un último esfuerzo para terminar de llenar el depósito de carga. Tras retirar de una patada las cuñas, Maia esperaba darse un chapuzón en cuanto se acabara el trabajo. A aquellas alturas, incluso las sucias aguas del muelle resultaban muy atractivas.
La última cuña seguía atascada. Con un suspiro, Maia se metió debajo de la cinta para soltarla con el dorso de una mano ya magullada y dolorida.
—¡Vamos, estúpido trozo de madera! —maldijo. La mano le dolía—. ¡Muévete! ¡Pedazo de leño fabricado por los lúgars…!
Un brusco dolor agudo en una zona alarmante hizo que Maia diera un respingo y se golpeara la cabeza contra un cubo, que respondió con un grave y quejumbroso gong.
—¡Oh! ¿Qué demonios…?
Salió de debajo de la cinta, frotándose la cabeza con una mano y el glúteo izquierdo con la otra. Parpadeó confundida ante los tres marineros que sonreían, apenas a un brazo de distancia. Reconoció a los tres hombres que, fuera de servicio, parecían tan falsamente casuales como el hombre de la ciudad. Dos sonrieron mientras el tercero soltaba una risita aguda.
—¿Me…? —Maia casi no era capaz de preguntarlo—. ¿Me habéis pellizcado ?
El más cercano, alto y con barba de varios días, volvió a reírse.
—Y hay más de donde vino ése, si quieres.
Maia ladeó la cabeza, segura de haber oído mal.
—¿Por qué iba yo a querer más dolor del que ya tengo?
El que se reía, bajo pero fornido, volvió a hacerlo.
—Sólo duele al principio, encanto… ¡luego te olvidas de todo!
—¡Te olvidas de todo menos de sentirte bien! —añadió el primero, para creciente confusión e irritación de Maia. El tercer hombre, de estatura media y tez oscura, reprendió a sus compañeros.
—Vamos. Se nota que no es más que una virgie. Vamos a lavarnos y luego a visitar la Casa de la Campana.
Había un salvajismo ansioso en los ojos del pequeño.
—¿Qué te parece, pequeña var? Recogeremos a tu hermana en nuestro barco. Os vestiremos bien a las dos. Parecerá un bello clan que celebra una fiesta del frío para nosotros. ¿Te gusta la idea? ¡Vuestro propio Salón de la Felicidad, justo a bordo!
Estaba tan cerca que Maia captó un extraño olor dulzón, y apreció una mancha de polvo en la comisura de su boca. Más importante aún, reconoció ahora, por su pose y modales, varios signos que se enseñaban a las niñas a edad temprana. Los ojos del hombre se pegaban más a su cuerpo que el polvo de carbón. Respiraba entrecortadamente y su sonrisa dejaba al descubierto dientes que brillaban por efecto de la saliva.
Aquellos indicios del celo macho eran inconfundibles.
¡Pero ya no era verano! Todo lo que provocaba la estación de la aurora en los varones había desaparecido hacía meses. Oh, cierto, algunos hombres conservaban la libido durante el otoño, pero aquellos descarados avances… ¿con una var? ¿Y además cubierta de hollín de la cabeza a los pies? ¿Sin el menor rastro de olores de fecundidad de anteriores partos?
Era increíble. Maia no tenía ni idea de cómo reaccionar.
— ¿Qué sucede ahí? —cortó una dura voz.
El marinero bajito siguió sonriendo, pero los otros dos retrocedieron ante la maestra de armas del Wotan .
—Oh, contramaestre —saludó el hombre más moreno—. Estamos fuera de servicio, así que íbamos…
—A marcharos para que mi grupo de trabajo pueda descansar también, ¿verdad? —preguntó Naroin, los puños sobre las caderas, articulando las palabras con dulzura, pero en un tono cortante.
—Ajá. Vamos, Eth. ¡Eth!
El marinero moreno agarró al que miraba a Maia, acabando con su enervante mirada y arrastrándolo consigo. Sólo entonces empezó Maia a controlar su propia adrenalina. Se notaba la boca seca por acción de algo más que el polvo de carbón. El redoble en su pecho remitió lentamente.
—¿Qué…? —preguntó a Naroin—. ¿A qué ha venido todo esto?
La maestra de armas observó a los tres hombres marcharse; su andar no era desigual ni era el de los borrachos. Más bien partieron de un modo acechante, incluso elegante. Naroin miró a Maia.
—No me lo preguntes.
Sin añadir palabra, se agachó y se arrastró bajo la cinta para tirar de la cuña recalcitrante, lo que dio a Maia unos segundos más para recuperarse. Era un detalle, pero Maia no había dejado de advertir algo. La respuesta de Naroin implicaba ignorancia. Normalmente, la frase significaba: «No me lo preguntes.»
Pero el tono en que había sido pronunciada no era de ignorancia. No, aquello había sido una orden, pura y simple.
Maia ardía de curiosidad.
Leie demostraba su entusiasmo mientras las gemelas paseaban por el barrio del mercado antes del anochecer y mordían pasteles de pescado, escuchaban la cacofónica charla callejera, especulaban qué tratos, intrigas y traiciones debían de estar produciéndose a su alrededor.
Читать дальше