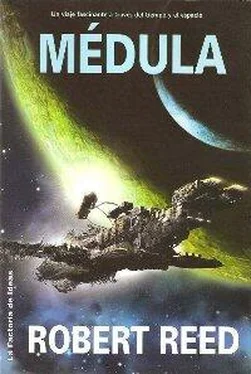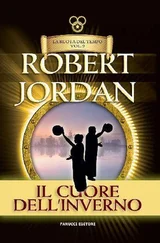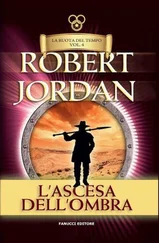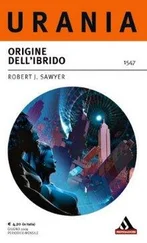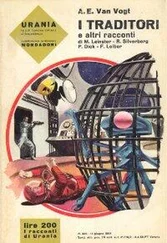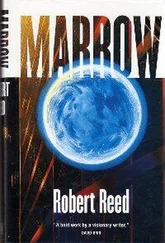La comida de aquel día consistía en pescado frío crudo procedente de las profundidades sin sol del mar tarambana. Inmensos ojos muertos miraban a los hambrientos capitanes. Las bocas con las que comían estaban cerradas y cosidas, mientras que las de las agallas se abrían y cerraban lentamente, la carne demasiado obstinada para detener su inútil búsqueda de oxígeno. Dentro de cada pez había una ensalada de verdura violeta, frutas amargas y aliño de aceite de decena, que se parecía, en textura y olor, al petróleo sin refinar. Oculto en algún lugar del pez había un gusano dorado, más pequeño que un dedo y muy apreciado por los tarambanas; para ellos era una exquisitez que se debía consumir poco a poco.
Todos los capitanes y capitanas en activo tenían su lugar.
Incluso a los capitanes ausentes se les reservaba un plato, un pescado y el honor de una silla. Aunque a los cínicos les gustaba quejarse de que ese aparente honor solo subrayaba su ausencia, y a sus iguales más esnobs les daba la oportunidad de decir lo que quisieran sobre aquellos que no estaban presentes para defenderse.
Siglos atrás, cuando los capitanes se desvanecieron de golpe, sus sillas permanecieron en su sitio junto con los carteles con sus nombres escritos por una de las manos automáticas de la maestra; sus platos se prepararon en las cocinas de los capitanes, los sirvieron miembros de la tripulación vestidos de gala, y allí se quedaron para las moscas.
Durante años la maestra se puso en pie y comenzó la velada con un brindis vago, pero florido, en honor de aquellas almas desaparecidas; les deseaba lo mejor en el cumplimiento de las misteriosas responsabilidades de una misión que no se podía mencionar.
Luego llegó la cena inevitable en la que anunció con voz atronadora, pero afligida, que la nave de los capitanes había golpeado un fragmento de cometa y no se les volvería a ver. Se hizo el brindis con vino avinagrado, la bebida habitual para ocasiones lúgubres como aquella, y la cena en sí fue un banquete funerario que se tomó prestado de una especie alienígena del frío espacio profundo. Los capitanes se destrozaron la boca con un bocado ritual de fruta de metano helado. Ese fue el último año en el que se colocaron platos para sus desaparecidos colegas. Para Miocene y Hazz. Para Washen. Para el resto de los muy homenajeados fallecidos.
Habían pasado más de cuarenta y ocho siglos desde la Desaparición.
Se habían celebrado ciento veintiún banquetes desde que las dos fantasmas habían aparecido de repente, hablando sobre un mundo inexistente llamado Médula.
No se había sacado nada en limpio. La broma estúpida y cruel de alguien había provocado un pánico indecoroso en la maestra, que se había pasado el último siglo intentando convencer a todo el mundo de que las apariciones eran cualquier cosa salvo reales. Tenían que ser la cruel ilusión de alguien. Porque, ¿qué otra alternativa tenía? La primera obligación de una maestra capitana era para con su cargo y su nave, ¿y qué clase de maestra sería si una holoimagen y un puñado de pistas vagas la desviaban de tradiciones que habían servido tanto a la nave como a su cargo durante más de cien milenios?
No, no quería pensar en los desaparecidos. Ni esta noche ni nunca jamás. Pero parecía incapaz de evitarlo y al intentar purgar su mente, hacerse más fuerte e inflexible, al parecer solo conseguía hacer más fuertes también a los fantasmas.
La larga mesa de la maestra estaba colocada sobre un risco sembrado de hierba, lo que le permitía una vista que se amplió cuando se puso en pie con gesto lento y majestuoso. Su copa estaba llena de un vino de tarambana del color de la sangre. ¿Por eso estaba pensando en los muertos? ¿O era porque justo allí delante, casi burlándose de ella, estaba la silla vacía reservada para Pamir? Ausente otra vez. Igual que el año pasado, y el año anterior. ¿Qué le pasaba a ese capitán? Semejante talento… instintos cuestionables pero rápidos unidos a una tenacidad admirable, casi trascendente…, y a pesar de su desagradable temperamento, un capitán capaz de inspirar a sus subordinados y al pasajero medio…
Y sin embargo, no podía dejarse doblegar por estos pequeños rituales propios de los capitanes.
Era una debilidad de carácter, y de espíritu, que siempre, incluso en los mejores momentos, había paralizado sus oportunidades de alzarse hasta los rangos más elevados de la nave.
—¿Dónde está Pamir? —le preguntó a uno de sus nexos de seguridad.
—Desconocido —fue la respuesta instantánea.
—¿Hay algún mensaje de su parte?
La siguiente respuesta tardó en llegar y fue extraña. La voz asexuada del nexo le preguntó:
—¿Dónde cree que podría estar ese capitán?
Frustrada, la maestra apagó aquel molesto canal.
A veces la maestra se encontraba pensando que había vivido demasiado tiempo, que su vida había sido demasiado restringida y que la rutina diaria del trabajo había agotado el genio que le había proporcionado tan alto cargo. Si todos los presentes en aquella habitación fueran de repente comparados en los mismos términos, a ella casi con toda certeza no la nombrarían maestra capitana. Incluso en sus momentos más orgullosos comprendía que había otros que podían ocupar su puesto tan bien como ella, o mejor. Incluso cuando lo controlaba todo, como entonces, una parte de sí misma, sabia, eterna y muy, muy cansada, deseaba que uno de esos excelentísimos rostros le dijera: «Siéntate por ahí. Relájate. Yo cogeré el timón por ti, al menos durante un rato».
Pero el resto de la mujer hervía de furia con solo pensarlo.
Siempre.
Era la parte de ella más acerada y segura de sí misma la que se había puesto en pie y contemplaba el campo de rostros sonrientes, uniformes espejados y pescado muerto y frío. Con ocasión de aquel banquete se había atraído a los pájaros de la zona y a los insectos más ruidosos a unas jaulas que luego se habían llevado de allí. Todo aquel con un mínimo sentido sabía que debía guardar silencio. Y era un silencio muy poco natural el que pendía sobre la sala. Con la mano derecha la maestra tomó la copa de cristal. Dio una vuelta al vino y el coágulo rojo oscuro se desprendió del borde y empezó a girar poco a poco. Se llevó la copa al rostro e inhaló, antes de levantarla por encima de la cabeza.
—Bienvenidos —dijo entonces con voz tonante—. A todos los que os importo lo suficiente para estar aquí hoy, bienvenidos. ¡Y gracias!
Un murmullo orgulloso recorrió al público.
Luego, una vez más, silencio.
La maestra se dispuso a pronunciar su muy esperado brindis. Ese año se iba a distinguir a los capitanes que trataban con los pasajeros alienígenas más recientes. Elogiaría sus excelentes cualidades y luego exigiría mejoras para las décadas siguientes. La nave estaba entrando en una región repleta de nuevas especies, nuevos retos. ¿Qué mejor forma de preparar al personal que ofrecerle palabras de felicitación y luego mostrarle tu mirada más dura?
Pero antes de que la primera palabra encontrara la salida de sus labios, dudó. Le faltó el aliento y una oscura sensación vinculada a uno de sus nexos de seguridad comenzó a centrarse en algo muy lejano y pequeño. Algo iba mal.
Sus ojos vieron un movimiento lento, inesperado.
Desde detrás de las atrapamoscas valquilinas aparecieron varias figuras. Luego surgieron algunas decenas más, y acompañó a su aparición una conmoción creciente. Los capitanes sentados se giraban para contemplar a aquellos visitantes.
Eran capitanes, ¿no?
Llegaban Pamir y los demás maleducados, por fin, y lo hacían juntos. Eso fue lo que se dijo la maestra, pero no vio a nadie con la constitución de Pamir y notó que la mayor parte de los recién llegados, fuera cual fuera su color, mostraban un tinte ahumado de piel.
Читать дальше