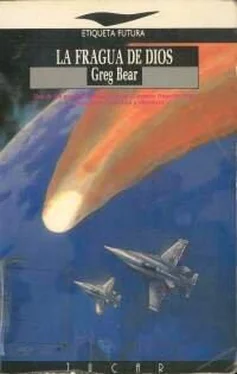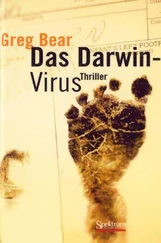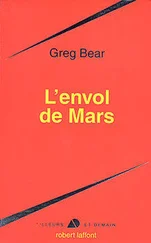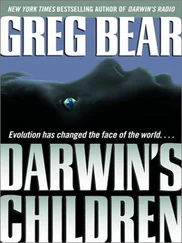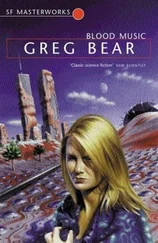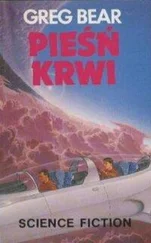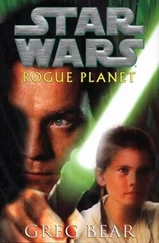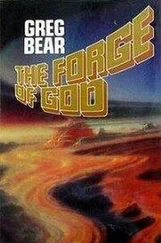—Gracias por dejarme hacer eso. Me gustaría volver con mi familia, si hay tiempo.
Mientras el sol se alzaba sobre Los Angeles, nada le impidió regresar al aeropuerto y tomar el siguiente vuelo de vuelta a Oregón.
Hicks se reclinó contra una enorme columna recubierta de mármol, observando a las docenas de personas que entraban y salían del vestíbulo del hotel. La mayoría iban vestidas con trajes de calle y abrigos; el tiempo fuera era desapacible, y hacía una hora que había caído una fría lluvia. Muchos otros, sin embargo, parecían mal equipados para el tiempo; eran recién llegados a la ciudad.
Gran parte del Washington oficial parecía haberse inmovilizado. Con el Senado, la Cámara de Representantes y la Casa Blanca en abierto conflicto, consideraciones tan mezquinas como los presupuestos tenían que esperar. El turismo, sorprendentemente, se había incrementado al menos de forma momentánea, y los hoteles de la mayor parte de la ciudad estaban completos. Ven a ver tu Capital convertida en un torbellino.
Al cabo de una hora seguía sin divisar todavía a Bordes, de modo que fue a comprobar si había algún mensaje en recepción. No había ninguno. Sintiéndose más aislado que nunca, doliéndole el estómago y con el cuello en tensión, regresó a la columna.
Era notable observar cómo la vida seguía sin ningún cambio aparente. A estas alturas, la mayor parte de los habitantes de la Tierra eran conscientes de que el planeta podía hallarse bajo una sentencia de muerte. Muchos no poseían ni la educación ni la capacidad mental para comprender los detalles, o juzgar por sí mismos; confiaban en los expertos, que sabían tan poco como ellos. Pero incluso para aquellos con más educación e imaginación la vida proseguía: los negocios (imaginaba los acontecimientos siendo discutidos en caros restaurantes ante espléndidas comidas), la política casi como siempre (a pesar de las investigaciones de la Cámara), y luego al final del día de vuelta a la familia y la casa. Comer. Ir al cuarto de baño. Dormir. Hacer el amor. Dar a luz. El esquema cíclico de siempre.
Un joven negro, alto y desgarbado, vestido con un chaquetón verde del ejército, cruzó la puerta giratoria de la entrada, se detuvo, luego siguió andando, mirando atentamente a derecha e izquierda. Hicks se aferró a la seguridad de no moverse, no hacerse evidente, pero la cabeza del muchacho se volvió en su dirección y sus ojos se cruzaron. Bordes alzó tentativamente una mano, saludando, y Hicks asintió con la cabeza y se apartó de la columna con un empujón de su hombro.
El joven se le acercó rápidamente, con el chaquetón oscilando a sus costados. Una sonrisa azarada cruzó su rostro. Se detuvo a dos metros de Hicks y tendió la mano, pero Hicks agitó irritadamente la cabeza, negándose a tocarle.
—¿Qué es lo que quiere de mí? —preguntó al muchacho.
Reuben intentó ignorar el desaire de Hicks.
—Me alegra conocerle. Usted es un escritor, y he leído… Está bien, olvídelo. Tengo que decirle algo, y luego volver al trabajo. —Agitó pesaroso la cabeza—. Todos tienen que ponerse a trabajar intensamente. No hay mucho tiempo.
—¿Todos quiénes?
—Creo que será mejor que hablemos donde nadie nos preste atención —dijo Reuben, mirando fijamente a Hicks—. Por favor.
—¿La cafetería?
—Estupendo. Yo también tengo hambre. ¿Puedo invitarle a comer? No me queda mucho dinero, pero podemos pedir algo barato para los dos.
Hicks agitó la cabeza.
—Si me convence usted de que realmente se trata de algo interesante —dijo—, yo le invito a comer.
Reuben abrió la marcha hacia la cafetería del hotel, vacía ahora que la hora de la comida ya había pasado. Se sentaron en un rincón, y aquello pareció satisfacer la necesidad de intimidad del muchacho.
—Primero —dijo Hicks— tengo que preguntarle: ¿va usted armado?
Reuben sonrió y negó con la cabeza.
—Tuve que venir tan aprisa como me fue posible, y ahora que estoy aquí me siento casi hundido.
—¿Ha estado alguna vez en una institución mental, o… asociado con cultos religiosos o cultos ufológicos?
De nuevo una negativa.
—¿Es usted un fanático Fraguista de Dios?
—No.
—Entonces dígame lo que tenga que decir.
Los ojos de Reuben se fruncieron e inclinó la cabeza hacia un lado. Agitó unos momentos la boca antes de empezar a decir:
—Recibo instrucciones de lo que creo que son pequeñas máquinas. Fueron dejadas caer por toda la Tierra hará un mes. ¿Sabe?, como una invasión, pero no para invadir.
Hicks se frotó una sien con un nudillo.
—Siga. Estoy escuchando.
—No son las mismas… que las que ustedes llaman las cosas que van a destruir la Tierra. Es difícil expresar con palabras todas las imágenes que me han mostrado. De todos modos, tampoco me lo han mostrado todo. Me pidieron simplemente que acudiera a usted y le diera algo, pero pensé que no era justo. La forma en que vinieron a mí no fue justa tampoco. No tuve ninguna elección. Así que ellos me dijeron, dentro de mi cabeza —se señaló la frente con un largo y poderoso índice—, me dijeron: De acuerdo, inténtalo a tu manera.
—¿Cómo se oponen ellos a esos enemigos?
—Los buscan allá donde van. Se dispersan entre las… estrellas, supongo. Naves sin nada vivo, no como usted y yo, dentro de ellas. Robots. Visitan todos los planetas que pueden, en torno a las estrellas, y… Aprenden acerca de esas cosas que devoran planetas. Y, siempre que pueden, las destruyen. —El rostro de Reuben era ahora soñador, los ojos enfocados en el vaso de agua que tenía delante.
—Entonces, ¿por qué no vinieron antes? Puede que ahora ya sea demasiado tarde.
—Exacto —dijo Reuben, alzando la vista hacia Hicks—. Eso es lo que me dijeron. Es demasiado tarde para salvar la Tierra. Casi todo el mundo y todas las cosas van a morir.
Pese a su escepticismo, aquellas palabras golpearon duramente a Hicks, frenando su sangre, haciendo que sus hombros se hundieran.
—Es horrible. Llegaron demasiado tarde. Tuvieron que detenerse en aquella luna, aquel lugar de agua y hielo…, Europa. Se convirtieron en cientos de miles, millones, de ellos mismos, de naves, para dispersarse. Utilizan el hidrógeno del agua como energía. Fusión.
»No es sólo la Tierra la que está siendo devorada. Los asteoides también. Y en realidad hay más peligro, supongo, de que esos devo-radores de planetas se alejen de los asteroides. Es más fácil alejarse del Sol. Algo… Maldita sea, me gustaría saber más de lo que me han mostrado. Lucharon contra ellos en los asteroides. Ahora pueden enfocarse en la Tierra… ¡El problema es que no pueden explicármelo todo con palabras que yo pueda comprender! Ignoro por qué me eligieron a mí.
—Siga.
—No pueden salvar la Tierra, pero pueden salvar parte de ella. Animales y plantas importantes, gérmenes, alguna gente. Me han dicho que quizás uno o dos mil. Tal vez más, depende de las posibilidades.
La camarera trajo lo que habían pedido, y Hicks se inclinó hacia delante.
—¿Cómo?
—Naves. Arcas, como la de Noé —dijo Reuben—. Supongo que las están construyendo en estos momentos.
—Está bien. Hasta ahora, de acuerdo —dijo Hicks. Maldita sea…, ¡me está convenciendo realmente!—. ¿Cómo hablan con usted?
—Voy a meterme la mano en el bolsillo y le mostraré algo —dijo Reuben—. No es un arma. No se asuste. ¿De acuerdo?
Hicks dudó, luego asintió.
Reuben extrajo la araña y la depositó sobre la mesa. Desplegó sus patas y se irguió con la resplandeciente línea verde de su «rostro» apuntada hacia Hicks.
—Supongo que la gente se está encontrando con estas cosas por todas partes —dijo Reuben—. Una de ellas llegó hasta mí. También me asustó mortalmente. Pero en estos momentos no puedo decir que esté haciendo nada contra mi voluntad. Casi me siento como un héroe.
Читать дальше