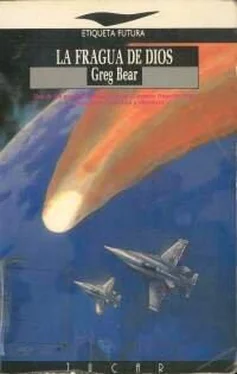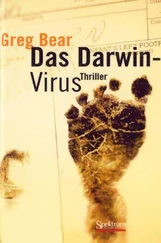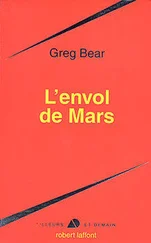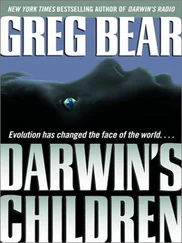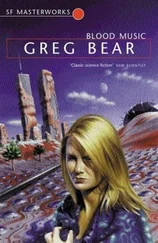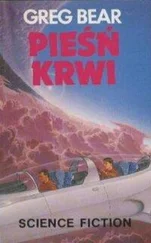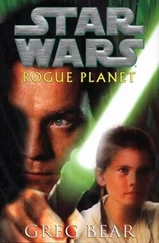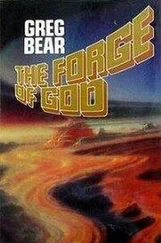Arthur sintió una opresión en su garganta. La mejilla de Crockerman estaba húmeda con una sola lágrima. No la secó.
—¿Le dijeron por qué fue destruido su mundo?
—No hablaron con nosotros —dijo el Huésped—. Supusimos que las máquinas eran devoradores de mundos, y que no estaban vivas, sólo eran máquinas sin olor, pero con pensamientos.
—¿No acudieron robots a hablar con ustedes?
—Tengo dificultades de idioma.
—Máquinas más pequeñas —intentó explicar Rotterjack—. Que hablaran con ustedes, que les engañaran.
—No máquinas más pequeñas —dijo el Huésped.
Crockerman inspiró profundamente y cerró por un momento los ojos.
—¿Tiene usted hijos? —preguntó.
—A mi raza no le estaba permitido tener hijos. Tenía primos.
—¿Dejó algún tipo de familia detrás?
—Sí. Primos y maestros. Hermanos de hielo por unión de mando.
Crockerman agitó la cabeza. Aquello no significaba nada para él; de hecho, significaba muy poco para cualquiera en la habitación. Mucho de aquello debería ser dilucidado más tarde, a través de muchas más preguntas…, si el Huésped vivía lo suficiente para responderlas todas.
—¿Y aprendió usted a hablar nuestro idioma escuchando nuestras emisiones?
—Sí. Sus residuos atrajeron a las máquinas hasta ustedes. Escuchamos lo que las máquinas estaban reuniendo.
Harry garabateaba furiosamente, con su lápiz emitiendo rápidos y raspantes sonidos contra el bloc.
—¿Por qué no intentó sabotear la máquina…, destruirla? —preguntó Rotterjack.
—Si hubiera sido capaz de hacer eso, la máquina nunca nos hubiera aceptado a bordo.
—Arrogancia —dijo Arthur, tensando la mandíbula—. Una increíble arrogancia.
—Nos ha dicho usted que estaban dormidos, hibernando —señaló Rotterjack—. ¿Cómo pudieron estudiar nuestro idioma y dormir al mismo tiempo?
El Huésped permaneció inmóvil, sin responder.
—Se hizo —murmuró finalmente.
—¿Cuántos idiomas conoce? —preguntó Harry, con el lápiz momentáneamente inmóvil.
—Hablo el inglés. Otros, aún dentro, hablan el ruso, el chino, el francés.
—Esas preguntas no parecen terriblemente importantes —dijo suavemente Crockerman—. Tengo la sensación como si hubiera caído una pesadilla sobre todos nosotros. ¿A quién puedo culpar por ello? —Miró a su alrededor en la habitación, los ojos agudos, como los de un halcón—. A nadie. No puedo simplemente anunciar que hemos recibido visitantes de otros mundos, porque la gente querrá ver a los visitantes. Tras el anuncio australiano, lo que tenemos aquí no es más que confuso y desmoralizador.
—No estoy seguro de cuánto tiempo podamos mantener esto en secreto —dijo McClennan.
—¿Cómo podemos mantenerlo alejado de nuestra gente? —Crockerman parecía no haber oído a nadie excepto al Huésped. Se puso en pie y se acercó al cristal, concentrándose hoscamente en el Huésped—. Nos ha traído usted las peores noticias posibles. Dice que no hay nada que podamos hacer. Su… civilización… debía estar más avanzada que la nuestra. Murió. Éste es un mensaje terrible. ¿Por qué se molestó en traerlo hasta nosotros?
—En algunos mundos, la confrontación debió ser más igualada —dijo el Huésped—. Estoy cansado. Ya no me queda mucho más tiempo.
El general Fulton habló en voz baja con McClennan y Rotterjack. Rotterjack se acercó al presidente y apoyó una mano en su hombro.
—Señor presidente, nosotros no somos los expertos aquí. No podemos formular las preguntas adecuadas, y evidentemente no queda mucho tiempo. Deberíamos apartarnos del camino y dejar que los científicos prosigan su trabajo.
Crockerman asintió, inspiró profundamente y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo parecía algo más compuesto.
—Caballeros, David tiene razón. Por favor, sigan con ello. Me gustaría hablar con todos ustedes antes de marcharme de aquí. Sólo una última pregunta. —Se volvió de nuevo al Huésped—. ¿Cree usted en Dios?
Sin un momento de vacilación, el Huésped respondió:
—Creemos en el castigo.
Crockerman se sintió visiblemente impresionado. Con la boca ligeramente abierta, miró a Harry y Arthur, luego abandonó la habitación con piernas temblorosas, con McClennan, Rotterjack y el general Fulton tras sus talones.
—¿Qué ha querido decir con esto? —preguntó Harry después de que la puerta se hubiera cerrado—. Por favor, amplíe lo que acaba de decir.
—Los detalles no tienen importancia —dijo el Huésped—. La muerte de un mundo es un juicio de su inadecuación. La muerte extirpa lo innecesario y lo falso. No más conversación ahora. Descanso.
Malas noticias. Malas noticias.
Edward despertó de su semisueño y parpadeó hacia el blanco techo. Sentía como si alguien muy importante para él hubiera muerto. Le tomó un momento orientarse a la realidad.
Había tenido un sueño que ahora no podía recordar claramente. Su mente pasó hojas de palmera sobre la arena para ocultar las huellas del subconsciente en juego.
La oficial de servicio le había dicho hacía una hora que nadie estaba enfermo, y que no se había descubierto ningún elemento biológico en su sangre o en la de nadie. Ni siquiera en la del Huésped, que parecía tan pura como la nieve recién caída. Extraño, eso.
En cualquier ecología de la que había oído hablar Edward Shaw, lo cual significaba cualquier ecología terrestre, las cosas vivas estaban siempre acompañadas por organismos parasitarios o simbióticos. En la piel, en los intestinos, en el torrente sanguíneo. Quizá las ecologías fueran distintas en otros mundos. Quizá la raza del Huésped —viniera de donde viniese— había avanzado hasta el punto de la pureza: sólo los primarios, la gente lista, sobreviviera; no más pequeños animales mutantes para provocar enfermedades.
Edward se levantó y fue a llenar un vaso de agua en el lavabo. Mientras bebía, sus ojos vagaron hacia la ventana y la cortina que había al otro lado. Lentamente, pero con toda seguridad, estaba perdiendo al viejo Edward Shaw y descubriendo uno nuevo: un tipo ambiguo, furioso pero no abiertamente, temeroso pero sin exhibirlo, profundamente pesimista.
Y entonces recordó su sueño.
Había estado en su propio funeral. Habían abierto el ataúd y alguien había cometido un error, porque dentro de la caja estaba el Huésped. El ministro, que presidía la ceremonia con una túnica púrpura y un enorme medallón en el pecho, había apoyado una mano en el hombro de Edward y le había susurrado al oído:
—Esto es realmente una Mala Noticia, ¿no cree?
Nunca había tenido sueños así antes.
El intercom lanzó una señal, y gritó:
—¡No! Vayanse. Estoy bien. Simplemente déjenme tranquilo. No estoy enfermo. No me estoy muriendo.
—Tranquilícese, señor Shaw. —Era Eunice, la esbelta oficial de servicio negra que parecía sentir una clara simpatía hacia Edward—. Siga adelante y suéltelo todo si quiere. No puedo desconectar las cintas, pero cerraré mi altavoz por un rato si usted quiere.
Edward se rehizo inmediatamente.
—Estoy bien, Eunice. De veras. Lo único que necesito saber es cuándo vamos a salir de aquí.
—Ni yo misma lo sé, señor Shaw.
—De acuerdo. No la culpo a usted.
Y era cierto. No era culpa de Eunice, ni de los demás oficiales de servicio, ni de los doctores o los científicos que habían hablado con él. Ni siquiera de Harry Feinman o Arthur Gordon. Las lágrimas se estaban convirtiendo en una risa que apenas podía reprimir.
—¿Sigue todo bien, señor Shaw? —preguntó Eunice.
Читать дальше