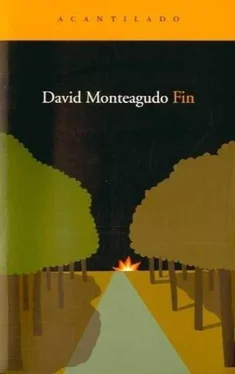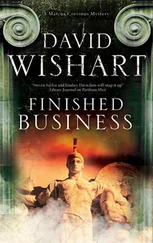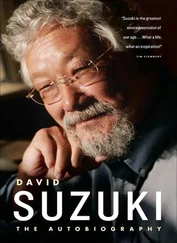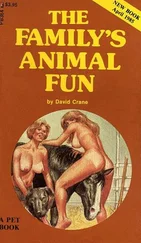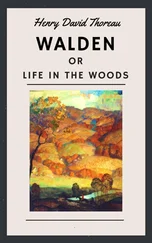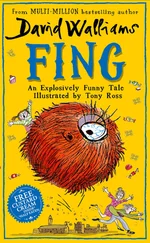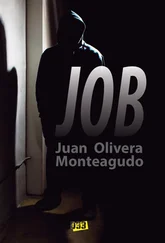Pero la imagen se va alejando. El tigre va ganando en seguridad, sus movimientos adquieren fluidez, se permite incluso mirar para atrás en algún momento, y cuando lo hace, el cuerpo de Amparo, sus sesenta kilos, bailan de un lado a otro con brutal levedad. Al final, una vez ha llegado a los primeros árboles, se da la vuelta con insultante parsimonia y se aleja hasta perderse de vista, entre los troncos y la vegetación del sotobosque.
– Vamos… marchémonos de aquí-dice Ginés desde una total inmovilidad, con voz tan susurrante como alterada-, no podemos… no hemos podido hacer nada. Salgamos de aquí, podría… podría haber más…
Ginés pone un pie en el pedal, y arranca suavemente. María le imita: mirando a un lado y otro, mirando a sus espaldas una y otra vez, empuja los pedales y en poco tiempo empieza a adquirir velocidad. En sus ojos, en su mirada inquieta, en la expresión de su rostro, no hay más que miedo y cobardía y ansiedad, la ansiedad de poner tierra de por medio, cuanto antes, en el menor tiempo posible.
María y Ginés están tumbados en una cama. Es una cama amplia y confortable, cuadrada, de las que permiten que los dos miembros de una pareja puedan dormir con independencia, sin tener que recurrir a la drástica solución de las dos camas separadas. A los pies de la cama, a dos metros de distancia, se alza el rectángulo gris, aristado y vertical, de una pantalla de plasma. La habitación es amplia y despejada, con esa austeridad suntuosa, sin detalles superfluos, de las viviendas en cuya decoración se ha gastado, de golpe, un montón de dinero. El techo se inclina acogedoramente hacia la cabecera de la cama. No hay puerta de entrada: la habitación se abre a una escalera que conduce al piso inferior. Todo, las alfombras, la madera, el techo abuhardillado, el amplio ventanal con sus cristales dobles, con vistas al poniente, todo es cálido e insonorizado, aislante.
Pero ahora la ventana está abierta de par en par. La ha abierto Ginés, con la esperanza de que entre por ella algo del aire tibio que se disfruta en el exterior, pues la vivienda, a pesar de todas sus comodidades, resulta inhabitable sin la ayuda del aire acondicionado. Por eso ha abierto la ventana Ginés, por eso y para tener un poco más de luz, porque ni él ni María han encontrado nada para alumbrarse, ni una vela, en el precipitado registro que han hecho por toda la casa. La oscuridad es total en el piso inferior, en el que además han cerrado concienzudamente puertas y persianas; pero aquí arriba, en el dormitorio, hay una claridad difusa que entra por la ventana e ilumina vagamente los contornos de las cosas, que se refleja en la satinada pantalla del televisor como un brillo, como un fulgor irisado y fantasmal. La claridad procede del poniente. Sobre una moldura de negras montañas, recortadas en silueta, el cielo irradia aún una energía apagada, un deslumbrar fosforescente, como lo haría un metal fundido que empieza a enfriarse.
De todas formas, María y Ginés no necesitan la luz, de mutuo acuerdo han decidido emplear la noche en dormir, y levantarse lo antes posible, con la salida del sol. Se han bañado en la piscina a toda prisa, más por quitarse de encima el sudor que por recrearse en el baño; han rebuscado por toda la casa, han encontrado ropa limpia, se la han puesto, han encontrado comida y se la han comido, y todo esto lo han hecho precipitadamente, sin disfrutarlo, sin apenas hablarse, con la mirada perdida, con la mente fija en sus oscuros pensamientos, acuciados por la noche que se les iba echando encima. Finalmente han subido al dormitorio, han rehecho la cama y se han tumbado encima de la colcha, uno al lado del otro, agotados, doloridos, exhaustos, pero desvelados, incapaces de conciliar el sueño.
– Los mosquitos se nos van a comer-dice María.
– Dicen… dicen que no duele, que ni siquiera impresiona.
– ¿El qué?
– Cuando te ataca un animal salvaje. Un día lo oí… era un reportaje, entrevistaban a gente que había sido atacada por… por animales, pero había sobrevivido. Algunos tenían heridas terribles, pero todos… todos coincidían en que no habían pasado miedo, que en ese momento, por lo que sea, lo… lo vives como un hecho muy natural.
– ¿Lo dices para consolarme… para que esté más tranquila?
– María… lo digo para que lo sepas.
– Y yo…-María vacila un momento antes de continuar-yo te digo que no por eso me olvido de que he visto morir a esa pobre mujer, y que no… no hicimos nada para intentar… salvarla, y…
– Ya te he dicho que…
– i Ya sé lo que has dicho! Pero a lo mejor, si hubiéramos gritado y… ¡yo qué sé! Si le hubiéramos tirado piedras…
– María… Estaba muerta, ya estaba muerta cuando…-Ginés se interrumpe. María ha lanzado algo parecido a un suspiro, a un sollozo. A pesar de la penumbra, Ginés puede ver cómo la chica se tapa la cara con las manos. -¿Qué pasa? Ya hablamos antes de eso…
– ¡No me llames María!
– Pero… ¿por qué?
– ¡Porque no me llamo María, idiota! Porque no me llamo María.
– ¿Entonces…?
– Me llamo Eva… Siempre me he llamado Eva… María es mi nombre de guerra. Tiene gracia… ya no voy a ejercer nunca más, me has sacado del arroyo, ¿no se decía así?… ¿Qué pasa?… ¿Qué pasa ahora?
María ha hecho la pregunta al ver que Ginés se incorporaba, hasta apoyar un codo en el colchón, y se quedaba mirando hacia ella, fijamente.
– Es que yo… yo en realidad me llamo Adán. Ginés es mi segundo nombre… lo uso porque…
– ¡No me fastidies, no… no…!
– Era broma, mujer, era broma…-dice Ginés cambiando automáticamente de entonación, tumbándose de nuevo sobre el colchón-. No sé, me ha parecido… gracioso… Adán y Eva…
– Gracioso… ¿Tú crees que estamos para hacer chistes?… No sé cómo puedes, después de haber visto hace… hace menos de una hora…
– Lo siento. No sé por qué lo he dicho, me ha salido el chiste así, sin pensarlo…
Eva se ha quedado quieta. Sin las referencias que aporta el movimiento, los contornos de su figura se desdibujan imprecisos, engañosos, cambiantes. Es imposible adivinar la expresión del rostro, pero su tensa quietud sugiere un terrible potencial de irritación contenida. Su voz, cuando por fin se deja oír, confirma en parte esa impresión.
– ¿Y tú? ¿Quién coño eres tú? No me has dicho nada. No sé dónde vives, dónde trabajas… A ver, ¿de qué trabajas tú? ¿De dónde sacas la pasta?
– Yo no trabajo…
– ¿Cómo que no trabajas?
– No, no trabajo. A veces ayudo a un amigo mío, en su negocio, pero no: trabajo remunerado no hago ninguno.
– Entonces… estás forrado, eres multimillonario.
– No, soy rentista. Tengo una pequeña renta… bueno… una renta que me permite vivir… sin estrecheces.
– ¿Sin estrecheces? Pero eso habrá salido de algún lado. ¿Te lo dejaron tus padres?
– ¡No!… Mis padres, eran trabajadores… gente normal.
– ¡Explícate de una vez, coño, explícate! ¡No sé a qué viene tanto misterio! Total… para lo que me queda en el convento…
– Fui el ayudante… durante unos años, fui una especie de secretario personal de un personaje muy influyente…
– ¿De un famoso?
– No, famoso no: era un hombre… con mucho poder dentro del mundo de los negocios… pero no era conocido. Los más poderosos son los que no conoce nadie.
– Y tú te lo tirabas…
– ¿Te parece que eso es lo más importante? ¿Que todo se puede reducir a eso?
– Me parece que te lo tirabas.
– Era un hombre mayor. Se portó muy bien conmigo, yo… yo le quería, de hecho… tuve un vínculo mucho más profundo con él que… que con mi propio padre…
Читать дальше