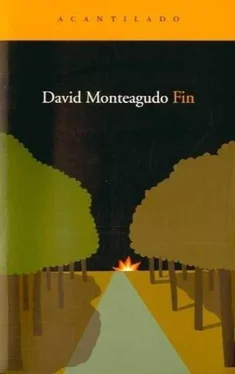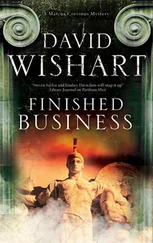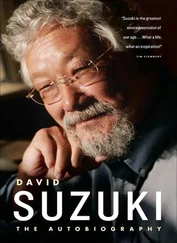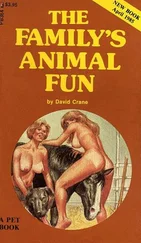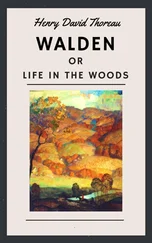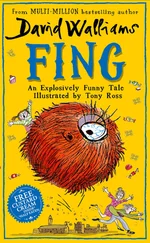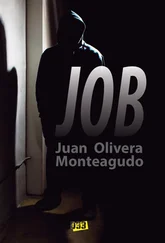– ¡Se mueve! ¡El coche se ha movido!
– ¿Cómo que se mueve?
– No sé… me lo ha parecido…
– ¡ Somos nosotros los que nos movemos! El coche está quieto.
– ¡Hay alguien! ¡Hay gente dentro!
– Sí, pero están quietos, ¡deben de estar muertos!
– ¿Estáis histéricas o qué? No hay nadie. Son los reposacabezas, ¡por favor!
– Es que éste está bien: está en su carril, no como el que vimos ayer… parece… parece que se haya parado hace un rato.
– No, no está del todo… está demasiado cerca de la cuneta.
– La curva se acaba…
María también ha visto la salida de la curva, el sol que ilumina de nuevo un tramo recto, rodeado de arbustos y matorrales. Pero de momento es el coche lo que concentra su interés. La presencia del vehículo produce una extraña sensación, detenido en mitad de la curva, en su carril, con las puertas cerradas, pero completamente inmóvil, vacío y silencioso. Mientras tanto, los demás han llegado también al vehículo. Las ventanillas están cerradas. El coche es modesto, un modelo de utilitario relativamente reciente. La carrocería y los cristales están limpios, brillantes, y el interior también se ve pulcro y ordenado, austero, sin suciedad ni objetos superfluos como ocurre en tantos coches.
– El dueño-dice Amparo haciendo visera con la mano para mirar en el interior-debe de ser un maniático del orden…
– Debía de ser-corrige Maribel.
– Y de la limpieza-corrobora María.
– Tiene más de cinco años-añade Amparo-. Mira… la ITV está en regla: 2008.
Ginés acerca la mano a la puerta del conductor, la deja ahí unos segundos y después acciona la cerradura con cierta brusquedad. La puerta se abre sin esfuerzo.
– Lo típico-dice Amparo rodeando la carrocería-, las puertas abiertas, y la llave en el contacto, seguro… ves: lo típico.
– Huele a coche-dice Nieves-, a coche por dentro.
– Este olor me mareaba-dice María-, cuando era niña…
– Me parece-dice Ginés apartándose un poco de la puerta-me parece que hay algo… un poco raro…
Las cabezas se agachan con cierta aprensión, las miradas recorren el interior del coche, y luego se alzan intrigadas, buscando respuesta en otras miradas.
– ¿Qué pasa?-gimotea Nieves.
Ginés tarda unos segundos en responder. Su mirada está fija, aparentemente, en el coche; una de sus manos, apoyada en el borde del techo, tamborilea nerviosamente sobre la chapa.
– Los cinturones, mierda, los cinturones-dice finalmente con la mirada baja, como si le avergonzara mirar a sus compañeros-están puestos.
Nadie se había dado cuenta. La tapicería de los asientos es oscura, y la banda del cinturón de seguridad, sin el grosor de un cuerpo que la abulte, queda pegada al respaldo y al asiento. La revelación ha tenido un efecto anonadante, paralizador, en todo el grupo.
– Iban dos…-dice Amparo en medio del silencio, como si hablara consigo misma.
Los demás callan. Nieves mira a sus compañeros: pasa agónicamente de un rostro a otro sin encontrar nada más que miradas absortas o huidizas. Ginés sigue inmóvil, mirando al suelo; no hay manera de saber lo que expresan sus ojos tras los párpados entornados. De pronto María, con un movimiento brusco, lleno de irritación, aparta a Ginés y se mete en el coche, en el asiento del conductor; mira, toca la palanca de cambios, el freno de mano, la llave de contacto… y después se deja caer sobre el volante, exhalando un resoplido de rabia, de impotencia. De pronto mira a su derecha; alguien ha abierto la puerta de ese lado y toquetea en la guantera, en el panel de la puerta, entre los asientos. Es Hugo. Al parecer es el único que escapa a la inacción, al desánimo, al ensimismamiento que atenaza a todos sus compañeros.
– Se caló-dice Ginés, hablando para nadie-se caló… la subida… hay un poco de subida… y se caló.
– Vayamos al pueblo-dice de pronto Hugo, sorprendiendo a todos-, este capullo no fumaba.
El exabrupto de Hugo podría ser considerado como un signo de mejoría. Pero nadie le hace demasiado caso en este momento. María sale del coche con deliberada lentitud y mira a Maribel fijamente, retadoramente, durante unos segundos. Maribel le aguanta la mirada con una altivez glacial. Ninguna de las dos dice una palabra.
– Sí, vayamos al pueblo-dice Ginés con cierto fatalismo-. Aquí… ya nos falta muy poco…
Hugo, Ginés, Amparo, Maribel, Nieves, María, dejan el coche inmóvil y solitario, con las puertas abiertas, e inician resignadamente, silenciosamente, la marcha hacia el sol cegador, hacia el aliento seco de los matorrales, cargado de olor a pinaza, a romero y a tomillo; hacia el asfalto gris, blanquecino, sembrado de baches y ondulaciones: una breve recta, de cincuenta o sesenta metros, que acaba en otra curva, una más, con el inevitable talud excavado en la roca caliza. El talud no permite ver el paisaje que hay más allá, no permite ver las primeras casas del pueblo que esperan a los viajeros-sin que ellos lo sepan-a la salida del siguiente viraje, apenas a cien metros de distancia en línea recta del lugar en el que ahora se encuentran.
Los seis compañeros caminan por las estrechas callejas del casco antiguo de Somontano. A estas alturas han visto coches, muchos coches aparcados, y alguno que otro parado en mitad de la calle, cruzado, o detenido, después de rozarla unos cuantos metros, por una pared. Pero todavía no han visto a ningún ser humano. Las puertas de las casas están cerradas en su inmensa mayoría, y las que están abiertas conducen a viviendas desiertas, abandonadas recientemente, con el olor denso a humanidad, el peculiar olor de una familia y su vida cotidiana todavía flotando en el aire. Los seis compañeros han entrado ya en alguna de esas casas: han sido recibidos por gatos sociables, que se rozaban en sus pantalones, por perros que ladraban ferozmente para ahuyentar a los intrusos, por perros huidizos que se escapaban pegados a una pared del pasillo, evitando a los humanos que habían interrumpido su saqueo. Todo menos personas. Y, en cambio, detalles inquietantes: una nevera abierta con una botella tirada en el suelo, sin tapón, sobre un charco de Coca-Cola; un libro abierto sobre una cama, ladeado, mostrando las pastas, aplastando las hojas contra la almohada, un preservativo tirado en el suelo, junto a una cama revuelta; una colilla como un gusano que ha roído un trozo de colchón, afortunadamente ignífugo.
Paradójicamente, pasear por las calles solitarias del pueblo deshabitado no resulta tan sobrecogedor como lo fue en algunos momentos transitar por la naturaleza. No es tan diferente el ambiente que rodea a los seis amigos del que podrían encontrar en cualquier pueblo o ciudad, a una hora temprana de un día festivo o de un domingo. La diferencia es que ahora es media mañana, y además esa calma es constante, continuada, sin que aparezca ningún vecino madrugador saliendo de una puerta, ningún joven trasnochador de regreso a casa.
Tal vez la sensación de normalidad, de cotidianeidad, se debe a los coches: las hileras de coches aparcados en las calles; o a la presencia constante de animales domésticos, sobre todo los perros, que ya avisaron a los caminantes de la presencia del pueblo cuando aún no habían visto la primera casa, y que ahora circulan libres, numerosos, ligeramente inquietos, a veces en grupos silenciosos y decididos, como si fuesen a alguna cita preestablecida. Por lo demás, todos se muestran pacíficos; incluso uno de ellos ha mostrado simpatía por los seis exploradores y se ha unido a ellos, a pesar de que no le han dado nada de comer, pues-como Nieves no ha tardado en lamentar-no han sido previsores en ese sentido y no han traído comida, ni han pensado en lo útil que puede ser un perro en determinadas circunstancias. Pero el perro, un animal joven, de mediano tamaño y raza indefinida, les sigue de todas formas y festeja, inocente y juguetón, cualquier caricia, cualquier atención que se le prodigue.
Читать дальше