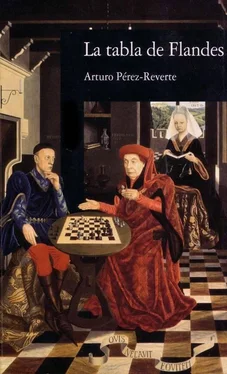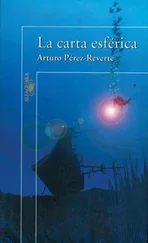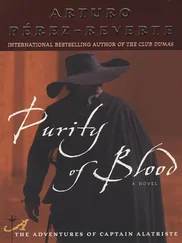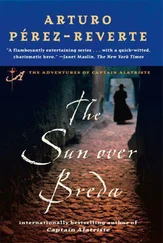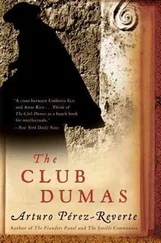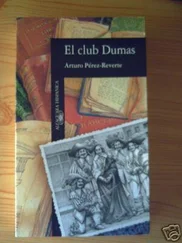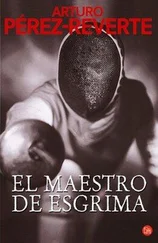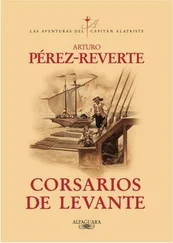Montegrifo se inclinó sobre el tríptico, estudiándolo con atención profesional.
– Un magnífico esfuerzo, de todas formas -opinó al terminar el examen-. Como todos los suyos.
– Gracias.
El subastador miró a la joven con apesadumbrada simpatía.
– Aunque, naturalmente -dijo-, no se puede comparar con nuestra querida tabla de Flandes…
– Desde luego que no. Con todos los respetos para el Duccio.
Sonrieron ambos. Montegrifo se tocó los inmaculados puños de la camisa, procurando que asomasen exactamente tres centímetros bajo las mangas de la chaqueta cruzada azul marino, lo necesario para mostrar unos gemelos de oro con sus iniciales. Llevaba unos pantalones grises de raya impecable, y a pesar del tiempo lluvioso relucían sus zapatos italianos, negros.
– ¿Se sabe algo del Van Huys? -preguntó la joven.
El subastador compuso un gesto de elegante melancolía.
– Desgraciadamente, no -aunque el suelo estaba lleno de serrín, papeles y restos de pintura, depositó la ceniza en el cenicero-. Pero estamos en contacto con la policía… La familia Belmonte ha puesto en mis manos todas las gestiones -aquí hizo un gesto que elogiaba aquella sensatez, lamentando a un tiempo que los propietarios del cuadro no lo hubiesen hecho antes-. Y lo paradójico de todo esto, Julia, es que, si La partida de ajedrez aparece, esta serie de lamentables sucesos va a disparar su precio hasta límites increíbles…
– De eso no me cabe duda. Pero usted lo ha dicho: si aparece.
– No la veo muy optimista.
– Después de cuanto he pasado en los últimos días, carezco de motivos para serlo.
– La comprendo. Pero yo confío en la actuación policial… O en la buena suerte. Y si logramos recuperar el cuadro y sacarlo a subasta, le aseguro que será un acontecimiento -sonrió como si llevara en el bolsillo un regalo maravilloso-. ¿Ha leído A rte y A ntigüedades ? Le dedican a la historia cinco páginas en color. No paran de telefonear periodistas especializados. Y el F inancial T imes saca la semana próxima un reportaje… Por cierto, algunos de esos periodistas han pedido ponerse en contacto con usted.
– No quiero entrevistas.
– Es una lástima, si me permite opinar. Usted vive de su prestigio. La publicidad aumenta la cotización profesional…
– No ese tipo de publicidad. Al fin y al cabo, el cuadro lo robaron en mi casa.
– Ese detalle estamos procurando pasarlo por alto. Usted no es responsable, y el informe policial no deja lugar a dudas. Según los indicios, el novio de su amiga entregó el cuadro a un cómplice desconocido, y las investigaciones se mueven en ese terreno. Estoy seguro de que aparecerá. Un cuadro ya tan famoso como el Van Huys no es fácil de exportar ilegalmente. En principio.
– Celebro verle tan confiado. A eso lo llamo ser un buen perdedor. Talante deportivo, creo que se dice. Yo pensaba que el robo había sido para su empresa un disgusto terrible…
Montegrifo adoptó un continente dolorido. La duda ofende, parecían decir sus ojos.
– Y lo es, en efecto -respondió, mirando a Julia como si ésta lo hubiese juzgado injustamente-. La verdad es que he tenido que dar muchas explicaciones a nuestra casa madre de Londres. Pero en este negocio uno está sujeto a ese tipo de problemas… Aunque no hay mal que por bien no venga. Nuestra filial de Nueva York ha descubierto otro Van Huys: E l cambista de L ovaina .
– La palabra descubrir me parece excesiva… Es un cuadro conocido, catalogado. Pertenece a un coleccionista particular.
– La veo bien informada. Lo que pretendía decirle es que estamos en tratos con el propietario; por lo visto considera que es momento para obtener buena cotización por su cuadro. Esta vez, mis colegas de Nueva York le han madrugado a la competencia.
– Enhorabuena.
– He pensado que podríamos celebrarlo -miró el Rolex que llevaba en la muñeca-. Son casi las siete, así que la invito a cenar. Tenemos que discutir sus próximos trabajos con nosotros… Hay una talla policromada de San Miguel, escuela indoportuguesa del diecisiete, a la que me gustaría echara un vistazo.
– Se lo agradezco mucho, pero estoy algo alterada. La muerte de mi amiga, el asunto del cuadro… Esta noche no sería una acompañante amena.
– Como guste -Montegrifo encajó la negativa resignado y galante, sin perder la sonrisa-. Si le parece bien, la telefonearé a principios de la semana próxima… ¿El lunes?
– De acuerdo -Julia tendió la mano, que el subastador estrechó suavemente-. Y gracias por su visita.
– Siempre es un placer volver a verla, Julia. Y si necesita cualquier cosa -le dirigió una profunda mirada, llena de significados que la joven fue incapaz de interpretar-. Y me refiero a cualquier cosa , sea lo que sea, no lo dude. Llámeme.
Se fue, dedicándole una última y resplandeciente sonrisa desde el umbral, y Julia se quedó sola. Aún dedicó media hora de trabajo al Buoninsegna antes de recoger sus cosas. Muñoz y César habían insistido en que no volviera a casa durante algunos días, y el anticuario había vuelto a ofrecer la suya; pero Julia se mantuvo firme, limitándose a cambiar la cerradura de seguridad. Tozuda e inconmovible, como había precisado con disgusto César, que telefoneaba a cada momento para saber si todo iba bien. Respecto a Muñoz, Julia sabía, pues al anticuario se le escapó la confidencia, que ambos habían pasado despiertos la noche siguiente al crimen, montando guardia en las inmediaciones de su casa, ateridos de frío y con la única compañía de un termo de café y una petaca de coñac que César, previsoramente, llevó consigo. Velaron así durante horas, embozados con abrigos y bufandas, consolidando la curiosa amistad que, a causa de los acontecimientos, aquellos dispares personajes habían visto cimentarse en torno a Julia. Al enterarse, ella prohibió repetir el episodio, prometiendo a cambio no abrir la puerta a nadie y acostarse con la Derringer bajo la almohada.
Vio la pistola al meter sus cosas dentro del bolso, y con la punta de los dedos rozó el frío metal cromado. Era el cuarto día, desde la muerte de Menchu, sin nuevas tarjetas o llamadas telefónicas. Tal vez, se dijo sin convicción, la pesadilla había terminado. Cubrió el Buoninsegna con un lienzo, colgó la bata en un armario y se puso la gabardina. En la cara interior de su muñeca izquierda, el reloj de pulsera señalaba las ocho menos cuarto.
Iba a apagar la luz cuando sonó el teléfono.
Puso el auricular en la horquilla y se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, y también el deseo de correr lejos de allí. Un escalofrío, un soplo de aire helado en su espalda, hizo que se estremeciera con violencia, y tuvo que apoyarse en la mesa para recobrar la serenidad perdida. Sus ojos espantados no lograban apartarse del teléfono. La voz que acababa de escuchar era irreconocible, asexuada, similar a la que los ventrílocuos daban a sus inquietantes muñecos articulados. Una voz de resonancias chillonas que le había erizado la piel con un ramalazo de terror ciego.
« S ala D oce, J ulia… » Un silencio y una respiración sofocada, tal vez por un pañuelo puesto sobre el teléfono. « … S ala D oce », había repetido la voz. « E l viejo B rueghel », añadió tras otro silencio. Después una risa breve y seca, siniestra, y el chasquido del teléfono al colgar.
Intentó poner orden en sus atropellados pensamientos, esforzándose en no permitir que el pánico se adueñara de ella. En las batidas, le había dicho una vez César, frente a la escopeta del cazador, los patos asustados son los primeros en caer… César. Cogió el teléfono para marcar el número de la tienda y después el de su casa, sin resultado. Tampoco con Muñoz tuvo éxito; durante un rato cuya dimensión la hizo temblar, tendría que apañárselas sola.
Читать дальше