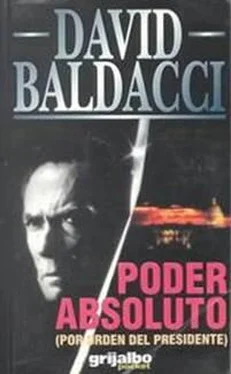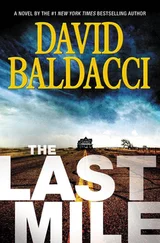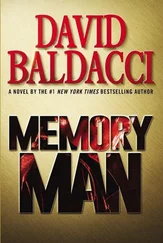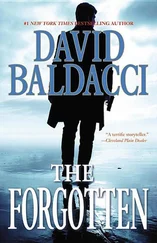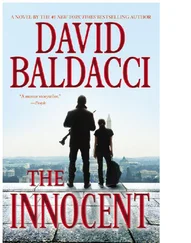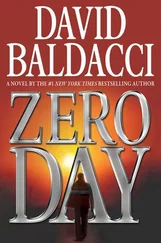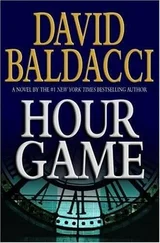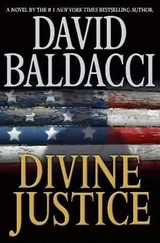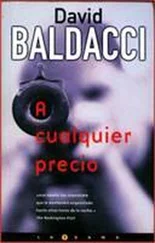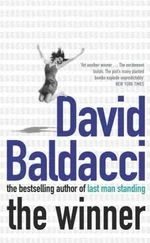Por un instante, Jack permaneció inmóvil. Después se levantó, se acercó a la puerta y asomó la cabeza. En la penumbra vio la silueta de Kate acostada. La sábana estaba al pie de la cama. Su cuerpo, en otros tiempos tan conocido para él como el propio, le hacía frente. Ella le miraba. Jack veía sus ojos. Kate no le tendió la mano; nunca lo había hecho.
– ¿Estás segura de esto? -Jack no quería sentimientos heridos por la mañana ni palabras agrias.
Como única respuesta, ella se levantó y le arrastró a la cama. El colchón era firme, tibio en el lugar donde ella había estado. Él se desnudó en un instante. En un movimiento instintivo recorrió con un dedo el contorno de la media luna, pasó la mano alrededor de la boca, que ahora tocó la suya. Kate tenía los ojos abiertos, y esta vez, desde hacía mucho tiempo, no había lágrimas sino sólo la mirada que tan bien recordaba, la que deseaba ver durante el resto de su vida. Jack la estrechó entre los brazos.
La casa de Walter Sullivan había recibido las visitas de muchas personalidades de alto rango. Pero la reunión de esta noche era especial incluso comparada con las anteriores.
Alan Richmond alzó la copa de vino y ofreció un breve pero elocuente brindis al anfitrión mientras las otras cuatro parejas escogidas con mucho esmero chocaban las copas. La primera dama, muy elegante con su sencillo vestido negro, y el pelo rubio plateado que enmarcaba unas facciones que soportaban muy bien el paso de los años, sonrió al multimillonario. Acostumbrada desde pequeña a estar rodeada de riqueza, inteligencia,y refinamiento, ella, como la mayoría de la gente, aún se sentía impresionada ante hombres como Walter Sullivan, aunque sólo fuera por los pocos que había en el mundo.
Sullivan, a pesar de que aún estaba de luto, se mostraba como un anfitrión muy ameno. Mientras tomaban el café en la biblioteca, la conversación abordó temas como las oportunidades empresariales a escala mundial, las últimas medidas de la Reserva Federal, las posibilidades de victoria del equipo de los Skins frente a los San Francisco 49ers, en el partido del domingo, y las elecciones presidenciales del próximo año. Ninguno de los presentes pensaba que Alan Richmond cambiaría de ocupación después del recuento electoral.
Todos excepto una persona.
En el momento de las despedidas, el presidente se inclinó sobre Walter Sullivan para abrazarle y decirle algunas palabras en privado. El anciano sonrió al escuchar los comentarios del presidente. Entonces Sullivan se tambaleó, y tuvo que sujetarse a los brazos de Richmond para recuperar el equilibrio.
Cuando se marcharon los invitados, Sullivan encendió un puro. Las luces de la caravana presidencial se perdían a lo lejos cuando se acercó a la ventana. En su rostro apareció una sonrisa. La imagen del leve gesto de dolor en los ojos del presidente en el momento de apretarle el antebrazo le había deparado un momento de gloria. Había sido un disparo al azar, pero algunas veces daba resultado. El detective Frank no se había comedido a la hora de explicarle sus teorías sobre el caso. Una de ellas había sido muy interesante para Walter Sullivan. Frank había mencionado la posibilidad de que Christine hubiera herido al agresor con el abrecartas, quizás en el brazo o en la pierna. Sin duda el corte había sido más profundo de lo que pensaba la policía. Tal vez había afectado algún nervio. Una herida superficial habría cicatrizado sin problemas después de tanto tiempo.
Sullivan apagó la luz y salió del estudio a paso lento. El presidente Alan Richmond había sentido un dolor leve cuando los dedos del millonario se hundieron en la carne. Pero como en los infartos, después de un dolor leve venía otro mucho más fuerte. Sullivan sonrió complacido mientras consideraba las posibilidades.
Sullivan contempló la pequeña casa de madera con el techo de cinc pintado de verde desde lo alto de la loma. Arregló la bufanda para protegerse las orejas. El frío era intenso en las colinas del sudoeste de Virginia en esta época del año y las predicciones meteorológicas anunciaban fuertes nevadas.
Con la ayuda de un bastón bien grueso bajó a paso lento por el terreno helado en dirección a la casa, mantenida en perfecto estado. Le invadió una profunda sensación de nostalgia a medida que se acercaba a este trozo de su pasado.
Woodrow Wilson estaba en la Casa Blanca y el mundo se estremecía con las sangrientas batallas de la Gran Guerra cuando Walter Patrick Sullivan vio el primer destello de luz con la ayuda de una comadrona y la firme decisión de su madre, Millie, que había perdido a los tres hijos anteriores, dos en el parto.
Su padre, minero del carbón -por aquel entonces los padres de todo el mundo aparentemente era mineros en aquella parte de Virginia- había vivido hasta que su hijo cumplió doce años, y entonces murió sin más, a consecuencia de una serie de enfermedades producidas por el exceso de polvo de carbón y el agotamiento físico. Durante años, el futuro multimillonario había visto a su padre entrar tambaleante en la casa, exhausto hasta la médula, el rostro negro como el manto del perro labrador que jugaba en el patio, y se desplomaba en el camastro instalado en la habitación trasera. Sin fuerzas para comer, o jugar con el niño que cada día esperaba recibir un poco de atención pero que nunca la recibía de un padre cuyo perpetuo agotamiento era tan penoso contemplar.
La madre había vivido lo suficiente para ver al retoño convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, y él, como un buen hijo, se había preocupado de ofrecerle todas las comodidades. Como un tributo a su difunto padre, Sullivan había comprado la mina que le había matado. Cinco millones al contado. Había pagado una indemnización de cincuenta mil dólares a cada uno de los mineros, y después la había cerrado en un acto solemne.
Abrió la puerta y entró en la casa. La estufa de gas calentaba la habitación y evitaba depender de la leña. En la despensa tenía alimentos para seis meses. Aquí era autosuficiente. No permitía que nadie estuviera aquí con él. Éste había sido su hogar. Las únicas personas con derecho a estar aquí, aparte de él mismo, habían muerto. Estaba solo y no deseaba otra cosa.
Preparó una comida sencilla que comió sin prisa mientras contemplaba malhumorado a través de la ventana el círculo de olmos pelados próximos a la casa; las ramas parecían saludarle con sus movimientos suaves y melódicos.
El interior de la casa no tenía nada que ver con la disposición original. Aquí había nacido pero no había sido una infancia feliz en medio de la permanente miseria. El ansia surgida en aquella época le había servido muy bien a Sullivan durante su carrera; le había dado la voluntad, la fuerza capaz de vencer cualquier obstáculo.
Fregó los platos, y fue al pequeño cuarto que había sido el dormitorio de sus padres. Ahora había un sillón muy cómodo, una mesa y una biblioteca que contenía una colección de libros muy selectos. En un rincón había un catre, porque la habitación también le servía de dormitorio.
Sullivan cogió el teléfono móvil que estaba sobre la mesa. Marcó un número que sólo conocían un puñado de personas. Atendieron la llamada y una voz le dijo que esperara. Un instante después se oyó otra voz.
– Por Dios, Walter, sé que trabajas hasta las tantas, pero tendrías que bajar un poco el ritmo. ¿Dónde estás?
– A mi edad no puedes parar, Alan. Si lo haces, quizá no puedas volver a ponerte en marcha. Prefiero reventar en un torbellino de actividad que esfumarme poco a poco en el olvido. Espero no haber interrumpido algo importante.
– Nada que no pueda esperar. Estoy aprendiendo a priorizar las crisis mundiales. ¿Necesitas algo?
Sullivan se tomó un momento para conectar una minigrabadora al teléfono. Nunca se sabía qué podía pasar.
Читать дальше