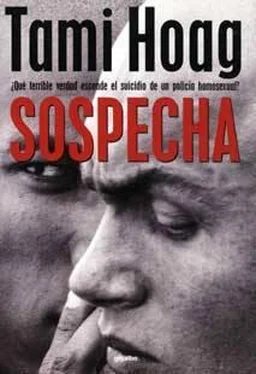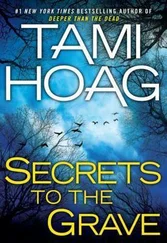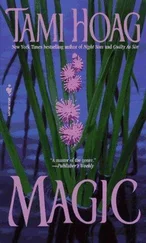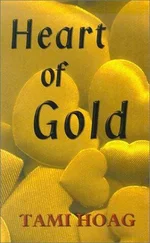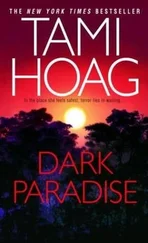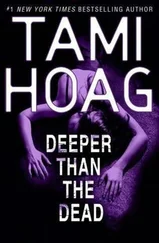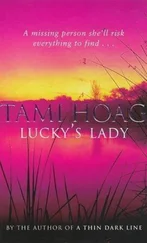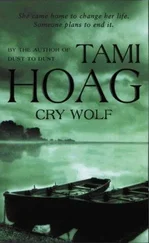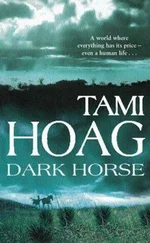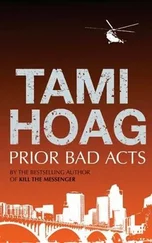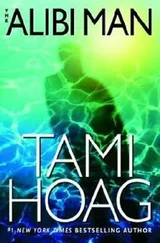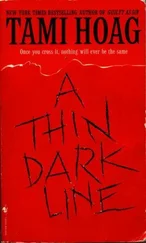– Menuda paliza.
Savard dio un respingo al oír la voz. Quiso darle la espalda, pero comprendió que era demasiado tarde. La acometió una oleada de vergüenza y humillación, seguida de una punzada de resentimiento. Cogió las gafas de sol y volvió a ponérselas.
Kovac estaba de pie en el umbral como una figura sacada de una novela de Raymond Chandler. Abrigo largo con el cuello vuelto hacia arriba, manos embutidas en los bolsillos y un viejo sombrero calado hasta los ojos.
– Imagino que las palizas en la cara son gajes del oficio en Asuntos Internos.
– Si quiere verme, sargento, concierte una cita -espetó Savard en el tono más gélido que pudo.
– Ya la he visto.
Algo en el modo en que pronunció aquellas palabras la hizo sentirse vulnerable, como si Kovac hubiera visto algo más que las pruebas físicas de lo que le había sucedido, algo más profundo e importante.
– ¿Ha ido al médico? -prosiguió, acercándose a ella.
Se quitó el sombrero, lo dejó sobre la mesa y se mesó el cabello corto mientras examinaba con ojos entornados las heridas de su rostro.
– Tiene mal aspecto.
– Estoy bien -aseguró Savard, contenta por tener entre ellos la mesa a guisa de amortiguador.
Se desplazó hasta el extremo más alejado de ella con la excusa de guardar el espejo y dejar el bolso en un cajón. El mareo volvió a apoderarse de ella, por lo que apoyó una mano sobre la mesa para no perder el equilibrio.
– Seguro que el otro ha quedado peor, ¿eh?
– No hay ningún otro. Me he caído.
– ¿Desde dónde, un edificio de tres pisos?
– No es asunto suyo.
– Sí lo es si esto se lo ha hecho alguien.
Lo pagaban por proteger y servir, como decía el lema. No era nada personal, y no le convenía desear que lo fuera.
– Ya le he dicho que me he caído.
Kovac no la creía, eso era evidente. Era policía, y muy bueno, por lo que había averiguado. Llevaba años escuchando todos los matices posibles de la mentira, y si bien Savard no mentía, tampoco le estaba contando toda la verdad.
Observó que la mirada de Kovac se desviaba hacia su mano izquierda en busca de un anillo, preguntándose si tenía un marido que la maltrataba. No obstante, el único anillo que llevaba se encontraba en la mano derecha, una esmeralda que se transmitía entre las mujeres de su familia materna desde hacía cien años.
– Le aseguro que no soy de las que permitirían algo así, sargento -intentó tranquilizar a Kovac.
El sargento contempló la posibilidad de añadir algo más e incluso respiró hondo para hablar, pero se contuvo.
– No ha venido para interesarse por mi bienestar.
– Anoche me topé con Cal Springer -explicó Kovac-. La enorgullecerá saber que aún le pone muy nervioso la investigación de Asuntos Internos.
– No me interesa en lo más mínimo Cal Springer. Ya le dije que el caso Curtis está cerrado. La investigación estuvo plagada de errores, pero ninguna de las alegaciones de impropiedad cuajó, al menos lo suficiente para ir a juicio.
– La incompetencia es el punto fuerte de Cal, pero es demasiado gallina para hacer algo turbio. Sin embargo, ¿qué me dice de Ogden? Tengo entendido que fue él quien puso el reloj de Curtis en casa de Verma.
– ¿Tiene pruebas?
– No, pero ¿las tenía Andy Fallon? Ogden estaba en el lugar de los hechos cuando mi compañera y yo llegamos a casa de Fallon el martes.
– No, Fallon tampoco tenía pruebas, y cerramos el caso -insistió Savard mientras pugnaba por hacer caso omiso de otra oleada de náuseas y del dolor que le golpeaba la cabeza como un martillo-. Estaba a punto de iniciar la investigación de otro caso.
No por voluntad propia, sino en cumplimiento de una orden. De ella misma.
– ¿Lo sabía Ogden?
– Sí. ¿Qué hacía en casa de Andy?
– Turismo.
– Qué crueldad.
– Y qué estupidez, aunque no me parece el tipo más listo del mundo precisamente.
– ¿Lo ha interrogado al respecto?
– No tengo derecho a interrogar a nadie, teniente -le recordó Kovac-. El caso está cerrado. Fue un trágico accidente, ¿se acuerda?
– No creo que llegue a olvidarlo nunca.
– Supuse que Ogden y su compañero habían acudido en respuesta al aviso. No tenía motivo para pensar que pudieran tener otra razón. Una pregunta tonta… ¿Había mal rollo entre él y Fallon? ¿Lo había amenazado Ogden?
– Que yo sepa no. No existía más hostilidad de lo normal, diría yo.
– Está acostumbrada a que la gente la odie.
– Igual que usted, sargento.
– Pero no los míos.
Savard pasó por alto el comentario.
– El resentimiento forma parte del trabajo. A la gente que hace cosas malas no les gusta arrostrar las consecuencias de sus actos. Los polis malos son peores que los delincuentes en ese sentido, porque creen poder escudarse tras la placa, y cuando resulta que no pueden…
– Puedo verificar el expediente -atajó Savard con un suspiro cauteloso.
Tenía calor y estaba sudando. Necesitaba sentarse, pero no quería mostrar debilidad alguna en presencia de Kovac, ni tampoco quería que pensara que consultaría el caso por ordenador mientras él esperaba.
– No espero encontrar nada -prosiguió-. En cualquier caso, tanto usted como yo sabemos de corazón que, pese al dictamen del forense, lo más probable es que Andy se suicidara.
– Nunca permito que el corazón se interponga en mi trabajo, teniente; prefiero hacer caso de mi instinto.
– Ya me entiende. Lo que quiero decir es que no lo asesinaron.
– Lo único que sé es que está muerto -insistió Kovac, obstinado-, y que no debería estarlo.
– El mundo está lleno de tragedias, sargento Kovac -sentenció Savard, respirando con cierta agitación-, y esta es nuestra ración de la semana. Tal vez tendría más sentido para nosotros si fuera un crimen, pero no lo es, lo cual significa que debemos zanjar el asunto y seguir adelante.
– ¿Es eso lo que hace usted? -preguntó Kovac mientras se acercaba al extremo de la mesa que ocupaba ella-. ¿Intentar zanjar, el asunto y seguir adelante?
Savard tenía la sensación de que ya no hablaba de Andy Fallon. Parecía estar examinando las heridas de su rostro, o lo que podía ver alrededor de las gafas. Trató de retroceder un paso, pero el suelo parecía haber desaparecido bajo sus pies. En torno a ella se hizo la oscuridad, y el vértigo la acometió en oleadas sucesivas.
Kovac la asió de los brazos, y Savard apoyó las manos en su pecho para mantener el equilibrio
– Tiene que ir al médico -insistió él.
– No, estoy bien. Solo necesito sentarme un momento.
Intentó zafarse de él, pero Kovac no la soltó, sino que le hizo dar la vuelta, y cuando las piernas se negaron a sostenerla, cayó sentada en la silla. Kovac le quitó las gafas y la miró a los ojos.
– ¿Cuántos Kovacs ve?
– Uno, y es más que suficiente
– Siga mi dedo con la mirada -ordenó, moviéndolo de un lado a otro ante su rostro.
En sus ojos se advertía una expresión intensa. Eran ojos de color castaño humo con un matiz azul en las profundidades. Más interesantes de cerca que de lejos, pensó Savard, distraída.
– Madre mía -musitó Kovac mientras observaba las inmediaciones de su ojo derecho.
Apoyó una de sus grandes manos en la mejilla derecha de Savard y presionó delicadamente los huesos.
– Apuesto diez pavos a que le queda cicatriz.
– No será la primera -repuso ella en voz baja.
Los dedos de Kovac se detuvieron. La miró a los ojos, pero ella desvió la mirada.
– Tiene que ir al médico -persistió por tercera vez mientras se apoyaba contra la mesa-. Puede que tenga una conmoción; se lo digo por experiencia -aseguró, señalando la grapa con que le habían suturado el corte sobre el ojo izquierdo, rodeado de una zona entre amoratada y amarillenta.
Читать дальше