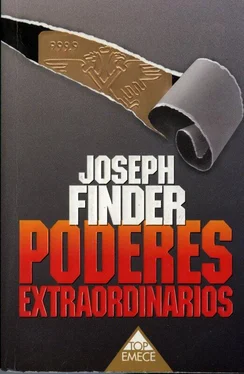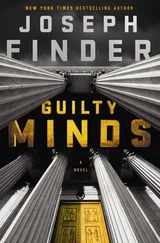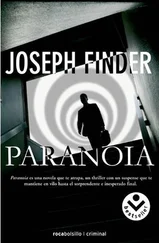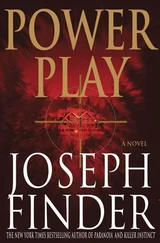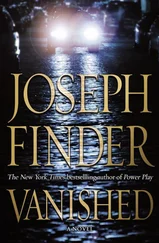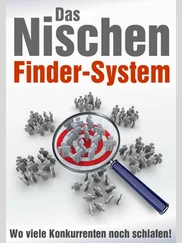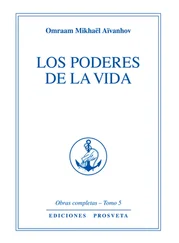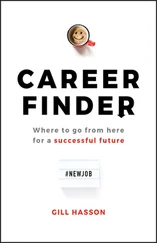Molly llegó tarde, pero mi mejor amigo, Ike, y su esposa, Linda, ya estaban sentados frente a frente a una mesa. Se gritaban en lo que parecía una terrible discusión familiar y era sólo un intento de comunicación. Isaac Cowan y yo habíamos ido juntos a la universidad, donde el se especializó en derrotarme en partidos de tenis Ahora tiene un trabajo corporativo tan pero tan aburrido que ni siquiera él consigue describirlo, aunque yo sé que tiene algo que ver con los seguros. Linda, que en ese momento estaba embarazada de siete meses, es sicóloga de niños. Los dos son altos, pecosos y pelirrojos, terriblemente similares físicamente Para mí es especialmente agradable estar con ellos.
Estaban diciendo algo acerca de que la madre de Isaac iba a venir a visitarlos. Después, Ike se volvió hacia mí y me mencionó un juego al que había ido la semana anterior. Hablamos un poco de trabajo, del embarazo de Linda (ella quería preguntarle algo a Molly sobre un análisis que le había pedido el obstetra), sobre mi revés (prácticamente inexistente) y finalmente, sobre el padre de Molly.
Ike y Linda siempre se habían sentido un poco incómodos cuando hablábamos del famoso padre de Molly, nunca estaban seguros de si estaban demostrando demasiada curiosidad y no querían hacerlo. Ike sabía algo de mi trabajo para la CIA, aunque yo le había dicho claramente que no quería hablar de eso con él. También sabía que yo había estado casado antes, que mi primera esposa había muerto en un accidente, y no mucho más. Naturalmente, eso limitaba los temas de conversación. Ambos expresaron sus condolencias por Hal Sinclair y me preguntaron cómo andaba Molly Yo sabía que no podía decirles nada sobre lo que me estaba preocupando, ciertamente nada sobre el asesinato.
Molly llegó, toda disculpas, cuando terminábamos las entradas (por principio, nadie pedía focaccia)
– ¿Cómo te fue? -me preguntó cuando me besó. Me miró tal vez uno o dos segundos de más, y supe que estaba preguntándome sobre Truslow.
– Muy bien -dije
Besó a Ike y a Linda, se sentó y dijo:
– No creo que pueda seguir aguantando todo esto.
– ¿La medicina? -preguntó Linda
– Los premas -contestó ella, una palabra de la jerga médica para los bebés prematuros- Hoy recibí mellizos y otro bebé, y los tres juntos pesaban menos de cinco kilos. Me la pasé cuidándolos y el estado era crítico, pobres cositas, todo el día tratando de colocarle catéteres en la arteria umbilical, y manejando a familias muy estresadas y enloquecidas.
Ike y Linda sacudieron la cabeza.
– Chicos con sida -siguió diciendo Molly- O infecciones bacterianas en el cerebro y como estoy de guardia cada tres noches.
Yo la interrumpí.
– Dejemos esto por un rato, ¿eh ?
Ella se volvió hacia mí, los ojos abiertos.
¿Dejarlo?
– De acuerdo, Mol -le dije con tranquilidad. Ike y Linda se concentraron en sus ensaladas, incómodos.
– Lo lamento -dijo ella Le tomé la mano por debajo de la mesa.A veces el trabajo la afectaba de esa forma, pero yo sabía que en realidad todavía no se había recuperado de la imagen de la fotografía.
En toda la cena estuvo distante, asintió y sonrió, pero sus pensamientos estaban en otra parte, de eso no había duda Ike y Linda atribuyeron todo eso a la muerte de su padre, lo cual era básicamente cierto.
En el taxi de vuelta a casa discutimos en susurros feroces sobre Truslow y la Corporación y la CIA, todo lo que ella me había hecho prometer que dejaría para siempre.
– Mierda -susurró-, vas a empezar a trabajar con Truslow y ya no vas a querer salir de ese maldito juego.
– Molly -empecé a decir, pero ella no iba a dejar que yo la interrumpiera
– El que se acuesta con niños, amanece meado. Mierda, me prometiste que no ibas a volver a eso.
– No voy a volver, Mol -dije.
Ella se quedó callada un momento.
– Le hablaste de la muerte de papá, ¿no es cierto?
– No, claro que no -Una mentira piadosa, pero no quería contarle nada sobre la supuesta malversación de fondos ni sobre las audiencias del Senado.
– No sé lo que quiere de ti pero, sea lo que sea, tiene que ver con eso, ¿verdad ?
– En cierto sentido, sí
El taxi hizo una curva para evitar un pozo, tocó la bocina y tomó el carril de la izquierda.
Los dos nos quedamos callados un momento, y después de un minuto o dos, como si hubiera estado tratando de producir un efecto dramático, habló, casi casualmente, la voz casi alegre, liviana, superficial.
– ¿Sabes que llamé a la oficina del forense del condado de Fairfax?
Me quedé un momento confundido, esperando.
– ¿Fairfax?
– Donde murió papá. Quería una copia de la autopsia. Las leyes del estado dicen que los miembros de la familia tienen derecho a pedirla si quieren.
– ¿Y?
– Sellada.
– ¿Qué?
– Ya no es parte del registro público. Los únicos que pueden verla son el fiscal de distrito y el general del Commonwealth de Virginia.
– ¿Por qué? ¿Porque era de la CIA?
– No, porque alguien involucrado en el caso decidió algo que nosotros ya sabemos. Fue homicidio.
Anduvimos el resto del camino en silencio y por alguna razón, algo tonto, tuvimos otra pelea apenas llegamos y terminamos en la cama, furiosos uno con el otro.
Es gracioso, pero ahora pienso en esa noche con cariño porque fue una de las últimas noches normales que pasamos juntos. Me quedaban apenas dos de esas noches, aunque yo no lo sabía.
Esa noche, la última noche normal de mi vida, tuve el sueño. Soñé con París, un sueño tan real como cualquier pesadilla de sonámbulo, un sueño que he tenido que sufrir por lo menos mil veces.
El sueño es así:
Estoy en un negocio de ropa en la calle Faubourg-St. Honoré, un negocio de hombres que es una conejera de habitaciones chiquitas y brillantes, y me perdí, moviéndome despacio, con dificultad, de habitación en habitación, buscando el punto de la cita que he arreglado con mucho trabajo con el agente de campo. Por fin encuentro un vestidor. Es el lugar fijado y ahí, colgando de una percha, está el suéter, un chaleco azul marino que me llevo, como habíamos arreglado, y en el bolsillo encuentro un pedazo de papel con el mensaje en código.
Me paso demasiado tiempo tratando de entender el mensaje y ahora es tarde para la llamada telefónica que tengo que hacer, así que voy de habitación en habitación, frenético, por ese negocio horrendo, buscando un teléfono, pidiéndolo sin encontrarlo, hasta que al final, en la planta baja, encuentro uno. Es un viejísimo y enorme teléfono francés, dos tonos, marrón y tostado, y por alguna razón no funciona, por más que lo intento y lo intento muchas veces y después, gracias a Dios, suena.
Alguien contesta el teléfono: es Laura, mi esposa.
Está llorando, me pide que vuelva a casa, a nuestro departamento en la calle Jacob, algo horrible está pasando allí. Yo me siento sacudido por el miedo y empiezo a correr y en unos segundos (esto es un sueño, después de todo) llego a la calle Jacob, a la entrada del departamento, sabiendo lo que estoy por ver. Esta es la peor parte del sueño: pensar que si no voy a casa, no pasará, y sentir que una horrenda fascinación me arrastra hacia el umbral, hacia la puerta, inexorablemente. Nado en el aire, tengo náuseas.
Hay un hombre que sale del departamento; tiene puesta una camisa cazadora de lanilla gruesa y zapatillas Nike. Un estadounidense, estoy convencido de eso, de unos treinta años. Aunque le veo sólo la espalda, me doy cuenta de que tiene cabello negro indócil y, siempre el mismo detalle, una larga cicatriz roja bajo la quijada, de la oreja al mentón. Es una cicatriz terrible y la veo con toda claridad. Renguea como si algo le doliera mucho.
Читать дальше