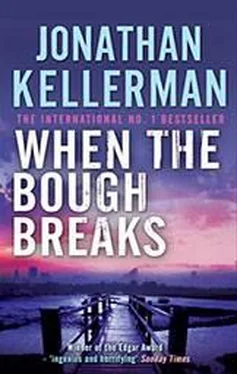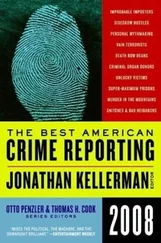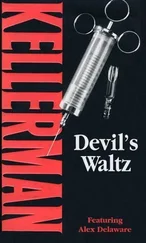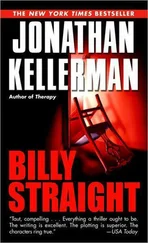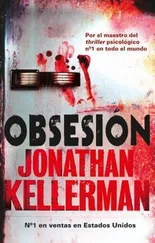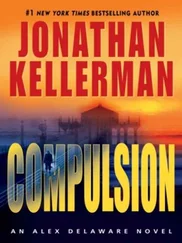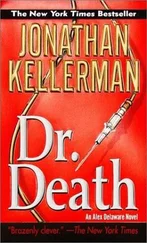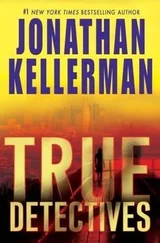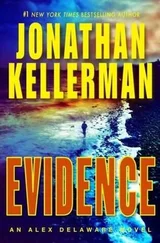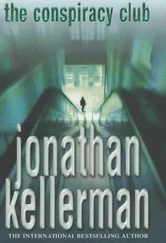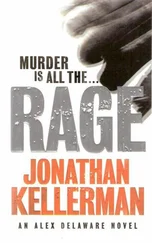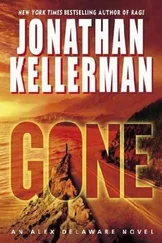– Quizá deberíamos dejarlo por el momento -le sugerí-. Puedo volver mañana.
– ¡Ni hablar de eso! ¡No me voy a quedar aquí, en reclusión solitaria, con ese bocado venenoso atragantado en mi garganta! -se la aclaró-. Seguiré con mi relato… así que continúe ahí sentado y preste buena atención.
– De acuerdo, profesor.
– Vamos a ver, ¿dónde estaba yo? ¡Ah, sí! En lo de Jeffrey convertido en el Caballero Blanco. Chico tonto; la enemistad entre él y Timothy Kruger continuó y se fue infectando. Jeffrey fue ignorado por todos los demás, tratado como un leproso… Kruger era una de las luminarias del campus, con su posición social. Yo me convertí en el único apoyo de Jeffrey. Nuestras conversaciones cambiaron; ya no eran intercambios cerebrales, ahora estaba llevando a cabo una psicoterapia a tiempo completo… una actividad en la que me sentía muy poco a gusto, pero no creía que tuviese que abandonar al chico. Yo era lo único que él tenía. Todo culminó en un combate de lucha. Los dos chicos eran luchadores de grecorromana. Acordaron enfrentarse, a plena noche, en el gimnasio vacío, ellos dos solos para dirimir sus diferencias en un combate. Yo no soy ningún luchador, por razones obvias, pero sé que ese deporte está altamente estructurado, lleno de reglas, con unos criterios claramente definidos para conceder una victoria. A Jeffrey le gustaba justo por esa razón… estaba altamente disciplinado para alguien de su edad. Entró en ese gimnasio vivo y salió de él en camilla, con el cuello y la columna rotos, vivo únicamente en el más puro sentido vegetativo. Tres días más tarde murió.
– Y se dictaminó que su muerte se debió a un accidente – dije en voz suave.
– Ésa fue la versión oficial; Kruger afirmó que ambos se habían metido en una serie complicada de llaves y que en el consiguiente entremezclarse de torsos, brazos y piernas, Jeffrey se había hecho daño. ¿Y quién iba a discutirlo…? En las peleas de lucha ocurren accidentes. En el peor de los casos parecía tratarse de dos personas inmaduras que actúan de un modo irresponsable. Pero aquellos de nosotros que conocíamos a Timothy, que comprendíamos lo profundo de la rivalidad existente entre ellos, para nosotros aquella explicación resultaba insuficiente. La universidad tuvo buen cuidado de acallarlo todo, la policía colaboró encantada… ¿para qué meterse con los millones de los Kruger, cuando hay cientos de pobres que cometen crímenes?
Rememoró. Y luego:
– Yo fui al funeral de Jeffrey, volé a Idaho, pero antes de irme me topé con Timothy en el campus. Y pensándolo ahora, supongo que debió de hacerse el encontradizo -la boca de Van der Graaf se apretó, con sus arrugas profundizándose, como si estuvieran siendo tiradas desde dentro por hilos-. Se me acercó junto a la estatua del Fundador. «He oído que va usted de viaje, profesor», me dijo. «Sí», le contesté, «vuelo a Boise esta noche». «¿A asisitir a los últimos ritos por su alumno?», me preguntó. Tenía una expresión de absoluta inocencia en su cara, inocencia fingida… ¡Cielos, era un actor, podía manipular sus facciones a su antojo! «¿Y qué le importa a usted eso?», le pregunté. Él se inclinó al suelo, tomó una ramita seca caída de un árbol y, mostrando una sonrisa arrogante, la misma sonrisa que uno puede ver en las fotografías de los guardas de los campos de concentración mientras estaban torturando a sus víctimas, partió la ramita entre sus manos y luego la dejó caer al suelo. Después se rió. Nunca en mi vida he estado tan a punto de cometer un asesinato, doctor Delaware. Si hubiera sido más joven, más fuerte, estado adecuadamente armado, lo hubiera hecho. Tal como eran las cosas, me quedé allí de pie, sin palabras por única vez en mi vida. «Que tenga buen viaje», me dijo y, aún sonriendo, se retiró. Mi corazón latía de tal modo que me dio un mareo, pero luché por mantener el equilibrio. Cuando lo hube perdido de vista me derrumbé y lloré.
Un largo momento de silencio pasó.
Cuando me pareció lo bastante compuesto, le pregunté:
– ¿Sabe Margaret esto? ¿Sabe lo de Kruger? Asintió con la cabeza.
– Se lo he dicho. Es mi amiga.
Así que la poco apta Relaciones Públicas era, después de todo, más araña que mosca. Por alguna razón, el saber esto me alegró.
– Una cosa más: la chica… la chica por la que se pelearon. ¿Qué pasó con ella?
– ¿Y qué cree usted? -resopló, y algo del viejo vitriolo volvió a su voz -. No quiso nada con Kruger… como hicieron la mayoría de los otros. Le tenían miedo. Siguió en Jedson durante tres años más, sin distinguirse en nada, y luego se casó con un banquero inversionista, yéndose a vivir a Spokane. No me cabe duda que es una mujercita de su casa muy propia, llevando a los niñitos en coche a la escuela, comiendo con las amigas en el club, follando con el chico de los recados.
– Los despojos de la batalla -dije. Él agitó la cabeza.
– ¡Qué gran desperdicio!
Miré a mi reloj. Había estado bajo la cúpula poco más de una hora, pero me parecía mucho más. Van der Graaf me había dejado caer encima una camionada de basura durante este tiempo, pero él era un historiador, y para eso es para lo que los educan. Me sentía cansado y en tensión, y ansiaba una bocanada de aire fresco.
– Profesor -le dije-, no sé cómo agradecérselo.
– El dar un buen uso a esta información sería dar un paso en la dirección correcta -los ojos azules brillaban como fanales de gas gemelos -. Y el partir algunas ramitas por su cuenta.
– Haré todo lo que pueda -me puse en pie.
– Espero que pueda salir por sí mismo.
Lo hice.
Cuando estaba a mitad del vestíbulo, le oí gritar:
– ¡Recuérdele a Maggie lo de nuestro picnic con pizza! Sus palabras crearon ecos en las lisas y frías piedras.
Entre algunas tribus primitivas existe la creencia de que, cuando uno vence a un enemigo, no es bastante con destruir toda evidencia de vida corpórea: el alma también debe de ser vencida. Esta creencia está en la base de las diversas formas de canibalismo que se sabe hayan existido, y aún existen, en muchas regiones del mundo. Uno es lo que uno come. Devora el corazón de tu víctima, y absorbes su mismo ser. Convierte en polvo su pene y trágate ese polvo y habrás adquirido su masculinidad.
Pensé en Timothy Kruger… en el chico al que había matado y cómo había asumido su identidad de luchador becario, cuanto se me describía… y unas visiones de un salvajismo machacador de huesos y burlas sangrientas se sobrepuso al idílico verdor del campus de Jedson. Aún estaba luchando para borrar esas visiones, mientras subía las escaleras del Crespi Hall.
Margaret Dopplemeier respondió a mi llamada en código con un:
– ¡Espere un segundo! -y una puerta abierta. Me dejó entrar y volvió a cerrar.
– ¿Le ha servido de ayuda Van der Graaf? -me preguntó a la ligera.
– Me lo ha contado todo acerca de Jeffrey Saxon y Tim Kruger, y también que es usted su confidente.
Enrojeció.
– No puede usted esperar que me sienta culpable por haberle engañado, cuando usted hizo lo mismo conmigo – me dijo.
– No lo espero -le aseguré-. Sólo quería que usted supiese que él confía en mí y me lo ha contado todo. Sé que usted no podía hacerlo antes de que él lo hiciera.
– Me alegra que lo entienda -dijo remilgadamente.
– Gracias por llevarme hasta él.
– Ha sido un placer para mí, Alex. Sólo deseo que dé un buen uso a esa información.
Era la segunda vez en diez minutos que había recibido esa orden. Si añadía a eso que tenía otra similar de Raquel Ochoa, se convertía en una pesada carga.
– Lo haré. ¿Tiene usted el recorte?
Читать дальше