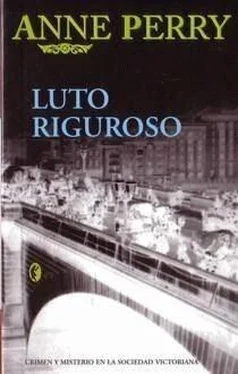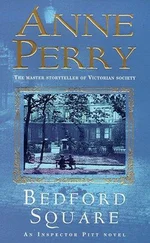Ella ya se despedía, excitada porque al fin tenía una idea que llevar a la práctica.
– ¡Hester! -La cogió por el hombro y la apretó con fuerza.
La chica intentó desasirse de Monk, pero no tenía fuerza suficiente.
– ¡Hester… haga el favor de escucharme! -la instó con voz perentoria-. Este hombre, o esta mujer… ha hecho bastante más que ocultar un suicidio. Ha cometido un asesinato lento y deliberado. -Tenía el rostro tenso por la angustia-. ¿Ha visto alguna vez a un ahorcado? Yo sí. Vi a Percival debatirse mientras la red se iba estrechando a su alrededor durante varias semanas y después lo visité en Newgate. Es una muerte terrible.
Hester sintió malestar, pero no por ello se arredró.
– Piense que no tendrán piedad de usted -prosiguió Monk, implacable- si los amenaza en lo más mínimo. De hecho, creo que ahora que usted sabe esto, sería mejor que se despidiera. Escríbales una carta y dígales que ha sufrido un accidente y que no puede volver. Ahora ya no necesitan a una enfermera, pueden arreglarse perfectamente con una camarera. Lady Moidore no la necesita.
– No, no lo haré. -Estaban los dos de pie, casi pecho contra pecho, y se miraban fijamente-. Vuelvo a Queen Anne Street para ver de descubrir lo que le ocurrió realmente a Octavia, y a ser posible quién es culpable y quién fue el causante de que colgaran a Percival. -Se dio cuenta de la enormidad de lo que había dicho, pero Hester no quería dejarse una salida por la cual escapar.
– Hester.
– ¿Qué?
Monk hizo una profunda aspiración y exhaló un suspiro.
– Entonces me quedaré en una calle próxima a la casa y quiero verla como mínimo una vez cada hora en una de las ventanas que dan a la calle. Como no la vea, llamaré a la comisaría y pediré a Evan que entre en la casa…
– ¡No puede hacerlo! -protestó ella.
– ¡Puedo hacerlo!
– ¿Con qué pretexto, por el amor de Dios?
Monk sonrió con amarga ironía.
– Pues con el pretexto de que la andan buscando porque ha robado en una casa. Siempre puedo hacerme atrás y dejarla impoluta diciendo que era un caso de identidad equivocada.
Pareció más aliviada de lo que demostraba.
– Le estoy muy agradecida -trató de decirlo como si estuviera enfadada pero no pudo disimular la emoción que sentía, por lo que durante un rato se quedaron mirándose con aquella comprensión mutua que sólo de vez en cuando se establecía entre los dos. Después ella se excusó, recogió el abrigo, dejó que él la ayudara a ponérselo y se despidió.
Entró lo más discretamente posible en la casa de Queen Anne Street, tratando de evitar incluso la conversación más escueta y yendo directamente arriba para tener la satisfacción de comprobar que Septimus se estaba recuperando muy bien. Se puso muy contento al verla, la saludó y se mostró muy interesado. Fue difícil para Hester no decirle nada de sus descubrimientos y conclusiones y se excusó por tenerlo que dejar para ir a ver a Beatrice así que pudo sin herir sus sentimientos. Tan pronto como hubo servido la cena a Beatrice en su cuarto le pidió permiso para retirarse temprano, alegando que tenía que escribir unas cartas. Beatrice tuvo la satisfacción de concedérselo.
Durmió muy mal, por lo que no le costó mucho levantarse algo después de las dos de la mañana y bajar la escalera alumbrándose con una vela. No se atrevía a encender la luz de gas porque habría sido tan intensa como el sol y, de haber oído algún ruido en las inmediaciones, le habría resultado muy difícil llegar a tiempo para apagarla. Se deslizó hasta el rellano a través de la escalera de las sirvientas y después bajó por la escalera principal hasta el vestíbulo y el estudio de sir Basil. Con mano vacilante y arrodillada en el suelo, bajó la vela para explorar la alfombra turca roja y azul y ver de encontrar alguna irregularidad en el dibujo que pudiera evidenciar la presencia de una mancha de sangre.
Tardó unos diez minutos que se le antojaron horas, antes de oír que el reloj del vestíbulo daba las horas, lo que le produjo tal sobresalto que por poco le hace caer la vela de la mano. De hecho, no pudo evitar que cayera cera caliente en la alfombra ni que se quedara prendida en la lana y la tuvo que desprender con una uña.
Entonces se dio cuenta de que la irregularidad no obedecía solamente a la confección de la propia alfombra sino a un defecto, era una asimetría que no quedaba corregida en parte alguna y, al acercarse un poco más, pudo apreciar lo extensa que era. Casi había desaparecido, pero se distinguía bastante. Estaba detrás del gran escritorio de roble, donde uno se colocaría naturalmente para abrir cualquiera de los cajones laterales de la mesa, de los que sólo tres estaban provistos de cerradura.
Se puso lentamente en pie. Su mirada se posó directamente en el segundo cajón, donde apreció unas pequeñas muescas alrededor de la cerradura, como si alguien lo hubiera abierto forzándola con una tosca herramienta y ni la cerradura nueva con que la había sustituido ni la madera maltratada pudieran disimular completamente el apaño.
No había manera de poder abrirla, no tenía la habilidad necesaria ni un instrumento adecuado. Además, no quería despertar la alarma en la única persona que podría detectarlo en el caso de que se produjeran nuevas marcas en el mueble. Pero adivinaba fácilmente lo que podía haber descubierto Octavia: una carta, o más de una, escrita por el propio lord Cardigan y tal vez incluso el coronel del regimiento, que habría confirmado sin lugar a dudas lo que ella ya sabía a través del Ministerio de Defensa.
Hester se quedó inmóvil, con la mirada fija en el platito de arena, cuidadosamente dispuesto sobre la mesa para secar la tinta de las cartas; observó también las barritas de lacre rojo y las cerillas para sellar los sobres, la escribanía de sardónica tallada y el jaspe rojo para la tinta, las plumas de ave, el fino y exquisito abrecartas, imitación de la legendaria espada del rey Arturo, hincado en su piedra mágica… Era un hermoso objeto de unos treinta centímetros de longitud y tenía la empuñadura grabada. La piedra que le servía de soporte era una ágata amarilla de una sola pieza, la más grande que Hester había visto en su vida.
Se quedó de pie, imaginándose a Octavia exactamente en aquel mismo sitio, la vio cavilando, desesperada, sola: acababa de sufrir el golpe definitivo. A buen seguro que su mirada también se había posado en aquel hermoso objeto.
Lentamente Hester avanzó la mano y lo tocó. De haber sido ella Octavia, no habría ido a la cocina a buscar el cuchillo de la señora Boden. No, ella se habría servido de aquel hermoso objeto. Lo sacó lentamente de su soporte, lo sopesó, rozó con el dedo su punta afilada. Se deslizaron varios segundos a través del silencio de la casa, la nieve caía al otro lado de la ventana desnuda. Fue entonces cuando la descubrió: era una fina raya oscura incrustada entre la hoja y la empuñadura. Acercó el objeto a unos pocos centímetros de la vela encendida. Era de color marrón, no la raya gris oscuro que produce el metal deslucido o la suciedad incrustada, sino el residuo pardo rojizo intenso que deja la sangre seca.
No era de extrañar, pues, que la señora Boden no hubiera echado en falta el cuchillo hasta que comunicó su desaparición a Monk: probablemente había estado todo el tiempo en su estante de la cocina. Aquella mujer se había hecho un lío con lo que ella asumía como hechos, cuando no eran más que imaginación.
Sin embargo, en el cuchillo que habían encontrado había manchas de sangre. ¿De quién era, entonces, la sangre si el instrumento que había provocado la muerte de Octavia era aquel estilizado abrecartas?
No, la sangre no era de nadie. Era un cuchillo de cocina y en la cocina de toda buena cocinera suele haber siempre abundancia de sangre: un asado, un pescado que hay que destripar, un pollo… ¿Quién podía percibir la diferencia entre diversos tipos de sangre?
Читать дальше