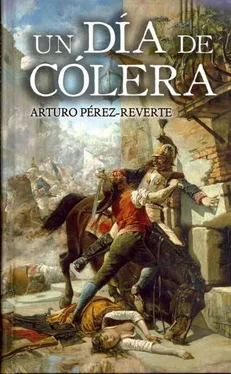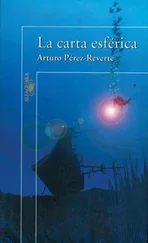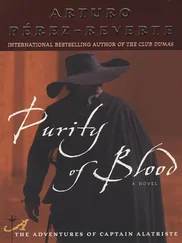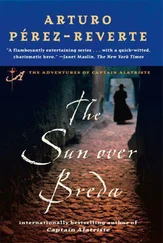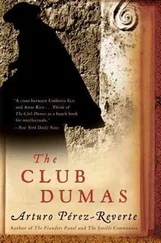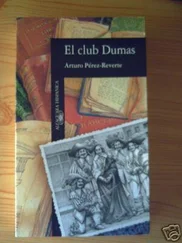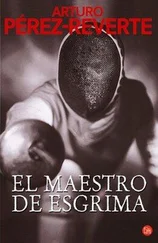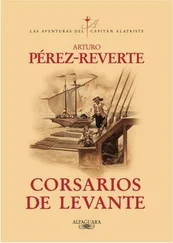– ¡Qué van a cambiar ésos! Los conozco bien. No en balde frecuenté en Buitrago a Murat y a sus figurones de estado mayor… ¡Menuda canalla!
– Hay que concederles superioridad, al menos.
– Eso es un mito. La Revolución les borró la teórica, y sólo sus continuas campañas han aumentado su práctica. No tienen más superioridad que su arrogancia.
– Exageras, Pedro -lo contradijo Daoiz-. Son el mejor ejército del mundo. Admitámoslo.
– El mejor ejército del mundo es un español cabreado y con un fusil.
Aquélla fue una de tantas discusiones inútiles e interminables. De nada sirvió recordarle al exaltado Velarde que la conspiración que preparaban los artilleros -diecinueve mil fusiles para empezar, y España en armas- había fracasado, que todo el mundo los dejaba solos, y que el propio Velarde sentenció el proyecto al contarle al general O’Farril los pormenores del plan. Además, ni siquiera está claro lo que pretende el rey Fernando. Para unos ese joven es todo ambigüedad e indecisión; para otros, duda entre una sublevación en su nombre o alborotos calculados en una prudente espera.
– Espera, ¿para qué? -insistía impaciente Velarde, casi a gritos-. Ya no se trata de levantarse por el rey ni por algo parecido. ¡Se trata de nosotros! ¡De nuestra dignidad y nuestra vergüenza!
De nada valieron las razones expuestas, entre otros, por el propio Daoiz. Velarde seguía en sus trece.
– ¡Hay que batirse! -repetía-. ¡Batirse, batirse y batirse!
Eso estuvo diciendo una y otra vez, como alienado; y con las mismas palabras, al fin, se levantó y desapareció escaleras abajo, camino de su casa o sabe Dios dónde, mientras los demás se miraban unos a otros, melancólicos, y tras encogerse de hombros se retiraba cada mochuelo a su olivo.
– No hay nada que hacer -fue la despedida del bueno de Almira, moviendo tristemente la cabeza.
Daoiz, con dolor de su corazón, estuvo de acuerdo. Y esta mañana lo sigue estando. Sin embargo, el plan no era malo. Se habían registrado intentos anteriores, como el de José Palafox entre Bayona y Zaragoza, y el propósito de crear en las montañas de Santander un ejército de resistencia formado por tropas ligeras; pero Palafox fue descubierto y tuvo que esconderse -prepara ahora una sublevación en Aragón-, y el otro proyecto acabó en manos del ministro de la Guerra, siendo archivado sin más consideración.
– Hagan el favor de no complicarme la vida -fue el comentario con que el general O’Farril, fiel a su estilo, enterró el asunto.
Pese a todo, a las dificultades y al desinterés de la junta de Gobierno, una tercera conspiración, la de los artilleros, ha seguido adelante hasta hace pocos días. El plan, fraguado con reuniones secretas en la chocolatería del arco de San Ginés, en la Fontana de Oro y en la casa que el escribiente Almira tiene en el 31 de la calle Preciados, nunca pretendió una victoria militar, imposible contra los franceses, sino ser chispa que prendiese una vasta insurrección nacional. Desde hace tiempo, gracias a que el coronel Navarro Falcón favorecía a los conspiradores no dándose por enterado, en el parque de Monteleón se trabajaba secretamente en la fabricación de cartuchos de fusil, balas y metralla para cañones, rehabilitando piezas de artillería y escondiendo la última remesa de fusiles enviada desde Plasencia para evitar que fuese a manos francesas, como las anteriores; aunque en los últimos días, alertado el cuartel general de Murat y con órdenes del Ministerio de la Guerra español para suspender esas actividades, los artilleros trasladaron en secreto el taller de cartuchería a una casa particular. También siguieron manteniendo contactos en casi todos los departamentos militares de España, y convinieron, determinados por Pedro Velarde, puntos de concentración para tropas y futuras milicias, los mandos respectivos, los depósitos de pertrechos y lugares donde serían interceptados los correos franceses y cortadas sus comunicaciones. Pero llevar todo eso a la práctica exigía recursos superiores a los del Cuerpo; por lo que Velarde, siempre impetuoso, decidió por su cuenta y riesgo pedir ayuda a la Junta de Gobierno. Así que, sin consultar con nadie, fue a ver al general O’Farril y le contó el plan.
Mientras cruza la plaza de Santo Domingo en dirección a la calle de San Bernardo, Luis Daoiz revive la angustia con que escuchó a su compañero contar los pormenores de la conversación con el ministro de la Guerra. Velarde venía excitado, ingenuo y exultante, convencido de que había logrado poner al ministro de su parte. Pero mientras refería la entrevista, Daoiz, perspicaz sobre la naturaleza humana, comprendió que la conspiración quedaba sentenciada. Así que, ahorrando reproches que de nada servían, se limitó a escuchar en silencio, tristemente, y a negar con la cabeza cuando el otro hubo terminado.
– Se acabó -dijo.
Velarde se había puesto pálido.
– ¿Cómo que se acabó?
– Que se acabó. Olvídalo… Hemos perdido.
– ¿Estás loco? -su amigo, impulsivo como siempre, lo agarraba por la manga de la casaca-. ¡O’Farril ha prometido ayudarnos!
– ¿Ese?… Tendremos suerte si no nos mete a todos en un castillo.
Daoiz acertó de pleno, y las consecuencias de la indiscreción se hicieron sentir de inmediato: cambios de destino para los artilleros, movimientos tácticos de las tropas imperiales y un retén de franceses dentro del parque de artillería. El recuerdo de la visita del rey Fernando a Monteleón a principios de abril, presentándose cuatro días antes de salir hacia Bayona sin otra escolta que un caballerizo, y las aclamaciones que le dedicaron los artilleros mientras visitaba el recinto, acrecientan ahora la tristeza del capitán. «Sois míos. De vosotros puedo fiarme, porque defenderéis mi corona», llegó a decir el joven rey en voz alta, elogiándolos a él y a sus compañeros. Pero en este primer lunes de mayo, atenazados por las órdenes, la desconfianza o la cautela de sus superiores, los artilleros no son del rey ni de nadie. Ni siquiera pueden confiar unos en otros. El conjurado de mayor graduación es Francisco Novella, que sólo es teniente coronel, y además se encuentra mal de salud; el resto son unos pocos capitanes y tenientes. Tampoco los intentos personales de Daoiz para implicar al cuerpo de Alabarderos, a los Voluntarios del Estado del cuartel de Mejorada y a los Carabineros Reales de la plaza de la Cebada han dado fruto: excepto los Guardias de Corps y algún oficial de rango inferior, nadie fuera del pequeño grupo de amigos osa rebelarse contra la autoridad. Así que, por prudencia, y pese a las reticencias de Pedro Velarde, de Juan Cónsul y de algún otro, los conspiradores han dejado el intento para mejor ocasión. Muy pocos los seguirían, y menos después de las últimas disposiciones que confinan a los militares en sus cuarteles y los privan de munición. No sirve de nada -así se manifestó Daoiz en la última reunión, antes de que Velarde se fuera dando un portazo- hacerse ametrallar como pardillos, con todo el Ejército mirando cruzado de brazos, sin esperanza y sin gloria, o acabar en el calabozo de una prisión militar.
Tales son, en resumen, los recuerdos más recientes y los amargos pensamientos que esta mañana, camino de su destino rutinario en la Junta Superior de Artillería, acompañan al capitán Luis Daoiz; ignorante de que, antes de acabar el día, un cúmulo de azares y coincidencias -de los que ni siquiera él mismo será consciente- van a inscribir su nombre, para siempre, en la historia de su siglo y de su patria. Y mientras el todavía oscuro oficial camina por la acera izquierda de la calle de San Bernardo, observando con preocupación los grupos de gente que se forman a trechos y se dirigen hacia la puerta del Sol, se pregunta, inquieto, qué estará haciendo a esas horas Pedro Velarde.
Читать дальше