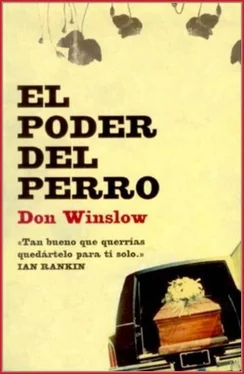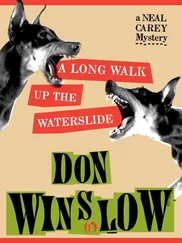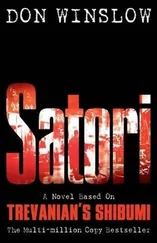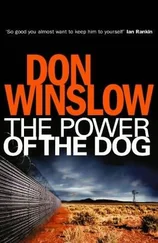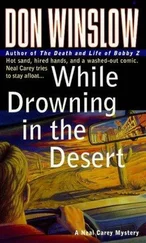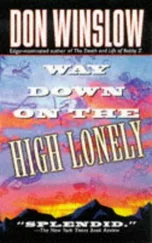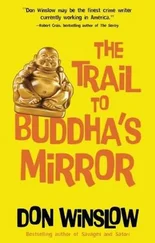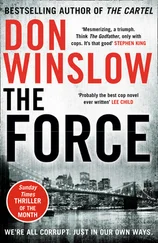Muy pronto, el árbol se convierte simplemente en «el árbol», y todo el mundo se reúne en el Árbol.
Como Fabián Martínez.
Fabián es guapo como una estrella de cine.
No se parece a su tocayo, un antiguo cantante que salía en películas playeras, sino a un joven Tony Curtís hispano. Fabián es un chico guapo, y lo sabe. Todo el mundo se lo ha estado diciendo desde que tenía seis años, y el espejo no es más que una confirmación. Es alto, de piel cobriza y boca ancha y sensual. Tiene abundante pelo negro, que lleva peinado hacia atrás. Tiene dientes blancos y relucientes (tras años de caros tratamientos de ortodoncia) y una sonrisa seductora.
Lo sabe porque la ha practicado… un montón.
Fabián está matando el tiempo un día cuando oye que alguien dice:
– Vamos a matar a alguien.
Fabián mira a su cuate Alejandro.
Esto es la hostia.
Como salido de El precio del poder.
Aunque Raúl Barrera no se parece en nada a Al Pacino, es alto y fornido, ancho de espaldas y con un cuello adecuado a los movimientos de kárate que está siempre exhibiendo. Hoy viste una chaqueta de cuero y una gorra de béisbol de los San Diego Padres. Las joyas sí que son como las de Al Pacino. No le caben más: gruesas cadenas de oro alrededor del cuello, pulseras de oro en las muñecas, anillos de oro y el inevitable Rolex de oro.
De hecho, piensa Fabián, el hermano mayor de Raúl se parece más a Al Pacino, pero ahí acaban las semejanzas con El precio del poder. Fabián se ha encontrado con Adán Barrera solo unas cuantas veces: en un club nocturno con Ramón, en un combate de boxeo, otra vez en El Big, la hamburguesería de Ted en la avenida de la Revolución. Pero Adán parece más un contable que un narcotraficante. Ni abrigos de visón, ni joyas, muy tranquilo y de voz suave. Si alguien no te lo señalara, ni repararías en su presencia.
En Raúl sí que te fijas.
Hoy está apoyado contra su flamante Porsche Targa rojo, y habla como si tal cosa de matar a alguien.
Da igual a quién.
– ¿Quién tiene un enemigo? -les pregunta Raúl-. ¿A quién queréis borrar del mapa?
Fabián y Alejandro intercambian otra mirada.
Han sido cuates durante mucho tiempo, casi desde que nacieron, pues nacieron con pocas semanas de diferencia en el mismo hospital, el Scripps de San Diego. Era una práctica común entre la clase alta de Tijuana a finales de los sesenta: cruzaban la frontera para que sus hijos gozaran de la ventaja de la doble nacionalidad. De manera que Fabián y Alejandro, y la mayoría de sus cuates, nacieron en Estados Unidos, fueron al jardín de infancia y a preescolar juntos en el exclusivo barrio de Hipódromo, en las colinas que dominan el centro de Tijuana. Cuando ya estaban a punto de entrar en quinto o sexto, sus padres se trasladaron a San Diego con los hijos, para que los chicos pudieran ir a un instituto de Estados Unidos, aprender inglés, ser totalmente biculturales y establecer contactos transnacionales que tan importantes serían para triunfar más adelante. Sus padres reconocían que, si bien Tijuana y San Diego se encontraban en dos países diferentes, se hallaban en la misma comunidad comercial.
Fabián, Alejandro y todos sus colegas fueron al instituto para chicos católico Augustine. Sus hermanas fueron a Nuestra Señora de la Paz. (Sus padres echaron un rápido vistazo a las escuelas públicas de San Diego y decidieron que no querían que fueran tan biculturales.) Pasaban los días de la semana con los curas y los fines de semana en Tijuana, celebrando fiestas en el club de campo o visitando las playas de Rosarito y Ensenada. A veces se quedaban en San Diego, dedicados a la misma mierda que los adolescentes norteamericanos los fines de semana: comprar ropa en el centro comercial, ir al cine, pasear por Pacific Beach o La Jolla Shores, montar fiestas en casa del amigo cuyos padres estuvieran fuera el fin de semana (y había muchos. Una de las ventajas de ser un chico rico es que tus padres tienen dinero para viajar), beber, follar, fumar hierba.
Estos chicos llevan dinero en el bolsillo y visten bien. Siempre fue así, tanto en el colegio como en el instituto. Fabián, Alejandro y su pandilla iban siempre a la última, compraban en las mejores tiendas. Incluso ahora, los dos en la Universidad de Baja, llevan suficiente dinero en el bolsillo para ir de punta en blanco. Gran parte del tiempo que no pasan en discos y clubes, o matando el tiempo en el Árbol, lo dedican a ir de compras. Pasan muchísimo tiempo más comprando que estudiando, de eso no cabe duda.
No es que sean estúpidos.
No lo son.
Sobre todo Fabián: es un chico listo. Podría hacer un curso de económicas con los ojos cerrados, como los tiene en clase la mitad del tiempo. Fabián es capaz de calcular el interés compuesto en su cabeza mientras tú aún estás pulsando las teclas de tu calculadora. Podría ser un estudiante estupendo.
Pero no hace falta. No forma parte del plan.
El plan es el siguiente: tú vas al instituto en Estados Unidos, vuelves y apruebas en la universidad, tu papá te mete en el negocio, y con todos los contactos que has hecho a ambos lados de la frontera, ganas dinero.
Ese es el plan de vida.
Pero el plan no preveía que los hermanos Barrera se mudaran a la ciudad. No estaba incluido en el lote que Adán y Raúl Barrera se mudaran a Colonia Hipódromo y alquilaran una gran mansión blanca en lo alto de la colina.
Fabián conoce a Raúl en una disco. Está sentado a una mesa con un grupo de amigos y entra este tío asombroso (abrigo de visón largo hasta los pies, botas de vaquero verde fosforescente y sombrero de vaquero negro), y Fabián mira a Alejandro y dice:
– ¿Te has fijado en eso?
Piensan que el tipo está de guasa, pero el guasón les mira, llama a gritos a un camarero y pide treinta botellas de champán.
Treinta botellas de champán.
Y no una mierda barata, no: Dom.
Que paga a tocateja.
– ¿Quién se viene de marcha conmigo? -pregunta después.
Resulta que todo el mundo.
La marcha va por cuenta de Raúl Barrera.
La marcha va por cuenta, y punto, tío.
Entonces, un día no está, y al otro sí.
Por ejemplo, están sentados un día alrededor del Árbol, fumando un poco de hierba y practicando un poco de kárate, y Raúl se pone a hablar de Felizardo.
– ¿El boxeador? -pregunta Fabián. César Felizardo, el héroe más grande de México.
– No, el labriego -contesta Raúl. Termina un veloz golpe hacia atrás y mira a Fabián-. Sí, el boxeador. Pelea contra Pérez aquí la semana que viene.
– No quedan entradas -contesta Fabián. -Para ti no -dice Raúl.
– ¿Para ti sí? -Es de mi ciudad -dice Raúl-. Culiacán. Yo era su representante. Es mi piejo. Si queréis ir, yo me encargo.
Sí, quieren ir, y sí, Raúl se encarga. Asientos de primera fila. £1 combate no dura mucho (Felizardo deja KO a Pérez en el tercer asalto), pero aun así es una caña. Lo mejor es cuando Raúl les lleva al vestuario después para presentarles a Felizardo. Habla con ellos como si fueran amigos de toda la vida.
Fabián también repara en algo más: Felizardo les trata como a colegas, y trata a Raúl como a un cuate, pero el boxeador trata a Adán de una manera diferente. Hay un aire de deferencia en su forma de hablarle a Adán. Y Adán no se queda mucho rato, entra, felicita al boxeador y se marcha.
Pero todo se detiene durante los escasos minutos que está en la habitación.
Sí, Fabián capta la idea de que los Barrera pueden llevarte a sitios, y no solo a asientos de tribuna de un partido de fútbol (Raúl les lleva), o a asientos de palco para ver el partido de los Padres (Raúl les lleva), o incluso a Las Vegas, a donde todos vuelan un mes después, se alojan en el Mirage, pierden todo su puto dinero, ven a Felizardo sacudir de lo lindo a Rodolfo Aguilar durante seis asaltos para conservar su título de peso ligero, y después se van de juerga con un batallón de call girls de lujo a la suite de Raúl, para volver a casa (con resaca, bien follados y felices) la tarde siguiente.
Читать дальше