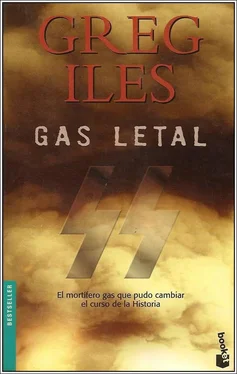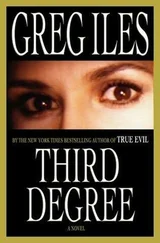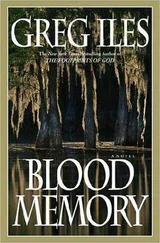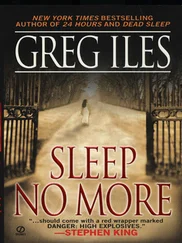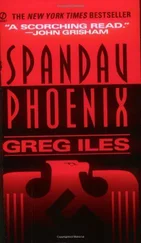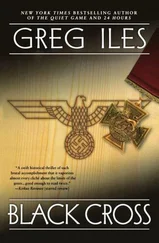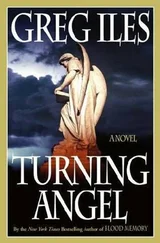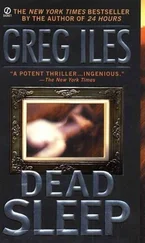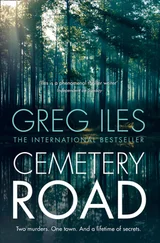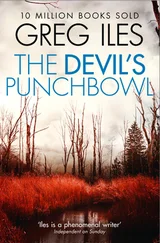Sacó un fósforo y encendió el papel, que se consumió rápidamente. Sus ojos siguieron el cable negro de la antena que se alzaba de la valija hacia una rama alta.
Se preguntó a dónde iban los puntos y las rayas.
A novecientos kilómetros de ahí, en Bletchley Park, el joven Clapham recibió el mensaje, lo anotó y lo descifró. Inmediatamente tomó el teléfono y pidió comunicación con la sede del SOE en la calle Baker.
Un ayudante despertó al general de brigada Duff Smith, tranquilamente dormido en un camastro en su oficina, para que recibiera la llamada. Tras oír la palabra SCARLETT y el mensaje, agradeció a Clapham, cortó y se inclinó sobre una palangana para echarse agua en la cara. Luego fue a la oficina contigua:
– Barry, ¿dónde duerme Winston esta noche?
Era la primera mañana de su viudez y Rachel Jansen se desesperaba por mantenerse despierta. Hacía muchas horas que no descansaba, pero se negaba a dormir sin tener la certeza de que sus niños estaban relativamente a salvo. Sentada en el piso, apoyaba la espalda contra el camastro que le habían asignado, uno de los tres empotrados como anaqueles de biblioteca en la pared del frente de la cuadra de mujeres judías. Frente a ella, su suegro apenas se sostenía de pie. Sus hijos -Jan, de tres años, y Hannah, de dos- dormían con las cabezas apoyadas en sus senos encogidos.
Los ojos irritados de Rachel se pasearon por la barraca. Hacía una hora que varias mujeres de distinto aspecto y condición la miraban fijamente. No entendía por qué. Desde su arribo reciente había extremado las precauciones para no ofender a nadie. Las mujeres a las que llamaba mentalmente "flamantes viudas" -las que habían llegado con ella y perdido a sus esposos la noche anterior- no la miraban. En distintos grados, todas parecían estar sumidas en estado de shock. Las demás, sí. La única característica común a todas las mujeres que la miraban era que tenían el pelo un poco más largo.
"Son las veteranas del campo", pensó desconcertada. "Ellas son las que nos miran." Rachel apretó los muslos con fuerza y pensó en los diamantes del zapatero. Ocultarlos en un lugar tan íntimo afrentaba su dignidad, pero en las duchas había visto cómo las veteranas ocultaban monedas, fotografías y otros pequeños tesoros y siguió su ejemplo. Resultó ser una decisión acertada, porque más tarde hubo dos inspecciones imprevistas.
"¿Por qué nos miran así?", se preguntó con angustia.
– Mi hijo -gimió Benjamín Jansen por centésima vez-. No les bastaron mi hogar y mi negocio. Tuvieron que quitarme a mi único hijo.
– Silencio -susurró Rachel, mirando a los niños-. El sueño es su único refugio.
El viejo meneó la cabeza, impotente:
– Aquí no hay refugios. Salvo cuando sales con los pies para adelante.
Las jóvenes facciones de Rachel se endurecieron:
– Deje de lloriquear. Si ese zapatero no lo hubiera derribado, ya lo habrían sacado a usted con los pies para adelante.
El viejo cerró los ojos.
A pesar de su cansancio, Rachel miró desafiante a los ojos de la mujer de aspecto más rudo -una eslava robusta de pelo ceniciento-para apartar de su mente el fatalismo de su suegro. No era fácil. La idea de salir con los pies para adelante aniquilaba a cualquiera. Ya se había enterado de que los estampidos sordos que se producían a intervalos irregulares entre los árboles detrás del campo no eran disparos, como había creído en un primer momento, sino explosiones de los gases producidos por la descomposición de los cadáveres enterrados en las fosas. En una de ellas yacía su esposo…
– ¡Oye! -exclamó una voz áspera-. ¿No sabes por qué te miran?
Rachel lanzó un golpe violento con la mano derecha y parpadeó. Se había dormido un instante y la eslava robusta estaba parada ante ella.
– ¡Déjanos en paz! -gruñó.
La mujer que la miraba torvamente desde lo alto no retrocedió. Se sentó en cuclillas y señaló con su dedo a Benjamin Jansen. Rachel vio que calzaba zapatos con suela de cuero. Era la única en la barraca que tenía un calzado decente.
– Te miran por culpa de él -dijo la mujer con fuerte acento polaco-. Esta es la cuadra de las mujeres judías. No puede estar aquí. Los SS permiten algunas idas y venidas entre las cuadras de las mujeres y los niños. Así hay menos lío. Pero los hombres no pueden venir aquí. Les diré un par de cosas, pero después el viejo se va.
Rachel miró a su suegro para cerciorarse de que había comprendido.
– Ustedes no conocían los campos, ¿no? -preguntó la mujer-. Ninguno de ustedes había estado aquí.
– Pasamos por Auschwitz, pero nos tuvieron apenas una hora -contestó Rachel-. Todo esto es nuevo para nosotros.
– Se nota.
– ¿Sí? Dime cómo se nota.
El rostro ancho y chato de la mujer se arrugó en una mueca desdeñosa:
– De mil maneras. En fin, no importa. Ahora que al ricachón de tu esposo lo sacaron con los pies para adelante, tal vez te dignes juntarte con nosotras. ¿O pedirás que te trasladen al pabellón de los privilegiados?
– No, no queremos privilegios.
– Me alegro, porque no los hay. En Buchenwald, sí, pero en Totenhausen todos somos iguales -señaló con evidente satisfacción. Rachel tendió la mano.
– Me llamo Rachel Jansen. Encantada de conocerte.
Ante los modales solemnes de Rachel, la mujer sonrió nuevamente con desdén:
– Soy Frau Hagan, jefa de la cuadra -declaró con altivez-. Además, soy polaca y comunista -añadió como si desafiara al diablo mismo-. Soy kapo de las presas judías. Sólo porque hablo el idish , claro está. No todos los del campo son judíos. Hay polacos cristianos, rusos, estones, letones, gitanos, ucranianos… hasta alemanes. Unos cuantos comunistas más. Todo un mundo rodeado por alambre electrificado.
Frau Hagan miró a Benjamín Jansen y frunció el entrecejo.
– Vine a ponerte al tanto de algunas cosas de la vida del campo, antes de que te maten a ti y a unos cuantos más por culpa de tu ignorancia.
– Eres muy amable y te lo agradezco -dijo Rachel rápidamente.
Frau Hagan resopló.
– Lo primero y principal es: olvídate de lo que eras. Cuanto antes, mejor. Aquí los de arriba son los que lo pasan peor. ¿Qué eras? ¿Qué hacía tu esposo?
– Era abogado. Y muy bueno.
– Ya me parecía -gruñó Frau Hagan alzando las manos al cielo-. Una princesita consentida.
– Mi padre era carpintero -agregó Rachel rápidamente.
– Así está mejor. Yo era lavandera. Mucama en la casa de un empresario alemán. Pero aquí soy jefa de cuadra.
– Notable -dijo Rachel, cautelosa.
Frau Hagan la miró fijamente para saber si se burlaba de ella. Decidió que no era así.
– Bien, hablemos de los distintivos. Tus hijos llevan la estrella amarilla. Jood . ¿Eso es judío en holandés? Qué idioma. Bueno, un judío es un judío, no importa de dónde venga. Todos llevan el triángulo amarillo. Pero hay otros colores. Acá hay gente de muchos campos, pero los distintivos corresponden al código de Auschwitz. Conocer el significado de los colores es asunto de vida o muerte.
Rachel miró el distintivo de tela cosido a su casaca sobre el lado izquierdo. Dos triángulos superpuestos formaban una estrella de David. El triángulo superior, que era rojo y apuntaba hacia arriba, tenía una letra "N" bordada en el centro. El triángulo inferior era amarillo y apuntaba hacia abajo.
– El triángulo rojo significa prisionero político -prosiguió Frau Hagan-. Es sólo un rótulo, no tiene nada que ver con lo que hacías. Los alemanes creen que lo que no tiene rótulo no existe. La letra indica el país de origen. Todos los extranjeros la llevan. Tu tienes una "N" de Nederland. La mía es una "P".
Читать дальше