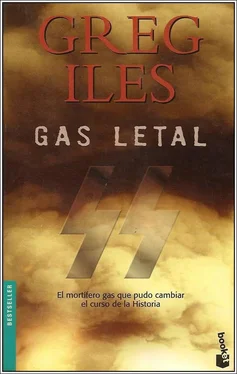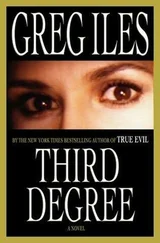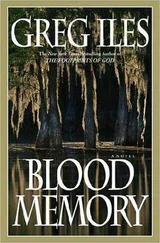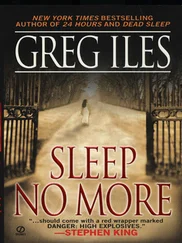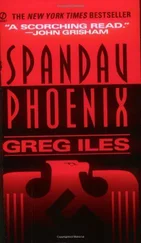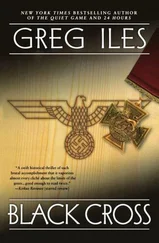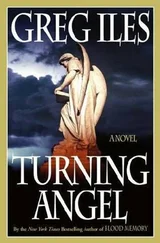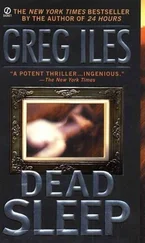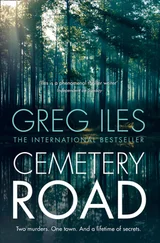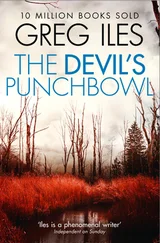Rogó que fuera muy delgada.
El general Duff Smith monitoreaba la frecuencia de GENERAL SHERMAN cuando el aviador Bottomley irrumpió en la casilla junto a la pista.
– ¡Pase a tres-uno-cuatro-cero, señor! ¡Rápido!
Duff Smith había estado en suficientes aprietos en su vida como para exigir el debido respeto cuando la voz de un hombre trasuntaba la tensión de la batalla; obedeció a su subalterno sin demora. El crujido de la estática llenó la casilla al pasar por las sucesivas frecuencias.
– Estaba en el Junker, señor -explicó Bottomley entre jadeos-. Giraba el dial cuando lo oí.
– ¿Qué oyó?
– ¡Son ellos, señor! ¡La recepción es clara!
Bruscamente se oyó una voz ahogada que hablaba con un acento alemán muy similar al de Jonas Stern:
– … .repito, Butler llamando a Atlanta! ¡Emergencia! ¡Emergencia!
Smith se puso pálido. Oprimió el botón transmisor y rugió:
– ¡Aquí Atlanta! ¡Adelante, Butler! Los dábamos por muertos. Digan su situación.
La radio crujió otra vez:
– ¡Misión cumplida!¡Repito, misión cumplida!¡Cancele bombardeo, cancele bombardeo!
– Caá… rajo -exclamó Smith. En momentos de tensión, su acento escocés siempre se imponía sobre su formación inglesa.
– Repita, Butler. ¿Misión cumplida?
– ¡Misión cumplida! ¡Pare los bombardeos, manco hijo de puta!
Con dedos temblorosos buscó la frecuencia de emergencia de GENERAL SHERMAN.
Las manos del jefe de escuadrilla Harry Sumner casi soltaron los controles cuando oyó la voz de acento escocés en el radio de alta frecuencia del Mosquito.
– ¡General Sherman! ¡Atención, General Sherman!
La cabeza del navegante Jacobs asomó sobre la pantalla del radar; su cara era una máscara de desconcierto y suspicacia.
– ¿Que mierda pasa, Harry?
– Ojalá lo supiera.
– Le ordeno abortar la misión. Repito, abortar la misión.
Sumner parpadeó sin comprender.
– ¿Hay algún código para abortar esta fase de la misión, Jacobs?
– No, señor. Estricto silencio de radio desde que nos separamos de la escuadra principal.
– ¿Y cómo mierda conoce nuestra frecuencia y nombre clave?
Jacobs se encogió de hombros:
– Igual ya es tarde, señor. La usina está destruida. La escuadrilla ya forma para bombardear el campo.
– Atención, General Sherman. Su posición es cincuenta y cuatro punto cero cuatro grados norte, doce punto tres uno grados este. La clave del blanco es Tara. Yo di la orden escrita para esta incursión y ahora la cancelo. Sé que mantienen silencio de radio. También sé que me oye. Interrumpa la incursión inmediatamente. Responda para confirmar el cumplimiento de la orden. Aborte la misión inmediatamente o aguarde las consecuencias cuando vuelva a Skitten.
Las manos de Harry Sumner temblaron sobre los controles.
– Parece auténtico, Peter. ¿Qué me dice?
– Usted manda, Harry. Tiene diez segundos para abortar el bombardeo.
– Nunca oí a un alemán capaz de imitar así el acento escocés. -Tomó el micrófono: -Aquí General Sherman. Diga el año de la batalla de Harlaw.
Hubo una pausa hasta que el radio crujió nuevamente:
– Mil cuatrocientos once. Dios te bendiga, muchacho, fue en mil cuatrocientos once.
Sumner tomó el micrófono VHF:
– Aquí jefe de misión. Abortar bombardeo, abortar bombardeo. Repito, aquí jefe de escuadrilla. Volver a la base. Abortar, abortar. Volver a la base.
El navegante Jacobs se echó hacia atrás en su asiento y suspiró ruidosamente:
– Espero que sepa lo que hace, Harry.
– Yo también -dijo Sumner-. Yo también.
Al cruzar la oscura Appellplatz una vez que las bombas dejaron de caer, McConnell por fin adquirió conciencia de la magnitud de lo que había hecho. Sellado de pies a cabeza en hule negro, respirando aire envasado en un laboratorio de Oxford, caminaba entre los cadáveres como un fantasma en un campo de batalla.
Los muertos estaban desparramados por todas partes. SS y prisioneros, hombres, mujeres y niños yacían juntos en un revoltijo de brazos y piernas, las bocas y los ojos abiertos a un cielo pintado de rojo por los indicadores de blanco que aún ardían. Aunque era un espectáculo horroroso, McConnell sabía que era apenas un atisbo de la devastación que se produciría si la maquinaria bélica se apropiara de la ciencia del siglo XX. Miró a Stern. Las antiparras del joven sionista estaban vueltas hacia la fábrica, no al suelo. Pero ni siquiera él podía pasar por alto lo que aparecía a la vista. Habían salvado a algunos, pero matado a muchos más.
Aunque al acercarse al portón de la fábrica, había un solo pensamiento en su mente. Si la copia británica de Sarin era capaz de provocar semejante masacre silenciosa e incruenta, los alemanes poseían en Soman un arma de potencia verdaderamente apocalíptica. En Oxford lo había comprendido intelectualmente. Pero al ver el efecto que producía un agente neurotóxico en los seres humanos, comprendió por fin la clase de dilemas insolubles que enfrentaban los hombres como Duff Smith y Churchill.
El ardid tenía que funcionar. La alternativa era el Armageddon.
Stern moldeaba una carga de explosivo plástico en la cerradura del portón. McConnell pensó en todo lo que se había hecho para que él pudiera pasar un cuarto de hora en el interior de esa fábrica de gas alemana. Stern se apartó de la puerta, arrastrando consigo a McConnell. Momentos después el explosivo plástico destrozó la cerradura, y la puerta cayó a un costado.
Al iluminar el interior de la fábrica oscura con la poderosa linterna conseguida en la sala de radio, McConnell comprendió los motivos de Duff Smith para elegirlo. Sin duda, era el hombre idóneo para la tarea. El área de producción era más pequeña de lo que había previsto, pero su equipamiento industrial no tenía paralelo en el mundo. Lo más parecido que conocía era un laboratorio secreto de investigación y desarrollo de DuPont que había visitado con uno de sus profesores. La sala de producción, de dos pisos de altura, estaba atestada de serpentinas de cobre, compresores y toneles sellados. Las paredes, cubiertas de enormes carteles con la leyenda RAUCHEN VERBOTEN! Prohibido fumar. Había cajones de madera por todas partes, algunos abiertos, otros cerrados. A falta de luz era poco lo que se podía hacer con la cámara, pero Stern la sacó de todas maneras.
Como un guía turístico londinense, McConnell guió a Stern por el laberinto, apuntando la linterna aquí y allá mientras su compañero intentaba tomar fotografías de exposición prolongada. Halló el aparato de los aerosols vecteurs sujeto a una mesa en el centro de la sala. Con las herramientas que tomó de un banco de trabajo penetró en el corazón del artefacto en busca de su secreto: los discos filtrantes. Admirado, estudió la secuencia de cedazos de microgotas superfinas dispuestos en orden decreciente de tolerancia. Al atravesar el último filtro, el gas bélico se habría convertido en una suspensión de iones, invisible y capaz de atravesar cualquier máscara antigás convencional.
Guardó cinco filtros en el talego de Stern y continuó la exploración. Al agotar el primer rollo de película se dieron cuenta de que no podían introducir uno nuevo en la cámara sin quitarse los equipos. Los guantes de hule les permitían disparar un arma, pero no enhebrar la película en el carrete diminuto de la cámara. McConnell le indicó con un gesto que guardara la cámara. Sólo le interesaba recuperar dos cosas: una muestra de Soman y los diarios de laboratorio de Klaus Brandt.
Los halló en un local que ocupaba todo un piso en el fondo de la fábrica. Allí, donde el equipo no era de metal sino de vidrio, se realizaba el verdadero trabajo. En una pared colgaban equipos de caucho grueso. McConnell señaló una puerta gruesa de acero. Stern voló la cerradura con una pistola que le había quitado a un cadáver cuando se encaminaban a la fábrica.
Читать дальше