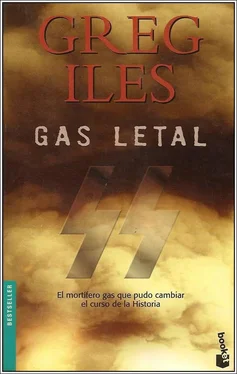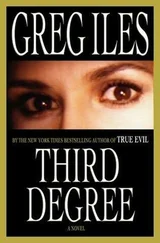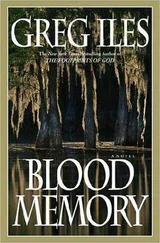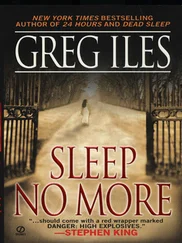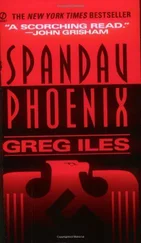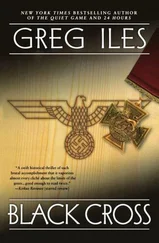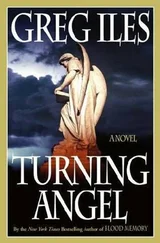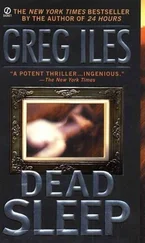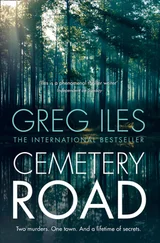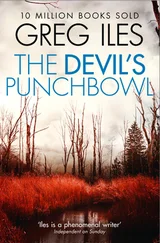Lo que oyó fue un chasquido un poco más abajo. En la oscuridad entre las copas de los árboles, vio una bola de fuego blanco-azulada que subía la cuesta como un cometa artificial. Contemplaba maravillado ese objeto que insólitamente rodaba cuesta arriba, cuando la bola de fuego pasó sobre su cabeza y se arrojó sobre la estación transformadora.
La segunda explosión fue mucho más poderosa que la primera.
Cuando McConnell dejó caer el cañón del fusil sobre el cable, ocho mil setecientos voltios de electricidad buscaron inmediatamente el camino más corto a tierra. El calor del fogonazo chamuscó el hule del equipo y lo arrojó del travesaño. Un ruido similar al rugido de un león estremeció la noche al tiempo que la corriente se descargaba en el suelo, veinte metros más abajo. Suspendido de su cinturón de seguridad, McConnell agradeció a Dios porque sus conocimientos de electricidad elemental no le habían fallado: la ruta más corta a tierra había sido a través del cañón del fusil y el puntal más distante. Por eso quedó fuera del circuito mortal que había creado.
Los relés de la estación transformadora trataron de accionar los interruptores automáticos, pero por falta de mantenimiento, las baterías habían agotado sus energías para corregir el accidente de Colin Munro cuatro noches atrás. La gran carga eléctrica arrojada sobre los cables por el contacto con tierra atrajo una sobrecarga colosal de las líneas de transmisión de cien mil voltios que alimentaban la estación transformadora. Miles de amperios calentaron el cable fallado hasta una temperatura extrema. En el poste del cual pendía McConnell como un alpinista caído, la corriente cruzó los tres cables, ionizó el aire y creó un arco brillante como la llama de un soldador.
Fue ese arco el que surcó los cables cuesta arriba sobre la cabeza de Schörner hacia la fuente de electricidad. Cayó sobre las barras colectoras de cobre de la estación, ionizó el aire disponible y crujió sobre los soportes metálicos como en una película de Frankenstein. Recalentados muy por encima del umbral de tolerancia, los contactos dentro de los interruptores automáticos de circuito provocaron el hervor del aceite aislante en el que estaban sumergidos y reventaron los barriles de acero que los contenían como si fueran gigantescas bombas de fragmentación. Una lluvia de aceite hirviendo cayó sobre la nieve.
Los sensores encargados de canalizar el voltaje hacia el sistema auxiliar entraron en funcionamiento, pero luego fallaron. La primera garrafa de gas tóxico había roto dos aisladores. Así, el cable auxiliar entró en contacto directo con dos travesaños y cuando el voltaje desviado llegó al primer aislador dañado se repitió el hecho anterior. Mientras la segunda explosión aún reverberaba en las colinas, McConnell -que seguía parpadeando después del paso de la segunda bola de fuego- miró hacia Totenhausen.
Todas las luces del campo se habían apagado.
Mientras los aturdidos soldados de Schörner contemplaban la estación transformadora, el comandante apuntó su linterna desde el rastro de borceguíes que venían siguiendo hacia el lugar donde se había producido el fogonazo blanco-azulado. En medio del rastro se alzaba un tronco de árbol grueso y pulido. El haz de la linterna subió unos tres metros por el tronco hasta que Schörner se dio cuenta de que era un poste de electricidad.
– ¡Las linternas! -vociferó-. ¡Rápido!
Cuando el eco del grito de Schörner llegó al travesaño, McConnell ya se había sentado nuevamente y aferrado la cuerda de caucho. Tres linternas iluminaron un puntal del poste. Stern le había dicho que espaciara el lanzamiento de las garrafas, pero no había tiempo para eso. Soltó la tercera clavija, contó dos segundos y soltó simultáneamente la cuarta y la quinta.
Un haz iluminó el travesaño.
La última garrafa, que pendía del cable a un metro del travesaño, oscilaba lentamente en la oscuridad. Al aferrar la cuerda para soltar la clavija, McConnell sintió un espasmo de miedo en la columna.
Acababa de comprender que iba a morir.
En cuestión de segundos, los haces de cuatro linternas lo clavarían en su sitio a la manera de los reflectores de Londres que sujetaban un bombardero de la Luftwaffe contra las nubes, y detrás de la luz vendrían las ráfagas de ametralladora. Junto con esta certeza experimentó algo más, una sensación muy distinta de la de segundos antes: una ola de puro terror animal.
Quería vivir.
– ¡Allá!-gritó Schörner mientras apuntaba con su linterna al tope del poste-. ¿No ven nada?
– Nada, Sturmbannführer.
– El rastro llega hasta aquí.
– Tal vez volvió sobre sus propias huellas.
– ¡Miren! -gritó un soldado. Se inclinó sobre un objeto caído en la nieve, chilló y cayó de espaldas.
Schörner giró para iluminar el objeto. Era un fusil Mauser a corredera totalmente chamuscado, en medio de un charco de nieve derretida. En pocos segundos comprendió lo que había sucedido. Volvió la linterna hacia el poste.
– ¡Luces! -gritó.
– Sturmbannführer! ¡Se incendia la usina! -gritó un soldado, y al instante las tres linternas apuntaron hacia allá.
– ¡El poste, cerdo estúpido! -vociferó Schörner-. ¡Apunten las linternas al poste!
McConnell estiró las piernas, con sus pies enganchó la barra suspensora que sostenía la última garrafa y dio un tirón para soltar la clavija. La cuerda de caucho cayó a la nieve, veinte metros más abajo. Sólo su trasero y sus manos aferradas al travesaño impedían que la garrafa iniciara su descenso.
Dos veces ya el haz de una linterna había iluminado su equipo de hule negro, pero se obligó a bajar la vista.
La garrafa estaba cubierta por alambre tejido, del cual se proyectaban seis disparadores de presión. La acción de cualquiera de ellos volaría la tapa de la garrafa para soltar el gas. Si los disparadores funcionaban y el gas británico resultaba eficaz, sólo podrían salvarlo el buzo y la máscara modificada inventados por él en Oxford. Su vida estaba en sus propias manos. Tres haces perforaron la oscuridad a su alrededor.
Sintió un fuerte ardor en el estómago al saltar del travesaño.
– ¡Allá! -vociferó Schörner-. ¡Hay un tipo allá arriba!
– ¿Dónde, Sturmbannführer ?
Schörner arrojó su linterna al suelo, arrebató la metralleta al atónito soldado, apuntó hacia arriba y disparó una ráfaga ascendente contra el puntal.
McConnell perdió el aliento cuando su entrepierna cayó sobre la tapa del cilindro. Fue como si una muía le hubiera pateado las bolas. Apenas lograba aferrarse a la barra de suspensión, pero la garrafa ya descendía.
Descendía a gran velocidad.
Ya estaba a seis metros del poste cuando la ráfaga de Schörner llegó al travesaño, a su espalda. Frenético, trató de descubrir si en la caída había accionado los disparadores. Imposible saberlo. A su espalda resonaban los disparos y las voces, pero eso ya no tenía importancia. Nadie allá abajo comprendía lo que estaba sucediendo.
McConnell sí comprendía. Sabía que sus problemas apenas empezaban. En algún lugar delante de él, seis garrafas de gas neurotóxico rodaban a lo largo de un cable de acero hacia Totenhausen, y tenía la casi plena certeza de que las alcanzaría. Trataba de calcular su velocidad, cuando la rueda sobre su cabeza saltó sobre el aislador roto del segundo poste.
Aterrado, cerró los ojos hasta que la rueda volvió a caer sobre el cable. Era como cabalgar sobre un cablecarril, pensó: un funicular muy veloz y sin conductor. Seguramente llegaría vivo a Totenhausen. El problema era cómo saltar de la garrafa antes de que ésta se precipitara veinte metros hasta el suelo. Estudiaba el cable en busca de una respuesta, cuando el cielo nocturno sobre su cabeza estalló en fuegos artificiales como en las fiestas patrias.
Читать дальше